EL ÚLTIMO SOLAR
REINALDO SOLAR
(Novela)
Fuente imagen:
https://i.pinimg.com/236x/d7/49/69/d74969f842f20935f2420af7d331ec7a--cowboy-the-land.jpg
IMPRENTA BOLÍVAR
CARACAS – VENEZUELA MCMXX
ROMULO GALLEGOS
EL ÚLTIMO SOLAR
https://archive.org/stream/elultimosolarnov00gall/elultimosolarnov00gall_djvu.txt
Digitized by the Internet Archive in 2013
http://archive.org/details/elultimosolarnovOOgall
A JULIO PLANCHART,
con quien he compartido
la emoción esencial
de este libro.
R. G.
© R O M U L O GALLEGOS
EL ULTIMO SOLAR
®1920
THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL
ENDOWED BY THE DIALECTIC AND PHILANTHROPIC SOCIETIES
UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00009147675
This BOOK may be kept out TWO WEEKS
ONLY, and is subject to a fine of FIVE
CENTS a day thereafter. It was taken out on
the day indicated below:
MAR 2 9 1953
med 3 R0JECT i
7
I
APENAS comenzaban a perfilarse las cumbres avileñas en la luz de la albada, cuando ya Reinaldo estaba de pies, ávido de empezar con el día la nueva vida que se había propuesto.
Por la ventana abierta, el campesino amanecer iba esparciendo dentro del cuarto, junto con su hálito generoso, su turbia claridad. De los contornos venían ecos de labor madrugadora: voces del gañán que buscaba por entre los tablones el buey cerrero que en la noche se soltó, mujidos de vacas en el ordeño, palabras aisladas en el silencio, el trabajoso rodar de un carro tempranero por los callejones, el sordo rumor de la molienda nocturna, allá y en el trapiche. A ratos oías el griterío de las bandadas de pericos que empezaban a salir de la montaña. Cantaban los gallos: a una bronca clarinada próxima respondía, más allá, otra, clara y vibrante, y otra a lo lejos, apagada y quejumbrosa, como un ayear.
Mientras saboreaba el café que acababa de llevarle la negra Úrsula, antigua manumisa de la familia Solar, Reinaldo pósese a contemplar desde la ventana que dominaba los campos de la hacienda, cómo iba amaneciendo en la montaña, sobre el valle y por encima de las colinas circundantes, sobre toda aquella tierra suya, aquel memorable día de marzo que marcaba en su vida tránsito y renovación. Un reborde de luz corría ya por detrás de los montes haciendo resaltar la cresta de Los Picos de Naiguatá, las lomas rotundas de La Silla, la línea ondulante de las serranías del sur, y en el abra próxima donde El Ávila sumía sus últimas estribaciones, un alba sin arreboles se iba levantando y encendiendo. Abajo, en la noche remisa del valle, blanqueaban los cañaverales de "Los Mijaos," en torno a la sombra vigilante del torreón del trapiche, en cuyo extremo se alzaba un fantástico árbol de humo. En los ranchos comenzaban a brillar los hogares.
Con una prisa infantil Reinaldo salió al campo y al pisar la tierra, como si no la hollara desde mucho tiempo y ella estuviese esperándolo, ávida de sentirlo sobre sus lomos, exclamó:
— Aquí me tienes de nuevo. Ahora te pertenezco, todo entero.
Y echó a andar por el callejón que conducía al trapiche, entre hileras de altísimos sauces. El aire sereno del amanecer comenzaba a removerse, oloroso a tierras recién volteadas, a estiércol refrescado al relente de la noche, a bagazo rezumante todavía, y a ratos traía, envuelta en un áspero tufo de alambique y de cachaza, la caliente fragancia del melado que hervía en las pailas de la oficina, o de la montaña cercana el olor agreste y sabroso del matorral serenado.
Reinaldo Solar caminaba jubiloso, haciendo frases estupendas. Volvía a la Naturaleza, al goce de los deleites sencillos, a la vida simple, pero sana e intensa de los sentidos. Aspiraba el olor de los campos y se sentía transportado como en una suave aura de arrobamientos: era la tierra fecunda que lo absorbía como a un abono virtuoso que, a su vez, debiera multiplicar la fecundidad de ella. Y para que esta compenetración fuese perfecta, caminaba hundiendo las plantas en el barro de las carriladas.
8
Ya aclaraba cuando llegó a un rancho que por allí había, sobre una colinita coronada de coposos mangos. Un perro flaco y todo cubierto de peladuras purulentas salió a su encuentro gruñendo de una manera hostil. La asquerosa sarna del animal produjo al joven viva contrariedad. ¿Cómo era posible que la tierra, madre generosa de abundancia y de salud, alimentase aquella podre? Regañó al animal que se le encimaba enseñándole los dientes.
— ¡Clavel! ¿Qué es eso? ¿No me conoces?
A su voz, salió de un establo vecino al rancho un viejo barbitaheño que tenía un mugriento escapulario terciado sobre el pecho casi desnudo.
— ¡Contra! Si es don Reinaldito.
— Yo mismo, Gracián. ¿Pensabas que no volvería por aquí?
— Como hace tanto tiempo que no ha querío pisa su tierra.
— Pues aquí me tienes. Probablemente para siempre.
— Que asina sea. Que por algo dice el dicho que el ojo del amo es el que engorda al caballo.
— Anda mal ésto: ¿verdad?
— Su miajita, don Reinaldito. Que con el desculo pué resulta un mucho pa' más tarde. Y no lo digo por mal de naide, que ya sabe usté que a Gracián Sayago no le ha gustao nunca está soplando murmuraciones en los oídos de los amos; candínás que usté no me lo ha preguntao. Pero ya irá mirando con sus propios ojos. Hay mucho barbechal por esos campos; la flor amarilla se ha cojí'o el puesto de la caña.
— Ya se resembrará.
— Esa boca manda. ¿Y la familia? ¡Ah! Conque vino solo. ¿A reponese? Ya le estaba haciendo farta: se ha ocupao mucho en esa Caracas, y usté me perdone la licencia. Pero el campo es güeno, don Reinaldito. Aquí me tiene usté a mí que he perdió la cuenta de los años y toavía doy brega.
— Ya se ve, ya se ve. Eres como el Padre Eterno que no se sabe cuándo envejeció y siempre se conserva igual.
— ¡Ja, ja! No tanto, don Reinaldito, no tanto. Son setenta y pico no más. Pero, ¡já caramba! Lo tengo de plantón. ¿No gusta sentase un saltico anque sea?
— No, Gracián, salgo de la cama.
9
— Y es verdá. ¿Y una camasita e leche?
— Eso sí.
Y caminó detrás del isleño hacia el cobertizo donde estaban las vacas. Algunas, ya ordeñadas, pacían la hierba húmeda de rocío de un barbecho cercano; las que permanecían en el establo amarradas a los horcones, mugían dulcemente, llamando los becerros. En el aire matinal flotaba el bucólico olor de la boñiga. Dentro del rancho se oía raspar las arepas. Un humo azul se escapaba de la techumbre pajiza, en cuya solera estaba encaramado un gallo, lanzando su canto ufano y desafiador.
Reinaldo quiso ordeñar con sus propias manos la leche que había de beber, y el isleño, asombrado y jovial, al verlo ponerse a la tarea, exclamó:
— ¡Usté en esa bajeza! ¡Miren que don Reinaldito tiene cosas! Mese representa al difunto, su agüelo, que también le gustaba jacé too. ¡Qué señol aquel don Hermenegildo, que no me canso de échalo de menos! Me parece está viéndolo en su yegua blanca, recorriendo los campos toas las mañanas. A tal hora como esta pasaba po aquí a tomase su leche. En esa misma camasa que usté tiene en las manos la ordeñaba él mismo:
— Por eso se la di, esa no la toca naide de nosotros. ¿Se acuerda usié de su agüelo?
— Cómo no. No hace tanto tiempo. Juntos hicimos muchas veces esa recorrida matinal...
10
— 'El tenía muchas fiestas con usté. ¿Se acuerda de aquel fiestón que dio pa celebra la llega del agua de la cequia que él había trazao? No debe acordase, usté era toavía una criatura.
— Pues me acuerdo como si lo estuviera viendo.
— ¿De veras? Pos mire que pa ese entonce tendría usté cinco años no cumplios. Fué un treinta de agosto, día de Santa Rosa. Y la mañana metía en agua. El viejo estaba que no le cabía el alma entre el cuerpo; ya le parecía que iba a resulta el pronóstico del ingeniero que le dijo que el agua no llegaría a la represa, polque el trazo y que estaba mal hecho. Y esa gentará, toa la familia, esperando la cosa. Qué momento aquel, cuando por fin sonó el agua en la represa de la ruea! Al viejo se le salieron las lágrimas y lo cogió a usté en sus brazos y lo levantó pamba y le dijo, — me acuerdo mucho:
— Muchacho, aprende, estas son las verdaeras alegrías de la vida: el fruto de la idea de uno.
Hizo una pausa. Reinaldo conmovido por la inesperada evocación de aquel recuerdo de su primera infancia, que ahora tenía para él una significación especial, interrumpió su faena y se quedó viendo al viejo, buen espacio.
Gracián continuó:
— Y es la pura verdá, don Reinaldito. Esas son las verdaeras alegrías de la vida: vel el fruto del trabajo de uno.
Y luego cambiando el tono de voz:
— No así su taita, el señol don Daniel, a quien Dios tenga también en su gloria. Ese no supo goza de la vida.
— Papá vivía fuera de la Naturaleza.
— Asina debe sé. — Concluyó Gracián, al cabo de un rato.
Entretanto habían salido del rancho dos mujeres.
— ¡Bendita sea la Virgen pura! Aguaita, Plácida. Si es Don Reinaldo. El niño Reinaldito, como lo llamábamos hasta ayer no más. ¡Y que ordeñando!
11
— Es necesario saber hacer de todo un poco, Efigenia.
Le respondió el joven, complacido en su tarea, mientras estrujaba torpemente la rosada ubre del animal, que se volteaba a mirarlo con sus ojos húmedos y mansos.
Entretanto la rústica familia de Gracián, agrupada en el establo, contemplaba al joven señor con cariñosa admiración. Componíanla cuatro arrapiezos cuyos ojos claros lucían su azorada pureza entre el mugre de las caras pálidas; Plácida la hija mayor y Efigenia, la mujer, agotada ya por los trances de una maternidad incansable.
Lleno el envase, Reinaldo se incorporó. Gracián le dijo:
— Bébasela toa, que debe está güena polque es postrera.
La leche tibia y olorosa se derramaba bañándole las manos. Manteniendo la vena del buen humor, grato a los campesinos, Reinaldo hizo un gesto de fingido asombro.
— ¡Qué acontecimiento! ¿Verdad, chico? —Dijo al más pequeño de los muchachos. —Todos han venido a verme ordeñar.
— Farta Tránsito. — Replicó el interpelado, frotándose la espalda desnuda contra un horcón.
Y la madre agregó sonriente:
— Ella tiene reparo de que usté la vea asina como está. —Y soltando una risa franca y gozosa, de ingenuo rubor, agregó:
— Como se casó, va pa' siete meses
— ¡Ahí¡ Ya comprendo.
Dijo Reinaldo. Y luego, alzando la voz, gritó a la manera de los campesinos para hablarse a distancia:
— ¡Tránsitoo! ¡Tránsitoo! Anda, mujer de Dios. Déjate ver, que no es ningún pecado lo que has hecho.
Roja de risa y de vergüenza, la muchacha asomó la cabeza por encima de la palizada que festoneaban las últimas pascuas azules. A través del cañizo se advertía la redondez del vientre grávido.
— ¡ A la salud del que ha de venir!
12
Exclamó Reinaldo. Y levantando la camasa, bebió el contenido a grandes y ruidosos tragos.
Los chicos lo miraban embobados; las mujeres sonreían silenciosas. Gracián se quitó el sombrero y dijo:
— Que Dios se lo pague.
Esto era más de lo que necesitaba Reinaldo para abandonarse a la emoción que le estaba bullendo en él pecho. El también había tomado en serio su jovial ofertorio, a causa de que, cuando levantaba la jicara rebosante de leche, había visto aparecer el sol y su frente había recogido el primer rayo de la luz. El natural acontecimiento y el ingenuo ademán del campesino cobraron para él las proporciones de una señal mística: bajo la rústica techumbre del establo, en el bucólico ambiente oloroso a boñiga y a cogollos recién cortados, rodeado de caras humildes que sonreían con una pura sonrisa de asombro, él acababa de celebrar un rito solemne, que tenía el sabor arcaico de las olvidadas religiones de la Naturaleza.
Lleno de esta emoción cuasi mística se alejó del rancho y anduvo a través de los campos dé la hacienda, cruzando los rastrojos, de donde se levantaban a su paso bulliciosas bandadas de capanegras y de tordos, saltando por encima de los tablones recién surcados, metiéndose por entre los cañaverales, evitando el encuentro de la gente que discurría por los callejones, para saborear a solas el interno deleite de sus exaltadas imaginaciones.
Luego remontó el cauce de un arroyo que bajaba del monte, trepando descalzo por las piedras bruñidas por las chorreras, hasta un paraje sombrío donde había un ojo de agua.
Manaba ésta en el cuenco de una roca revestida de musgos y de helechos; gruesos bejucos colgaban de los altos y coposos árboles que tendían por encima un toldo de frescura y de recogimiento; atravesado en el cauce pudríase el tronco añoso de un jabillo derribado, y por debajo de él, la hebra del arroyo se deslizaba con un ruido suave hacia un remanso obscuro.
13
El ambiente era frío y denso; la luz, tamizada por el follaje, tenía tonos verdinegros; más allá, cauce arriba de la seca torrentera, lucían manchas de sol en los claros del bosque. Un suave rumor nocturno de élitros en las espesuras, marcaba el ritmo apacible de aquel silencio lleno de solemnidad y de misterio.
Era el sitio propicio a la comunicación con la Naturaleza: la fuente, que ha inspirado a los hombres, a través de los siglos, supersticiones diversas. Reinaldo se había acercado a aquella con una emoción de espera mística.
Aquietó sus pensamientos, buscando el éxtasis, como quien busca el sueño; pero el torrente de sus ideas era incontenible, y tumbando el silencio comenzó a declamar:
"Iba a buscar allí, en el seno de la Naturaleza redentora, la obra de la 'reconstrucción' de su ser moral, como una planta que, deformada por el cultivo, volviese a la selva originaria a recuperar el vigor de su antigua condición salvaje".
Era el primer capítulo de una novela que había concebido días antes y cuyo título, sugestivo y lleno de sabor de ciencia moderna: "Punta de Raza”, había estampado ya con gordos caracteres en el croquis de la carátula dibujada por él, en la cual se veía un hombre desnudo, de hirsutas barbas de tinta china, en la linde de una selva inhollada, bajo un largo vuelo de garzas, mirando salir el sol en éxtasis naturalista.
Sacó la cartera para fijar aquella frase; pero en seguida se arrepintió. Una sombra de contrariedad pasó por su rostro; aquel pensamiento literario había roto el encanto de la auto-sugestión bajo cuyo influjo estaba desde el amanecer.
Barajando en una misma ficción las emociones experimentadas durante la excursión matinal por los campos de la hacienda, con las que desde la víspera había atribuido a su protagonista, y acomodando su espíritu al estado preconcebido en que su héroe debía sentir dentro de su ser cansado y en trance de descomposición, la panteística penetración de las energías eternas de la naturaleza, había concluido por creer en la sinceridad de sus sentimientos.
14
No era un producto de su imaginación, construido artificiosamente para llenar las páginas de una novela, aquel interesante personaje, punta y remate de una familia histórica, que después de arrastrar por la ciudad una vida de refinamientos y de desviaciones morales, rompía inopinadamente con su pasado para internarse en el corazón de una selva virgen, a emprender la labor prodigiosa de destruir en una sola vida de hombre la obra de varias generaciones que acumularon en su ser el morboso legado de la decadencia; "Punta de Raza" era él mismo, vástago desmedrado de los antepasados legendarios que vinieron en las carabelas de los conquistadores; de los antepasados históricos que fundaron ciudades y civilizaron naciones enteras de indios; de los próceres que resplandecieron en la epopeya de la Independencia; de los varones austeros que fundaron la República y más tarde sacrificaron el peculio y la vida en aras de la honra y en defensa de la convicción; de todos cuantos fueron muestra del temple y del vigor de la raza, en aquella casa donde hasta las piadosas mujeres tuvieron raptos heroicos de orgullo y de altivez.
El último de aquella esforzada legión fue Hermenegildo Solar, el abuelo. Perseguido por los odios políticos que la Guerra Federal había desatado contra el apellido mantuano, con él dejan de figurar los Solar en el Gobierno de la República y llegan hasta perder el rango principal que siempre tuvieron en la sociedad; pero la honra de la familia se salva incólume, porque el viejo se aísla, lleno de altivez, y metiéndose en la hacienda, único resto de la cuantiosa fortuna de sus mayores, se consagra a restaurarla de la ruina en que se la dejaron el odio y la rapacidad de sus adversarios.
Pero allí se acaba la secular fortaleza de la casta; sus hijos resultaron débiles e incapaces, y ninguno de ellos supo continuar la tradición que vinculaba a la de la Patria la historia de la familia.
15
Juan Hermenegildo, el primogénito, le salió campechano y montaraz, invirtió su patrimonio en un hato del alto Llano, sembró hijos sin nombre en el vientre de una zamba de una familia de peones sabaneros, no supo administrar su peculio y paró en caporal de ganado; Vicente gastó la juventud en seducir mujeres, prostituyó el valor en oscuras proezas de pendenciero y, despilfarrada su fortuna en parrandas que escandalizaron la ciudad, fue a morir de ihematuria en Araya, donde desempeñaba un humilde cargo de vigilante de las salinas; Daniel, el preferido, fue, finalmente, un hombre lleno de fallas y de contradicciones.
Desde niño se reveló artista, con una marcada vocación por la música y en ella demostró, precozmente, verdadero talento. A fin de que adquiriese la conveniente educación, su padre lo envió a los Conservatorios de Europa, siendo todavía muy joven. Supo aprovecharlo al principio y a poco su nombre figuraba en el número de los pianistas de mejor reputación. No era un "virtuoso" ni aspiraba a serlo; pero ejecutaba brillantemente e interpretaba a los Grandes Maestros con verdadero sentimiento e inspiración. Dominada la ejecución, se aventuró en la composición musical con un ambicioso proyecto, sólo comparable a la soberbia jactancia de Miguel Ángel pidiendo un monte para esculpirlo: musicalizar la historia de la humanidad, desde el ignoto momento en que empieza a caer sobre la tierra la mística lluvia de mónadas espirituales que vienen a secundar los gérmenes terrestres, y surge en el silencio de las selvas prehistóricas el primer grito humano; hasta el remoto término en el cual la inefable esencia del Ego, agotada la ley del Karma teosófico, se sumergirá en la plenitud del Único.
Fue una idea extravagante que concibió bajo la influencia de un círculo de ocultistas a cuyas tenidas asistía en Londres, atraído por la alucinante sugestión que una teosofista rusa ejercía para entonces sobre los espíritus.
16
Para llevarla a cabo se propuso hacer un viaje a la India, donde bebería la inspiración en la fuente misma del budismo. Pero antes de internarse en aquel mundo misterioso, de donde tal vez no saldría más, quiso venir a Venezuela a despedirse de su familia.
Caracas le hizo un fastuoso recibimiento y su nombre, agobiado de descomunales epítetos, se hizo de moda. Un caballero de lo principal organizó en su casa un festival de arte para que el tocase y allí se congregó un grupo de lo más selecto de la sociedad caraqueña, deseosa de admirar aquella gloria nacional que Europa 'había consagrado. Recibiéronlo con agasajos. Daniel se sentó al piano y comenzó a ejecutar una sonata de Beethoven. Pero a los primeros compases observó que unas señoras se distraían conversando entre sí, seguramente sobre motivos frívolos, y entonces, lleno de indignación, se levantó violentamente y abandonó la sala sin despedirse ni dar explicaciones. Desde aquel momento renunció totalmente a la música.
Naturalmente el incidente creó en torno de él un aura hostil: se le negaron méritos con la misma facilidad con que se habían exagerado los que poseía; se le ridiculizó de todas las maneras posibles. Daniel no hizo caso; su renuncia al arte era tan absoluta que él mismo no se consideraba artista. Se impuso la tarea de borrar de su memoria los recuerdos del pasado. Encerróse en su casa y se entregó a continuas lecturas místicas y teosóficas. Al cabo de algunos años nadie se acordaba de que él era músico.
Poco después conoció a Ana Josefa Allende, cuya familia y la de Solar mantenían una tradicional amistad desde los remotos tiempos de esplendor de las casas de abolengo. Era Ana Josefa una muchacha dulce y mansa en extremo, en el leve estrabismo de cuyos ojos había —al decir de Daniel—, la resignada expresión de los dolores sufridos en la serie de vidas del karma teosófico. A causa de esto enamoróse de ella y de un día a otro contrajo matrimonio. Al año nació Reinaldo. Dos años después una niña, Carmen Rosa.
17
A partir de este acontecimiento empezaron a hacerse más agudos los síntomas de la rara dolencia moral de Daniel Solar: se encerró en su habitación y allí, aislado de su familia, llevó durante años consecutivos una vida extravagante, mezcla de misticismo y de abulia.
Escogió para su retiro toda una vivienda de las dos que, a ambos lados del patio principal, poseía la espaciosa casa solariega, y en la cual, respetada por las reformas que a ésta se le hicieron, perduraba la austera fisonomía de las mansiones coloniales. Componíanla dos hileras de piezas contiguas y paralelas donde la familia actual guardaba los muebles que tenían historia, como típicas reliquias de los usos de antaño y del elevado rango de la casa. En una de las piezas que daban al corredor que rodeaba al patio y que fue en tiempo de las rancias costumbres de la Colonia la galería donde las mujeres de la familia recibían a sus amistades íntimas, había un estrado carcomido y unos cortinajes semideshechos; del techo de estuco colgaba una araña de luces con briseras de cristal, el pavimento era de ladrillos hexagonales y a lo largo de las paredes se conservaban restos del viejo zócalo, compuesto de varias franjas de arabescos sobrecargados de colores que la pátina del tiempo destiñó. La pieza de atrás, que fue dormitorio de una tía abuela de Daniel Solar, ante cuya belleza, según la tradición de la familia, se ablandó sin frutos la ferocidad de Boves, era entre todas la más confortable y mejor conservada.
Tenía el techo de obra limpia, todo de oloroso cedro y recibía él aire y la luz de un patinejo vecino, abierto dentro del cuerpo de las viviendas, por lo cual a toda hora del día había en ella una deliciosa frescura y una discreta claridad que invitaba al recogimiento. Componían el menaje una cama con baldaquino de columnas salomónicas, torneadas en caoba negra de Santo Domingo, dos armarios de lo mismo, con orlas doradas en las cornisas y en los peinazos, un arcón ornamentado con incrustaciones de cobre, una enorme alacena, toda de cuarterones, entre los cuales, en arabas hojas, dos cruces denunciaban el antiguo uso eclesiástico, una mesa de rica y minuciosa talla y un sofá revestido de damasco rojo.
18
Daniel Solar la eligió como celda, hizo trasladar allí su piano, lo cubrió con un manto negro, a la manera de simbólico sudario de su extinguida vocación artística, y se extendió en el sofá decidido a pasar en aquella actitud el resto de sus días, hasta que entrase en el nirvana.
Por las noches iban a visitarlo su cuñado Valerio Allende y un literato amigo, grande admirador de cuantos fuesen tipos raros y tan dado como Daniel a las especulaciones teosóficas. En cuanto a Valerio Allende, aparte la extremada magrez de su persona, a lo cual debía el apodo de Valerio Flaco que cariñosamente le pusiera Daniel, no tenía otra singularidad que la de ser tallista de todo género de menudencias en cortezas dé bucare y sumamente habilidoso para construir edificios y ciudades célebres con una pasta de cartón que había inventado y resultaba muy sólida. Profesábale Daniel un afecto extremoso y tierno que le salía ingenuo del alma aniñada, y en su compañía se pasaba largas horas ayudándolo a fabricar sus Babilonias y Jerusalenes de cartón. En la noche ellos dos y el literato amigo formaban una misteriosa tertulia en el estrado donde antaño las mantuanas abuelas de Daniel recibieran a las linajudas señoras de su amistad, y allí, a la luz de las velas que ardían dentro de las briseras, porque la habitación no tenía lámparas de gas, ni Daniel las hubiera usado, permanecían a puertas cerradas hasta el mediar de la noche.
Entretanto, en el corredor penumbroso, Ana Josefa pasaba y repasaba las cuentas de su rosario, resignada, suspirante. En las noches de sábados y domingos el viejo Hermenegildo Solar, que pasaba la semana en la hacienda, formaba tertulia con Agustín Allende, el hermano mayor de Ana Josefa, y con otros señores que hablaban sigilosamente de la eterna revolución que estaba en armas o se estaba fraguando para derrocar al Gobierno.
19
A veces Reinaldo asistía a estas pláticas, cuyo sentido no penetraba bien, pero que le llenaban la fantasía de imaginaciones truculentas de batallas y saqueos, y con esto y con la curiosidad de saber lo que se hablaba en el cuarto del estrado, cuando se metía en la cama sufría insomnios y pesadillas.
En el día él y Carmen Rosa se pasaban la mayor parte del tiempo haciendo compañía a su padre. Tenía Daniel Solar el don de ser amado de los niños; a menudo se le veía rodeado de los de la familia y aún de los del vecindario, que iban a contarle sus travesuras, en las cuales se complacía, aniñado y sonriente, o a escuchar los fantásticos cuentos que inventaba para ellos, seguramente en aquellas horas de perenne sinquehacer que pasaba tumbado en el sofá, con las manos entrelazadas bajo la nuca y la mirada lija en un vago punto dei espacio, que no parecía estar dentro del cuarto, arrullado por el bordoneo de las moscas en el silencio del patio de luz.
Procuraba Ana Josefa que los niños estuviesen el menor tiempo posible en aquella habitación.
Era Ana Josefa Allende de Solar un alma de Dios, candida como un niño. Heroica cuando le tocaba sufrir y abnegada hasta los extremos del verdadero sacrificio, tenía sin embargo el ánimo medroso y el corazón más blando del mundo. Sus conceptos eran pueriles y descabellados, no había patraña que no le cupiese holgadamente en la inteligencia desprovista de cultura y hasta su misma fé estaba ¡hecha de un cúmulo de inocentes supersticiones!: creía en daños y maleficios y vivía en un auténtico temor de Dios, esperando a cada rato los cataclismos del Apocalipsis, que no había leído ni sabía a punto fijo si lo escribió San Juan o Jesucristo. Amaba a Daniel entrañablemente y era el mayor dolor de su vida verlo en aquel estado de aplanamiento moral; pero no se atrevía ni a dirigirle la palabra para sacarlo de él, y nadie le quitaba de la cabeza el pensamiento de que a su esposo le había puesto así la teosoíista rusa, que para ella tenía, como todos los teosofistas, comercio con Satanás. Firme en esta convicción, vivía temiendo que Daniel contagiase su mal a ios niños.
Pero ellos, y sobre todo Reinaldo, le estaban tan apegados que no había forma de impedir que se pasasen horas enteras en aquella habitación.
Por otra parte, Reinaldo empezó a dar desde muy temprano inquietantes muestras de una violenta ebullición del pensamiento. Se le ocurrían cosas muy raras, como la de asegurar cómo era la fisonomía de una persona sólo porque la oyese hablar, y aunque jamás acertaba, Ana Josefa seguía pensando que aquella extraña cualidad adivinativa no era nada tranquilizadora. Así mismo sufría como una insensata cuando le oía decir que en la punta de tal ladrillo era día de fiesta, porque estaba cubierta del musgo de la humedad, o que el número tres le era sumamente antipático porque no dejaba vivir al número dos. Finalmente, este supersticioso temor de la madraza llegó a su colmo un día que le oyó decir al marido, a propósito de Reinaldo:
— Este pobrecito niño ¡lo que va a sufrir!
Y como ella inquiriese la razón por qué lo decía, el terror le heló el corazón cuando Daniel respondió:
— Porque tiene el signo de los elegidos por el dolor.
Desde entonces redobló para Reinaldo los extremos de su ternura maternal hasta el punto de olvidarse de que Carmen Rosa era también hija suya; y a menudo, cuando nadie podía verla, cogía entre sus manos la cabeza del niño y se ponía a buscarle aquel misterioso signo que Daniel había visto impreso en su hermosa faz pensativa.
Pero esto mismo acabó de excitar más la desbordante imaginación de Reinaldo. Entreveía en aquella conducta de la madre, lo mismo que en las largas miradas que su padre fijaba sobre él, llenas de melancolía y a veces de lágrimas, algo inquietante que no acertaba a explicarse y que por eso le parecía misterioso.
20
21
Por otra parte, en su casa todo concurría a afirmarlo en la idea de que vivía en medio de un misterio que quedan ocultos: los cuchichieos de la servidumbre, el llanto cotidiano de la madre, que en vano trataba de esconderlo cuando él se acercaba, el ceño sombrío del abuelo paseándose por los corredores después que Ana Josefa le había contado algo que no podían oir ni él ni Carmen Rosa, las frecuentes y cautelosas conferencias de la madre con su hermano Agustín Allende y con el Padre Moreno, aquel Cura de la Parroquia hacia quien experimentaba una invencible antipatía, porque solía reírse de una manera burlona cada vez que Ana Josefa le contaba alguna de sus tribulaciones; el aire aflictivo de Valerio Allende al salir de la habitación de Daniel Solar, y sobre todo, aquella extraña angustia que asaltaba a Ana Josefa, cuando a media noche se empezaba a oir en la casa aquella música que parecía salir de bajo de la tierra.
Era Daniel Solar que, aprovechando el silencio de la media noche, tocaba en el piano a la sordina unas harmonías graves y lentas, trozos de la fracasada composición musical que se le pudrió dentro de la mente, como una semilla que no encuentra salida para el brote.
Y ¿por qué se angustiaba tanto su madre al oir aquella música que a él le parecía tan deliciosa? Reinaldo no acertaba a explicárselo; pero sí advirtió que cuando aquello sucedía, al día siguiente la habitación del padre amanecía cerrada y así permanecía durante dos o tres días, sin que él ni nadie pudiese entrar.
Entretanto, en el oratorio doméstico, las velas ardían interminablemente ante las imágenes milagrosas y el abuelo aparecía inopinadamente en la casa. Indudablemente era algo muy grave lo que estaba sucediendo en la vivienda de los muebles viejos.
Reinaldo quería descubrirlo, a todo trance; pero la madre evadía sus preguntas y lo mandaba que se fuera a jugar con la hermanita en el corral, aún a riesgo de la temible insolación que era su sobresalto continuo.
22
Un día Reinaldo insistió más de lo conveniente y la negra Úrsula le dijo, saliendo en auxilio de la atribulada Ana Josefa, que no hallaba qué responder:
—¡Ave María con el muchachito! ¡Qué curiosidad! El amito Daniel está haciendo los ejercicios de San Ignacio. No aturruyes más a tu mama con tu preguntadera.
Reinaldo se la quedó viendo y no insistió; pero no quedó convencido. Por el contrario, acabó de persuadirse de que allí había un misterio que no debía conocer; desde entonces su infantil curiosidad se transformó en sobresalto y en miedo.
Por su parte, Daniel Solar parecía víctima de terribles y secretos sufrimientos. A menudo llamaba a Reinaldo y sentándoselo en las piernas, se ponía a verlo larga, dolorosamente, como si tuviese algo que decirle y no se atreviera a expresarlo. Un día se resolvió por fin y oprimiendo al niño contra su aniquilado pecho, le dijo:
— Hijito, yo no tuve la culpa. Cuando te des cuenta de esto no me hagas cargos. Hay una cosa que no es bien ni mal: la desgracia.
Poco tiempo después, una noche, Reinaldo despertó sobresaltado: el mundo se acababa, un ruido infernal atormentaba sus oídos, una terrible trepidación lo sacudía violentamente y en torno suyo se espesaba la espantosa oscuridad. Intentó gritar pero sintió que unos brazos descomunales y fornidos le oprimían fuertemente y el terror le estranguló la voz. Un tumulto de imágenes extravagantes pasó por su mente: era que se había acabado el mundo y él iba en brazos del Ángel del Apocalipsis a través de aquel incomprensible vacío de que le hablara su padre, cuando él le preguntaba qué había detrás de las estrellas; y aunque la oscuridad no le permitía ver nada en redor, percibía claramente la faz impresionante del Ángel, tal como estaba pintado en la estampa de aquel libro que una vez encontró en el cuarto donde se guardaban los muebles inservibles de su casa. Cerró los ojos y se resignó a su destino, compadeciéndose de sí mismo.
De pronto cesó la trepidación y oyó la voz de Valerio Allende que decía:
23
— Úrsula, baja tú a Carmen Rosa; yo me encargo de éste que es más pesado. Abrígala bien, que está lloviznando.
Tranquilizado, Reinaldo abrió los ojos. El Ángel del Apocalipsis era el tío Valerio que lo llevaba en un coche que acababa de detenerse frente al portón de la casa de los Allende, situada en la parte alta de la ciudad.
Reinaldo se echó a reír y contó al tío cuanto había venido pensando en el coche. Todavía reía mientras Valerio, ayudado por la negra Úrsula, lo desvestía para acostarlo en su cama; pero enserió súbitamente como oyera que la manumisa decía a tiempo que se restregaba los ojos:
— ¡Qué felices son los niños!
Reparó entonces que el tío Valerio, ordinariamente risueño y juguetón, estaba sombrío y lloroso. Tuvo una intuición de lo que había sucedido en su casa; pero no se atrevió a preguntar. Al cabo de un rato dormía profundamente.
La mañana siguiente la pasaron él y Carmen Rosa solos con la negra Úrsula. La hermanita preguntaba a cada rato que dónde estaba su mamá y que por qué los tenían allí; él permanecía callado, como si nada de aquello le interesase; pero no tenía ganas de jugar. A mediodía llegó Agustín Allende y en seguida salió, vestido de negro. Al anochecer regresó Valerio. Tenía los ojos encarnizados y parecía haber envejecido en pocas horas. Se metió en su cuarto y estuvo largo rato sin que se oyese qué hacía. Picado por la curiosidad, Reinaldo entró en la habitación y lo encontró llorando, de bruces sobre la mesa donde ardía Sodoma en llamas de cartón molido y pintado de rojo. Era su última reconstrucción y estaba inconclusa. A Reinaldo le llamó la atención la mujer de Lotfi y se absorbió en su contemplación.
24
25
II
ARRULLADO por la sinfonía del silencio en la soledad del boscoso canjilón del Ojo de Agua, Reinaldo Solar seguía reconstruyendo mentalmente su vida.
El duelo en la hacienda. La imagen del padre fija en su mente, durante los primeros días; su voz, que a cada paso creía oir en el silencio del caserón de "Los Mijaos"; los terrores nocturnos, cuando desde su cama escuchaba crujir las maderas del techo o los muebles de los vastos dormitorios, o cuando oía el graznido de las lechuzas y el canto agorero de las "pavitas" en los laureles que rodeaban la casa; los paseos matinales con el abuelo por los campos de la hacienda, embebecido en la contemplación del paisaje, que fue su iniciación estética; el baño al amanecer, en el estanque, donde el viejo le obligaba a meterse para que perdiera el miedo y aprendiese a nadar, que fue su primera escuela de energía; la charla sosegada y edificante del abuelo, que iba descubriendo ante su mente los misterios de la naturaleza y formándole en el corazón el orgullo de sí mismo, al referirle la historia de la familia, sembrada de hazañas heroicas que le llenaron la infantil imaginación de sueños de grandeza y de dominio; las faenas del campo, que le enseñaron a amar la tierra ; los paseos vespertinos al Conventico, a visitar a las tías monjas.
Eran éstas dos hermanas de don Hermenegildo, en el mundo Filomena y Carmen Solar, monjas exclaustradas del hábito de la Concepción, que vivían en una casa de la hacienda desde que las autoridades de Caracas las expulsaron de su convento. Sor Teresa, la mayor, hacía de Priora en aquel resto de la comunidad dispersada y vivía recordando las cosas del Convento, con lo cual Carmen Rosa se embelesaba; Sor Buenaventura, amorosa, locuaz, tenía señaladas preferencias para Reinaldo y lo colmaba de golosinas hechas por ella y de frutas de la huerta, que ponía a madurar expresamente para él.
Pero lo que más agradaba a Reinaldo era lo que llamaba la tranquilidad del patio. Gustábale sentarse en un viejo banco del antiguo locutorio conventual que había en el corredor; allí quedábase largo espacio saboreando el silencio y la quietud de aquel patio de guijarros bruñidos, donde había unos granados que el sol de la tarde teñía de oros suaves. La hermana Buenaventura aseguraba que Reinaldo iba a ser fraile, porque la inclinación a la soledad y al silencio es señal de vocación monjil.
Por cuaresma, un capuchino de Las Mercedes iba todas las noches a predicar misiones en la capilla del Conventico, para edificación de los campesinos de la hacienda y sus contornos. Allí comenzó a formarse el sentimiento religioso de Reinaldo y a ascendrarse la piedad precoz de Carmen Rosa.
Concluido el sermón, la familia Solar regresaba a su casa acompañada del capuchino que pernoctaba con ellos. Reinaldo se adelantaba para ir solo y poder disfrutar a todo su gusto las inefables emociones que le llenaban el corazón, enamorado de Jesús. El recogimiento de la noche, la plateada serenidad de los campos, los suaves rumores que llenaban el agreste silencio, la apacible montaña teñida de un azul diáfano de lumbre lunar, todo era propicio a aquel sentimiento de religiosidad que empezaba a brotar en su alma, confundido con el sentimiento de la naturaleza y teñido de poesía.
26
Así pasaron tres años. Las tías monjas enfermaron y murieron, una en pos de la otra. Al año las siguió don Hermenegildo. Fue una muerte dulce que se fue adueñando de él lentamente, sin violencias. Momentos antes de expirar posó su mano gruesa y velluda sobre la cabeza del nieto y dijo las postreras palabras:
— El último Solar.
Reinaldo no les penetró el sentido; pero se le grabaron en la mente para siempre.
Meses después Ana Josefa regresaba a su casa de Caracas, acompañada de los hijos. Jamás hubiera vuelto a aquella casa llena de recuerdos ingratos, si no fuera porque Reinaldo necesitaba escuela, como le dijera su hermano Agustín.
La larga ausencia de la familia había cubierto la casona de una pátina de vetustez que la hacía más sombría para Ana Josefa. Agustín Allende le había aconsejado venderla y comprar una moderna, más apropiada a su situación, pues aquella era demasiado espaciosa y gravosa para una fortuna que ya había mermado mucho; pero ella no se atrevió a disponer de aquella reliquia de los Solar, temerosa de que más tarde se lo desaprobase Reinaldo.
Bien pronto se arrepintió de no haberlo hecho. Reinaldo la había dado por la manía de meterse en la habitación de Daniel Solar y en ella se pasaba horas enteras, sin que hubiese forma ni manera de sacarlo de allí. Ya le parecía estar viendo al hijo, lo mismo que al marido: ¡toda la vida dentro de aquel cuarto de sus tormentos! Y su angustia colmó la medida cuando Reinaldo le contó algo muy singular que le había sucedido al entrar en la habitación, por primera vez, después de la muerte del padre.
Y fue que al abrir la puerta, todavía con la mano sobre la llave, Reinaldo se vio a sí mismo acostado en el sofá de las meditaciones paternas, no como era entonces sino ya hombre, con una barba como aquella de su padre, del color de las barbas
27
del maíz. Este desdoblamiento alucinatorio había sido tan perfecto, que Reinaldo experimentó a la vez la sensación de frialdad de la llave que tenía en la mano y las sensaciones del contacto de su cuerpo acostado sobre el sofá.
Ana Josefa estuvo a punto de volverse loca. Aquel mismo día llamó a sus hermanos para que no la dejasen sola en aquella casa donde sucedían tales cosas, y mandó en busca del Padre Moreno para que exorcizase la habitación y le aconsejase qué debía hacer con Reinaldo.
El Cura prescribió medicina espiritual: que Reinaldo se preparase para la Primera Comunión.
¡Poniendo manos a la obra, Ana Josefa encargó la delicada misión a una amiga de su infancia, acerca de la cual corría en la parroquia una leyenda milagrera, que era pasmo y envidia del beaterío de Caracas.
Era esta amiga una mujer de más de treinta años, cuyo rostro deformado por una misteriosa enfermedad conservaba huellas de la perdida hermosura. Llamábase Elena y vestía hábito del Carmen.
Horas enteras, todas las mañanas, pasaban ella y Reinaldo entretenidos en piadosas conversaciones. Generalmente Elena tejía mientras hablaba; entretanto Reinaldo, con los codos apoyados sobre las rodillas, las muñecas juntas y la cara entre las palmas de las manos, se embebecía en la contemplación de aquellos dedos exangües, pero de líneas perfectas, que urdían sabiamente la malla sutil de blanquísimos soles, o de aquellos ojos enigmáticos que habían sido deslumbrados por la visión del milagro. Del cuerpo de aquella mujer emanaba una suave fragancia de piel limpia y jabonada, de ropas olorosas a vetivé, y a Reinaldo sé le antojaba que tal perfume debía ser el mismísimo olor de santidad de que hablaban los libros piadosos. Estas impresiones, mezclándose y confundiéndose con las imaginaciones que hacía a propósito del misterioso caso sucedido en la vida de Elena, le producían el efecto de hallarse en presencia de lo sobrenatural y le llenaban el corazón de voluptuosa inquietud. Buscaba en la faz enfermiza de la preparadora, la huella de la mano de Dios y experimentaba una intensa fruición cuando sus ojos se encontraban con la mirada de aquellos que (habían visto a Jesucristo.
28
A veces este sentimiento religioso se bastardeaba, mezclándose con un infantil pero violento y turbador deseo: besar aquella boca en cuya excesiva movilidad se condensaba toda la femenil coquetería de Elena y que se recogía y se plegaba, en un gesto de succión voluptuosa, al hablar de las dulzuras del divino amor. Dominado por este impetuoso reclamo precoz de su sensualidad, Reinaldo dejaba de escuchar las palabras edificantes y permanecía largo rato devorándola con los ojos llenos de lumbre.
Atribuía Elena a piadosa exaltación tal enardecimiento, y satisfecha de su elocuencia redoblaba el calor de sus palabras, con lo cual se hacían más provocativos los melindrosos mohines de la boca tentadora y más sugestivo el alucinante estrabismo de los ojos visionarios; pero quizá, allá en el fondo de su ser, ella también sentía rebullir el rescoldo de la voluptuosidad cuando descubría aquella llama en la mirada del bello adolescente, en cuyo rostro se hacía entonces más enérgica la expresión varonil, porque muchas veces éste hubiera podido advertir que la plácida cara se le enrojecía súbitamente y los dedos infalibles anudaban y enredaban la hebra.
Un día fue tan violenta la turbación de Elena que, abandonando de pronto el tejido, interrumpió su plática y dijo:
— Vamos a rezar.
Reinaldo comprendió y se sintió confundido, avergonzado. Haciendo un esfuerzo sobrehumano por vencer la presión de la garra de llanto que le atenaceaba la garganta, púsose a seguir el rosario que ella guiaba; pero no pudo sobreponerse mucho tiempo y de súbito rompió a llorar.
29
Ella continuó rezando en voz más alta. Concluidas las oraciones le dijo a Reinaldo, pasándole la mano por los ensortijados cabellos:
— Ya es tarde, puedes irte. Y pídele mucho a Dios que te dé la paz del alma, ¿sabes?
Aquel día, al llegar a su casa, Reinaldo se encerró en su cuarto y allí estuvo basta el anochecer, a pretexto de jaqueca, con la cabeza escondida entre las almohadas, torturándosela con el pensamiento de su pecado. Entre ratos se golpeaba la frente, se mesaba los cabellos, haciendo propósitos de duras y tremendas penitencias; entre ratos la pueril vanidad se le ablandaba al halago de haber tenido tentaciones, como los elegidos de Dios, y entonces se entregaba a gratas fantasías: él era un santo; Elena también, y, sin mengua de la santidad, se amaban, con amor místico que placía al Señor.
En los días siguientes se dedicó con ahínco a la lectura de La Imitación de Cristo que Elena le recomendara como la más eficaz medicina del espíritu. El rudo ascetismo Prisciliano despertó en él un voraz deseo de sacrificio: se aplicó disciplinas, observó rigurosos ayunos, se entregó a largas y complicadas oraciones que hicieron la delicia de Ana Josefa, quien estaba convencida de que su hijo iba a ser un santo, si ya no lo era.
Pero ni oraciones ni penitencias le devolvían la paz del alma. La precoz pasión por Elena crecía voraz en su pecho y bien pronto ya no fueron románticas fantasías impregnadas de candoroso misticismo las que ocupaban su pensamiento, sino torpes imaginaciones que le enardecían la sangre inflamable. En realidad jamás trataba de desecharlas; por el contrario se complacía en ellas, orgulloso de ser tentado y poseído por el más temible de los demonios, y cuando aquellos pensamientos lo dejaban, él los buscaba voluntaria y obcecadamente para experimentar el insano deleite de su tormenta interior. Así creía alcanzar mayores merecimientos a los ojos de Dios, a quien se imaginaba ocupado solamente en someterlo a terribles pruebas.
30
Pero aún no estaba satisfecho; todavía no le había sido dado ver, con los ojos de la carne, la inevitable mujer desnuda de las tentaciones de los santos. Este menosprecio en que lo tenía Satanás lo contrariaba y lo exacerbaba más: él se sentía digno de las más eficaces tentaciones que jamás inventó la diabólica astucia.
Por fin, una noche, mientras hacía sus oraciones, sintió la presencia de Elena y percibió distintamente el peculiar olor que emanaba de su cuerpo. Era una Elena resplandeciente de belleza, tal como debió ser antes de la misteriosa enfermedad que la dejara mustia y bisoja. Llegó y se extendió en la cama de él, cual hiciera la bíblica Ruth, según aseguraba aquel verso, de no sabía cuál poeta, que se había quedado clavado en su memoria como un tábano:
"Y Ruth se tiende desnuda en el lecho de Booz."
Cayó de cara al suelo y oró frenéticamente. Un copioso sudor sin copas le bañó el rostro. Pero tuvo una desilusión al pasarse la mano para enjugarse: ¡No era sudor de sangre!
Al día siguiente amaneció con fiebre. La enfermedad lo retuvo varios días en cama y de allí se levantó profundamente extenuado, pero con el espíritu más tranquilo. Entretanto sus compañeros del catecismo parroquial habían hecho la Primera Comunión. La noticia no le produjo la impresión que Ana Josefa temía: la oyó sin interés y no se ocupó más de aquello.
Tampoco pensaba ya en Elena, desde un día que, habiendo ido ella a visitarlo, al sentarse junto a su cama dejó ver una bata sujeta con un solo botón, el único que le quedaba, y a través de la abertura, la media nota.
Fue un remedio heroico que lo curó subitáneamente de su mal sentimental, dejándole en el espíritu una imperecedera semilla de mesianismo. Poco después, a instancias de la madre, hizo la Primera Comunión, fríamente, como quien cumple un deber trivial.
31
Su displicencia era absoluta: cuando recordaba sus pasadas tormentas espirituales, le parecía que todo aquello había sucedido en otra persona.
El Padre Moreno, dijo cuando Ana Josefa le refirió el caso:
— ¡Hogueras de papel!... Así lo esperaba yo.
Y la madraza, que se había hecho la ilusión de que su hijo iba a ser santo, suspiró desconsolada.
Semanas después, Reinaldo ingresaba en un colegio que dirigía un amigo de Agustín Allende, llamado Jaime Payares, personaje todo huesos y severidad, que padecía una desagradable hipertrofia −¡el yo!− y ejercía una especie de monopolio de la cultura de sus alumnos, burlándose groseramente de toda la que fuera adquirida extra aulas, porque estaba convencido de que tenía derechos absolutos sobre las inteligencias que se le confiaban.
Este juicio a propósito del maestro, lo oyó Reinaldo de boca de un estudiante de Filosofía que se quejaba de haber sido víctima del sarcasmo brutal de don Jaime, porque dijo en la clase de religión algo que había leído en una obra que acababa de llegar a la librería de su padre. Era un joven de aspecto reposado y bondadoso, llamado Antonio Menéndez, a quien, por otra parte, no podían tolerar los condiscípulos a causa de su superioridad mental, y sobre todo, a causa de la mirada irónica que solía fijar en quienes dijeran en su presencia alguna atrocidad o alguna simpleza.
Ya Reinaldo lo conocía de vista, pues a menudo lo encontraba paseándose por los jardines del Calvario, con un libro en la mano, mientras él, acompañado de otros jovencitos de la aristocrática cuerda del Capitolio, iba a los avances de piedra que solían tener contra los desarrapados de la cuerda del Teque que se reunían en la redoma del paseo. A fuerza de verlo siempre solo y abstraído en sus lecturas, Reinaldo se interesó por Menéndez y más de una vez salió en su defensa, disuadiendo a sus compañeros a propósito de molestarlo. Una secreta afinidad lo impulsaba a buscar la amistad de aquel joven qué ejercía sobre él un extraño ascendiente, pues solía sucederle que, cuando se encontraba con él, se avergonzaba de ir entre la chusma de pendencieros y se apartaba de ellos disimuladamente.
32
Por su parte, Menéndez le demostró desde un principio sus simpatías y a pesar de la diferencia de edad y de conocimientos, trabó con él una amistad que cada día se fué haciendo más íntima y cordial.
Menéndez inició a Reinaldo en el gusto por las buenas lecturas, prestándole libros que le revelaron la existencia de un mundo desconocido, pues aparte de "La Imitación," Reinaldo no había tenido entre sus manos sino truculentos novelones. El primero de aquellos fué "La Vida de Jesús," de Ernesto Renán.
Con resistencias al principio, luego de manera furtiva, al fin franca y triunfalmente, el dulce Jesús de Renán, como si recogiese sus pasos, fué recorriendo los senderos de aquel espíritu por donde la áspera sandalia del Cristo de la Imitación discurriera poco antes; y una emoción nueva, ya no puramente religiosa, sino más bien mística y poética, se adueñó del corazón de Reinaldo. Fué entonces cuando vino a darse cuenta de que en el mundo había una divina cosa que se llamaba Arte y cuando aprendió a sentir la belleza del paisaje nativo en medio del cual había vivido como ciego: las maravillosas descripciones de Renán lo enseñaron a ver y le desarrollaron el gusto por la pintura.
Releyó "La Vida de Jesús" en compañía de Menéndez. De corazón a corazón trasegábanse sus sentimientos; los de Menéndez mesurados y pasados ya por la prueba de su precoz espíritu de análisis; los de Reinaldo exaltados y violentos, tal como le salían del alma vehemente, sin freno ni medida.
Una tarde, paseando a través de un mudo paisaje de lomas herbosas que reposaban, ya sin luz, en la dulzura del anochecer, comentaban la trascendencia y el hondo sentido filantrópico de aquella obra que, humanizando a un dios, no había hecho sino demostrar cuánto de divina substancia encierra el barro humano. Reinaldo, deteniéndose de súbito como si hubiese sentido la brusca revelación de su destino, exclamó:
33
— Te prometo que entregaré todo mi corazón a una obra sobrehumana. Yo me siento capaz de llevarla a cabo. ¡Yo también llevo un dios en mi interior!
La lumbre alucinante del crepúsculo en el rostro empalidecido por la emoción le daba un aire de iluminado. Menéndez lo miró en silencio: acababa de manifestársele un alma. Y desde aquél momento puso una esperanza indestructible en aquel joven a quien veía dotado de todos los dones, elegido, tal vez, para un alto destino, con una fe profunda en sí mismo.
En los días siguientes Reinaldo se olvidó de la pintura, a la cual se había dedicado con febril ahinco, y se entregó a buscar aquella obra sobrehumana, devorando los libros que el amigo le recomendaba, con la esperanza de encontrar en ellos la palabra mágica que le mostrase su camino. Fué la encrucijada de la adolescencia; había cumplido quince años y su naturaleza empezaba a dar la plenitud de sus fuerzas: sus instintos estallaban y ardían en la alta presión de su atmósfera espiritual, como los crepitantes brotes tiernos en la llama que consume al árbol.
Cada libro nuevo le impuso un nuevo rumbo; en perenne búsqueda de lo trascendental, cayó bajo todas las influencias; las teorías más opuestas, exajeradas y deformadas por su imaginación, rigieron sucesivamente su conducta. Lee a Tolstoy, y la Sonata a Kreutzer lo vuelve misógino y nihilista; las páginas de El Trabajo lo hacen irse a la hacienda, y allí, con los pies descalzos, vestido con una burda blusa que llama la atención de los campesinos, se pone a arar las tierras, asesorado por el gañán que le ríe la extravagancia; las deí Hombre Líbrelo impulsan a poner en práctica el místico socialismo del gran apóstol ruso, en cuya prédica, que hace por las noches en el plan del trapiche, en medio de un círculo de peones que lo escuchan embobados, se siente un flamante Jesús poeta que habla bellamente de cosas de las cuales empieza a dudar.
34
Pero fué Resurrección la obra de Tolstoy que más lo impresionó. Un día anunció a su familia que pensaba repartir la porción de sus tierras entre los campesinos que las trabajaban, pues eran ellos sus legítimos propietarios. Al mismo tiempo púsose a recorrer los prostíbulos de Caracas, en busca de una Máslowa criolla a quien redimir. En uno de ellos conoció a una muchacha llamada Vidalina, que se enamoró de él, locamente. El la llamaba Vida y le decía cosas edificantes e inútiles, al cabo de las cuales ella saltaba a su cuello' y lo besaba ruidosamente. Reinaldo jamás devolvía aquellos besos y en llegando a su casa se daba en la cara fuertes restregaduras con agua de Colonia.
Así pasaron dos años. Rousseau lo desorienta, otros lo vuelven escéptico y ateo, y cae por fin en manos del energúmeno de Nietzche. La teoría del superhombre encuentra asideros propicios en su espíritu ambicioso y autoritario de niño consentido y produce en él una feroz explosión de egoísmo. Con esto y con sus lecturas del Darwin de segunda mano de las ediciones baratas, abandona definitivamente su misticismo de pega y convencido de que su yo es el centro del universo, se traza un violento plan de vida y de acción, en el cual había de imponer, implacablemente, el imperativo categórico de su voluntad.
Para entrenarse concibe y pone en práctica una teoría que titula "de los pequeños heroísmos," según la cual el dominio de sí mismo y su secuela, el dominio del mundo, se alcanzaban a costa de un paciente ejercicio de la voluntad de sufrir, que empezaba con el hecho vulgar de chuparse un limón sin hacer grimas y concluía con la heroica impavidez de los estoicos ante el riesgo de la vida.
Consecuente con su principio, participa un día a Menéndez que se va a la costa, porque le tiene miedo al mar y va a quitármelo, arrostrando sus peligros.
35
Allí pasa, todas las mañanas, horas enteras en el agua, a la cual se arroja temblando de miedo. Lejos de las rompientes, solo y excitado por el imponente silencio de mar adentro, con los nervios vibrantes por la expectativa del torbellino mortal del cantil, o del tiburón que creyó ver cerca de él acechándolo o de la manta que le pareció distinguir bajo su cuerpo, a media agua, experimentaba el intenso deleite de su propia fortaleza y hacía prodigios de audacia y destreza. Entretanto componía versos, poemas enteros que le salían fáciles de la fantasía exaltada por la voluptuosa atracción del peligro.
Era Byron, en el Cuerno de Oro.
Hizo que un barbero le abriese entradas en las sienes, para parecerse más al lord poeta, con quien tenía semejanzas fisonómicas; compró un caballo para emprender locas carreras nocturnas por la orilla del mar, y finalmente, se propuso acometer una aventura amorosa con una mujer que solía encontrar paseando al atardecer, del brazo del marido, y a la cual llamaba La Gioconda, porque se le parecía al célebre retrato del Vinci.
Una noche, recorriendo las angostas y tortuosas callejuelas de La Guaira que, con sus casas de construcción colonial, de amplias ventanas de madera y anchos aleros que casi se tocan de frente a frente, y con los arcos de sus puentes sobre la enjuta torrentera del Osorio, le traían a la memoria las sabrosas impresiones de Toledo, que leía cuando era niño y quería ser fiaile inquisidor, oyó sonar en un piano los primeros acordes de un nocturno de Ghopin. Detúvose y púsose a escuchar.
Aquella música removía en su alma olvidadas emociones que lo llenaron de inquietud. Era el pasado que volvía: la música de media noche en la casa paterna, la imagen del padre tumbado en el diván, todo el misterio familiar que rodeó sus primeros años y que ahora se le revelaba de pronto: Daniel Solar fué un enfermo en quien se manifestaron patentes los síntomas de la degeneración de las razas históricas.
Era un brote intempestivo de sus lecturas no digeridas de Lombroso y Max Nordau, que eran su evangelio de turno.
36
— Es evidente, —monologaba. La familia Solar es un caso típico. Hasta la generación de mi abuelo llega sana y viril: hombres de acción, de medula, perfectamente equilibrados; luego, un brusco estancamiento, una patente involución: mis tíos, unos desorientados; papá, un abúlico, un místico fracasado; en suma: fuerzas detenidas. Ahora yo: en mí renacen o quieren renacer los antiguos bríos de la familia, pero son fuerzas que no encuentran su trayectoria. Estos entusiasmos míos, seguidos inevitablemente de abandonos totales, estas alternativas de consagración y de renuncia, son, indudablemente, los últimos esfuerzos de un organismo que se siente morir y queriendo producir movimientos sólo produce convulsiones.
La brusca interrupción de la música detuvo su pensamiento y entonces oyó en la sala donde sonaba el piano la voz estrangulada por el llanto de una mujer que decía:
— No puedo. No puedo soportar más esta vida.
— Hija. Es tu deber. Piensa que es tu deber. — Respondíale otra voz varonil, cascada por los años.
— ¡Hola! ¡Hola! — exclamó Reinaldo. —Aquí también hay una tragedia.
Se acercó más a la ventana, pero no pudo oír más. La sala quedó en silencio largo rato. En la calle se oía el soñoliento rumor de las conversaciones sostenidas por mujeres dentro de las casas herméticas. Nadie discurría por los tenebrosos callejones; a intervalos las campanas de las iglesias daban el toque de ánimas.
De pronto se abrió una de las ventanas de la casa frente a la cual estaba Reinaldo en atisbo de la tragedia entreoída, y en ella apareció una mujer.
— La Gioconda —se dijo Reinaldo, y el corazón le saltó dentro del pecho.
La mujer lo miraba fijamente. Aquella mirada acabó de fascinarlo: sin darse cuenta de la situación, avanzó unos pasos nacía la ventana, con una súbita resolución, y en llegando allí se contuvo, descubriéndose. Ella no esperó a que le hablase y cerró la ventana.
37
Momentos después Reinaldo caminaba por la orilla del mar con el ánimo profundamente turbado. Ya no era un capricho, sino una verdadera y violenta pasión que había concebido rápidamente hacia aquella desconocida, cuya tragedia conyugal construyó sobre los datos del corto diálogo sorprendido, confundiendo sus imágenes con la realidad de un modo tal, que a vuelta de poco, ya no pudo distinguir dónde terminaba la verdad y empezaba su ficción.
En los días siguientes repasó obstinadamente la cuadra de La Gioconda. Pero la ventana permanecía cerrada y adentro la sala silenciosa. Un día encontró cerrado el portón y, averiguando, supo que la familia se había ido, sin que nadie pudiera decirle para dónde.
Reinaldo regresó a Caracas. El pensamiento de La Gioconda no se apartaba un momento de su mente y mezclándose con las continuas reflexiones que hacía a propósito de sí mismo, empeñado en. encontrar en su psiquis las macas de la degeneración, llegó a convertirse en una verdadera obsesión morbosa. Como si en realidad la amase, deseaba a la mujer para vivir en su compañía el sensualismo pesimista de El Triunfo de la Muerte, cuyas páginas releía con malsana complacencia.
Por otra parte, esta idea perenne del amor morboso excitó su sensualidad que, inhibida bajo el imperio del hábito de la castidad que llegó a formarse cuando leía a Tolstoy, reaccionaba ahora violentamente aumentando sus luchas interiores.
Para concluir de una vez con todo aquello, resolvió una noche entregarse totalmente a los placeres más abyectos, y así lo hizo. Al amanecer regresaba a su casa asqueado de sí mismo. Se sentía definitivamente envilecido y se complacía en decirse:
38
— ¡Esto era mi verdad; esto era yo! La vida rota, toda una vida consagrada al perenne afán de perfeccionamiento, que se desmorona de pronto tan sólo porque una mujer se atraviesa en mi camino. Ahora, ¿qué recurso me queda? ¿Cómo podré sobrevivir a mi bancarrota moral, al fracaso de mí mismo?
Atormentado por estas lucubraciones, levantó la cabeza. Desde la calle por donde iba se divisaba una gran porción del Avila, que era todavía una mancha obscura sobre el cielo de la madrugada.
Imaginó la dulzura del amanecer en las alturas y una idea consoladora atravesó por su mente: acaso era posible redimirse todavía, el fondo de su alma no había sido contaminado puesto que aún era capaz de experimentar emociones puras. Y en seguida, con la rapidez de todas sus decisiones, un nuevo rumbo: el retorno a la Naturaleza.
Era la teoría de Rousseau y de todos los escritores que recomiendan como una infalible terapéutica espiritual los puros gozos de la vida descendida al nivel primitivo. Allí su ser moral, en trance de d'escomposción, bebería el agua de la vida y de la fortaleza en las fuentes diuturnas.
Pensó por un momento ir a internarse en el corazón de una selva virgen; pero como no tenía ninguna a la mano, se contentó con marcharse a "Los Mijaos", en donde no dejaba de haber sities bastante silvestres, como el Ojo de Agua, suficientemente propicios a la panteística compenetración con el alma de la tierra.
Lleno de júbilo apresuró el paso. Las campanas del templo de Las Mercedes tocaban la misa de alba cuando entraba en su casa. En el patio clareaba la mañana dulce y fría. Las puertas de los dormitorios estaban cerradas todavía y en toda la casa había ese ambiente inefable de los tranquilos amaneceres; los corredores de arcadas chatas se iban llenando de una luz difusa; aún no cantaban los pájaros, pero ya se los veía esponjando sus plu mones dentro de las jaulas; un suave soplo de brisa comenzaba a mover las ungidas copas de los cipreses simbólicos.
39
Aquella paz de su casa caía sobre su espíritu como un ¡agua lustra!, lo volvía puro. Se detuvo en el vestíbulo sin hacer ruido. Desfogada la naturaleza en la noche de concupiscencia, apaciguado el ánimo por el saludable estrago de su tormenta espiritual, experimentaba esa deliciosa sensación de cansancio y de abulia que da el abuso de las fuerzas, y sobre esta atonía se esparcía la suave fruición de un vago anhelo místico, que le iba llenando él alma a medida que las campanas que llamaban a misa removían en ella el viejo sedimento de la olvidada religiosidad.
El rechinar de una llave en la cerradura lo hizo volver en sí. Era la hermana que salía para la misa. Apresuradamente, Reinaldo se metió en su cuarto, evitando el encuentro. Estaba impuro y le horrorizaba la idea de que su hermana se acercase a darle el beso acostumbrado.
40
41
III
EN el corredor del Conventico, sentado en el mismo banco donde se ponía, cuando niño, a contemplar la tranquilidad del patio de los granados, y ante una mesa cubierta de papeles, Reinaldo escribía el capítulo de su novela que había comenzado mentalmente en la mañana, en la soledad propicia del Ojo de Agua.
Pero, como si en los párrafos escritos hubiese agotado toda la fecundidad de la selva virgen, al final de uno de ellos quedóse largo rato con la ociosa pluma en las manos y los ojos errátiles por las cosas que lo rodeaban. Luego, comprobando en la imperturbable serenidad de su espíritu la eficacia de la celebrada terapéutica de soledad y silencio, que en el recinto del conventico cobraba una mayor virtud tónica y sedante, impregnándose del ambiente de religiosidad que dejaran allí, como una impalpable huella de almas, las beatas mujeres que lo habían habitado, pensó que bien podía su místico héroe de "Punta de ¡Raza" ir a buscar en un análogo retiro de devoción la fortaleza interior, porque indudablemente —y se lo decía a su propia incredulidad, una y otra vez, como para obtener de ella una concesión—, entre todos los ideales que le dan valor sobrehumano a una vida, ninguno más eficaz que ei ideal religioso.
Y con esto y con la falta de un plan, pues no se había ocupado en trazarse el de "Punta de Raza," decidió que el primer capítulo se desarrollaría en un convento abandonado. Puesto que la acción pasaría en las selvas de Guayana y en esta lejendaria región no deberían faltar ruinas de los conventos o casas de misioneros, no habría en ello incompatibilidad de lugar. Andando a la ventura de su vago propósito de regeneración, bien pudo "Punta de Raza'' detenerse. a pernoctar al abrigo de alguna de aquellas ruinas que, con un poco de buena voluntad, conservaran la fisonomía doblemente sugerente de la antigua casa de oración.
Por otra parte, esto tenía ventajas: así podría el novelista describir mejor el ambiente, puesto que bastaría con desfigurar un poco la arquitectura del Conventico, aunque en realidad no era sino una vulgar casa de campo en estado semiruinoso —mientras que, por mucho que sugiriera, el Ojo de Agua no era lo bastante agres−; te como para dar la impresión de majestuosidad de una selva virgen.
Estando en estas reflexiones oyó voces de mujeres que se acercaban y por las cuales descubrió, con sorpresa, que eran su hermana Carmen Rosa y la amiga de ésta, Graciela Aranda.
— ¿Qué vendrán a hacer aquí? —Se preguntó contrariado.
Carmen Rosa entró la primera y se le acercó ofreciendo su frente al beso de ccstumbre. Detrás de ella entró Graciela.
— Señor Cenobiarca, muy buenas tardes.
Y la gallarda figura de la muchacha se dobló en una profunda zalema.
— Buenas. —Respondió Reinaldo, molestado por lo de cenobiarca, más de lo que ya estaba por la inoportuna invasión.
Era Graciela la amiga íntima de Carmen Rosa. Los Aráñela eran vecinos de los Solar, desde tiempo inmemorial, y ambas muchachas habían crecido y se habían educado juntas. La úni ca disparidad que había entre ellas era la fortuna, pues Graciela era pobre y desde su salida del Colegio tuvo necesidad de trabajar, enseñando a las hijas de familias ricas. Este dinero, ganado en el enojoso trajín de las clases a domicilio, no era sólo para sus propios menesteres, sino también para ayudar al sostenimiento de su casa, porque su padre, Pepito Aranda, como todo el mundo le decía, con ser un activísimo sujeto y gran devorador de calles, pocas veces alcanzaba en su continuo y desaforado correr de revendedor de mercancías maulas, el diario sustento de su numerosa familia.
42
Gracias a esto, Graciela poseía ese aplomo de ánimo que distingue a las mujeres que se ganan la vida fuera del hogar y que le comunicaba a la jovialidad esencial de su carácter una virtud mayor. Tenía en los ojos la lumbre inefable del corazón generoso en ternuras, velada por cierto aire de soñadora languidez, en sugestiva antinomia con la expresión del rostro, llena de vida y de risa.
Graciela fínjió no haber advertido el disgusto que causaron a Reinaldo sus palabras y continuó en el mismo tono:
— ¿Me da el santo cenobiarca su bendición?
— ¡Cómo nó, hija mía! Que el espíritu de la discreción sea contigo! Sobre todo para que no incurras en el vano alarde de las palabras recién aprendidas.
— ¿Eso va por lo de cenobiarca? Agradezco la lección.
Y el claro batir de la risa de Graciela disipó las reservas de ánimo de Reinaldo.
Carmen Rosa terció:
— Hoy está terrible Graciela.
— Ya se deja ver. Y ¿podría saberse? ¿A qué debo el honor ...?
— A que somos vecinos. — Se apresuró a explicar Graciela,obedeciendo a la insinuación de las miradas de Carmen Rosa. — Hemos venido a pasar unos días en la hacienda.
43
— ¿Solas?
— No, señor. Muy bien representadas; con la respetable madre de usted. Yo he venido invitada. O mejor dicho: invité a que me invitaran.
— ¿Cuándo resolvieron eso? Ayer no se pensaba en tal cosa.
— De pensarse, hace tiempo que se pensaba. Pero como tu madre y esta hermanita tuya son dos grandísimas tontas, no se atrevieron a decírtelo, porque tú manifestaste que querías estar solo. Fué necesario que yo hiciera prodigios de elocuencia para convencerlas de que estando ellas en la Casa Grande y tú aquí, en nada te estorbarían.
— ¡Qué necedad!
— Esa es la palabra. — Y dirigiéndose a la amiga. — ¿Lo oyes, tontísima? El ogro de tu hermano ha resultado una persona sensata.
— Pero, ¿qué he dicho yo?
Y ante el manifiesto desagrado del hermano, Carmen Rosa no hallaba que actitud adoptar. Pero Graciela acudió en su auxilio:
— ¡Anda! Anda a cumplir con el encargo de tu madre.
Luego a Reinaldo, cuando Carmen Rosa desapareció de su vista:
— No te imaginas la consternación en que las has puesto.
— ¿Con qué?
— Con tu venida para acá. Te aseguro que ni Carmen Rosa ni Misia (Así llamaba a Ana Josefa), han pegado los ojos anoche.
— Pues yo no los despegué. ¡Vaya lo uno por lo otro!
— No necesitas jurarlo. Ustedes ios hombres son seres privilegiados.
— ¡Privilegio de sensatez!
— No sé de qué será. Pero sí sé que si yo tuviera un her- manito déspota, me oiría las cuatro verdades.
44
— Eso envuelve una acusación bastante arbitraria.
Dijo Reinaldo, sin ocultar el disgusto. Pero Graciela volvía a adoptar su primitiva actitud juguetona. Encaróse a él, engallando él busto desafiador:
— ¡Abogo por los fueros de mi sexo! ¡Soy feminista!
— ¡Enorabuena! — Respondió Reinaldo en el mismo tono, después de una breve pausa de admirativa turbación ante aquel rostro que embellecía el gesto altanero.
— De hoy en adelante no habrán más lágrimas de mujer derramadas por causa de los hombres!
— ¡Lo lamento por ustedes!
— Pues por mí puedes ahorrarte la compasión. Todavía no he derramado la primera.
Reinaldo puso en una mirada la interrogación que estuvo a punto de escapársele. Ella apartó las suyas rápidamente.
Habían tenido el mismo pensamiento. Era un recuerdo de la infancia: estaba ella una tarde en el corral de los Solar, en compañía de Carmen Rosa, en la acostumbrada contemplación de las flores, cuando, al hacer un movimiento brusco por librarse del revuelo de, un cigarrón, se hirió una mano con una espina. Reinaldo, que estudiaba sus lecciones del día siguiente sentado en el borde de la pila, acudió a sacársela; pero lo hacía tan torpemente que sólo lograba desgarrar más la herida. Ya la mano sangraba copiosamente; la vista de la sangre produjo al improvisado cirujano un súbito vahído, y al levantar los ojos se encontró con los de ella, arrasados en lágrimas y fijos en él, con una ingenua expresión de resignado y voluptuoso dolor. En aquel momento Reinaldo no comprendió; pero años más tarde, en la derivación romántica de sus primeras aficiones literarias, este recuerdo le dio asunto para unos versos. Leídos por Carmen Rosa, fueron luego a parar a las manos de Graciela y entonces ella experimentó la mayor y más dulce satisfacción de su vida: eran sus olvidadas lágrimas de niña que tornaban a su corazón, cálidas como si aún las vertiese, pero con calor de otra vida, con sabor dé otro corazón.
45
Procurando zafarse de 'la dulce violencia de este recuerdo que los retenía en un silencio comprometedor, Graciela comenzó a buscar palabras:
— Este... este... ¿Qué te iba a decir?... ¡Ah, Sí. Iba a contarte: anoche hubo escenas graciosísimas en tu casa.
— De sainete. Ya me las imagino.
— Consejo de familia. Pleno. Presidió el Padre Moreno; asistió Antonio Menéndez.
— ¡Qué estás diciendo! A ver. Cuéntame. ¿De qué se trataba?
— Pues del acontecimiento del día: tu venida al Conventico. Tu madre temía que hubiera profanación de lugar bendecido, sobre todo porque ella sabe que cuando tú te pones a escribir no te alcanza el papel para poner herejías y atrocidades.
— Ya lo esperaba. Naturalmente, el Cura le dijo que era necesario hacerme salir de aquí y a eso han venido ustedes. ¿No es cierto?
— Pues te equivocas. El Padre Moreno lo que hizo fué soltar la risa. Y había motivos: Agustín y Valerio estuvieron estupendos. Agustín sostenía que sí; Valerio que no.
— Y se fueron a las manos, como siempre.
— Para que veas. Estuvieron muy comedidos. Están a partir un confite.
— Conozco la causa. Sé que el Arzobispo le dijo hace días a Agustín que la Jerusalén de Valerio es como ver la verdadera, y ya sabes: el éxito infunde respeto.
— Sería por eso. Pero estuvieron de alquilar butacas.
— ¡Qué lenguas! — dijo por allá dentro Carmen Rosa.
— ¡Adiós! Nos estamos luciendo: Carmen Rosa ha oído todo. — Observó Graciela apagando la voz. En seguida, con fingido disimulo, comenzó a tararear mirando al techo.
46
Reinaldo sonreía contemplándola. ¡Estalla linda! En aquella actitud de ingenua coquetería la curva impecable del cuello, torneado y palpitante, era tan sabrosa a los ojos, y a la vez tan llena de gracia y de castidad, que Reinaldo, recordando haber oído decir que las discípulas de Graciela, enamoradas de su suave blancura, saltábanle encima a besárselo, murmuró mentalmente, como si no hallase mejor elogio:
— Bendita sea tu pureza. Garganta hecha para los besos de los niños.
Graciela enserió súbitamente:
— ¿Y qué haces? —Preguntó. Pero en seguida, como si recelase de la intimidad del tuteo, agregó, tornando a su humor bromista:
— ¿Qué hace el solitario con tantos papeles por delante?
— Perder el tiempo escribiendo lo que se debería vivir.
— Pues el remedio es sencillo. —Y cogiendo una cuartilla de las que estaban escritas y haciendo la mención de rasgarla:
— ¿Lo apilico?
— En tus manos está.
Soltó ella el papel, enrojeciendo bajo la mirada de Reinaldo, y para disimular su turbación, dio unas palmadas:
— ¡Carmen Rosa! Anda, chica, que se nos hace de noche.
— ¿Qué hace ella por allá dentro? —preguntó Reinaldo a tiempo que se oía el rechinar de una llave en la cerradura herrumbrosa.
— ¿No oyes? Cerrar bajo llave ios dormitorios de las raonjitas para que no se te ocurra aposentarte en ei'los.
— ¡Que superchería tan necia!
— ¡Hijo! Cada cual con" sus ideas. Así está hecho el mundo y lo más prudente es no tocarlo.
— Te equivocas, Graciela. El deber es reformarlo, espurgarlo de errores y prejuicios.
— Quien lo dice. Un señor que le da la espalda a su casa, es decjr a su mundo chiquito, donde están sucediendo cosas que reclaman su atención, y se mete, muy si señor, en un claustro. Suponiendo que esto sea un claustro.
47
Al mismo tiempo Carmen Rosa volvía a aparecer en el corredor, seguida de la negra Úrsula.
— ¿Nos vamos?
Reinaldo se puso de pies: — Sí, vamonos.
Graciela lo miró sorprendida:
— ¡Cómo! ¿ Abandona el cenobiarca su refugio?
Y Carmen Rosa simultáneamente:
— ¿Por qué no te quedas aquí más bien?
Graciela miró a la amiga con un gesto de protesta que, advertido de Reinaldo, le hizo decir:
— A ver. A ver. ¿Qué tienen ustedes entre manos? ¿Porqué no quieres que me vaya con ustedes?
— Nada, chico, nada. — Evadía Carmen Rosa.
Pero Graciela se decidió:
— Esto no es natural. Reinaldo debe saberlo. Es una tontería, pero tú debes estar al corriente. Lo que sucede es que al llegar esta mañana a la Casa Grande nos encontramos conque estaba habitada.
— ¿Habitada? ¿Por quién?
— Las sospechas no son muy tranquilizadoras. Juan Sevillano asegura que es gente buena; pero no lo parecían. En fin: el hecho es que la casa estaba habitada sin el consentimiento de
ustedes.
— ¿Acaso Juan Sevillano se ha atrevido?...
— Eso. Se ha atrevido. Como es el Mayordomo.
Reinaldo se mordió los labios. No era la primera noticia que tenía de los abusos del mayordomo.
Graciela seguía explicando:
— Pero ya todo pasó. La gente se fué en seguida que llegamos.
— Que todo pasó. Ya veremos lo que falta.
48
— No intervengas tú, Reinaldo. — Suplicó Carmen Rosa. — Ya le dije a Juan Sevillano todo lo que había que decirle.
— ¿Tú? ¿Pero qué concepto tienen ustedes de mí? cPor qué no me mandaron a llamar inmediatamente?
— Se pensó en eso; pero llegó Juan Sevillano y Carmen Rosa hizo tus veces, por evitarte un disgusto.
Luego, cambiando de tono:
— Lo extraño es que tú no hayas descubierto nada ayer. Se comprende que no has salido de aquí.
Reinaldo la oía sin protestar. Había en las palabras de Graciela veladas inculpaciones que lo avergonzaban, pero de una contundente justicia. Cogió su sombrero y volvió a decir:
— Vamonos. Y tú, Úrsula, cierra esto y vete para la Casa Grande.
Graciela mostró los papeles que quedaban sobre la mesa:
— Y eso, ¿se queda así?
Reinaldo chasqueó la lengua, haciendo al mismo tiempo el ademán de abandono.
Por el camino Graciela charlaba copiosamente, haciendo esfuerzos per romper el mutismo ele Reinaldo. Carmen Rosa, arrepentida de hacer dado aquel paso, temerosa de lo que pudiera sucederé al hermano en el encuentro con Juan Sevillano, dirigía furtivas miradas ai caviloso rostro de Reinaldo, como para adivinarle les pensamientos.
Era Juan Sevillano, el mayordomo de "Los Mijaos," un hombre de cara enjuta y afilada que hablaba con un ceceo infantil y tenía un aire manso y tristón ; pero se aseguraba que bajo aquella hipócrita apariencia inofensiva se ocultaba un hombre peligroso, impulsivo y violento, que apelaba muy pronto a la suprema razón del revólver, para suplir la torpeza de la lengua, cuando se la enredaba la ira, y no para ociosas amenazas.
Pensando en esto iba Reinaldo al día siguiente, cuando vio desembocar al Mayordomo en el extremo del callejón por donde él se dirigía al trapiche, a tomarle cuenta de lo que Graciela le refiriera la víspera. Un movimiento instintivo lo hizo palparse el cinto desarmado, a tiempo que se decía:
— i Qué torpe! ¿Cómo se me ocurre venir así?
49
Pero inmediatamente reaccionó y pegando los talones iner-mes a los ijares del potro que montaba, lo lanzó veloz al encuentro de Juan Sevillano, cuyo caballo redoblaba también el paso, bajo el apremio de la espuela. Ya pasaban uno al lado del otro, cuando, a un tiempo mismo y en un mismo alarde de equitación, sofrenaron las bestias, parándolas en seco.
— ¿Cómo estás, Reinaldo? Casualmente iba a buscarte.
— Y yo a tí.
A Reinaldo le pareció que Juan Sevillano, que viniera altanero, se había amansado súbitamente al oir sus palabras. Agregó, haciendo esfuerzos para que no trasluciera su excitación:
— Desde temprano te andaba buscando.
— ¿De veras, Reinaldo? Mire, pues, como no nos encontrábanos.
Y sonreía como la más apacible criatura del mundo bajo su equívoca máscara de mansedumbre y simpleza de espíritu.
A Reinaldo se le encogió el corazón. Ya había oído decir que cuando Juan Sevillano sonreía de aquella manera estaba más peligroso que nunca: su ira, presta a saltar, se agazapaba detrás de aquella sonrisa bonachona. Pero la misma insensatez del miedo lo impulsó a provocarla.
— Tenemos cuentas pendientes. Mejor es arreglarlas de
una vez.
— ¡Ah, sí! Para eso te buscaba. Tu hermaniia...
Reinaldo le detuvo la lengua con una mirada.
— Ten cuidado con lo que vas a decir.
— Yo siempre tengo mucho cuidao con lo que voy a decí, Reinaldo. Por eso es que nunca he tenío que recoge mis palabras. Contimás que, tratándose de ustedes... Es la primera vez que hay entre nosotros una desavenencia.
— Por culpa tuya. — Y en seguida Reinaldo se arrepintió de sus palabras: le pareció que comenzaba a Maquear.
50
Pero Juan Sevillano prosiguió como si no 'hubiera oído:
— Desde en vida de tu abuelo, que en paz descanse, he sío el mayordomo de "Los Mijaos" y aunque rae esté mal el deciio, nunca había habió quejas. Será que ustedes ya se han cansao. Y que cuando las cosas no andan en manos de los hombres...
— ¡Alto ahí! Sí andan. Y aquí estoy yo para demostrártelo.
Juan Sevillano fijó en él una mirada intraducibie. Luego dijo, sin perder su presencia de ánimo:
— Lo digo porque como tú no has querío intervenir nunca en ná de lo que se refiera a los negocios de la hacienda. Pero ya veo que tú has venío preparao.
— ¿Por quién?
— No lo tomes a mal. Digo: preparao contra mí. De seguro que los chismosos, que por aquí abundan como ia mala hierba...
— De eso tienes culpa tú.
— ¿De qué?
— De la mala hierba. — Y Reinaldo lo dijo con una sonrisa francamente claudicante.
— Ahora va a resulta que de too tengo yo la culpa. Si no dan dinero pá sembrá las tierras, ni siquiera pa limpíalas, ¿cómo quieres tú que yo vaya a hace milagros?
— Sin embargo hay tablones bien cuidados.
— Así pasa en toas las haciendas.
— Este, por ejemplo.
— Está a tu orden.
— ¡ Ah! ¿Es tuyo? ¿Y aquel otro que ya está de corte?
— También está a tu orden.
51
La ironía del mayordomo acabó de exasperar a Reinaldo.
— Sí. Todos están a mi orden; pero todos son tuyos, por lo que veo. Sólo los rastrojos son de nosotros.
— ¡Guá! Con no habémelo permitió tenían. Ustedes son los amos. Yo los sembré por mi cuenta, porque me daba lástima que se estuvieran perdiendo las tierras. Y como uno se cansa de pedí y de pedí...
— imagínate cómo no se cansará uno de que le estén pidiendo, sin que nunca se vea el rendimiento. Las cuentas de la Comisión dan tristeza: ya las cañas no producen, cuando no se pierden los tablones enteros por falta de riego, como sucedió con el del matapalo y con los de la Vega del Cedral.
— La culpa de eso la tiene tu tío don Agustín, que por compone la acequia la dejó que el agua corría pa tras.
— Sí. Unas veces por culpa de uno, otras veces por culpa de otro.
— Pero por culpa mía, nunca, Reinaldo.
— Por culpa tuya, precisamente, casi siempre.
Juan Sevillano volvió a mirarlo, pero esta vez Reinaldo soportó la mirada, mientras recalcaba:
— Así, como suena: por negligencia tuya. Sólo te ocupas de lo que te interesa, de tus medianerías. Lo demás, ¡que se pierda!
— Está bien, Reinaldo.
Guardaron silencio. Entretanto Reinaldo prendía un cigarro. Tirando el fósforo dijo:
— ¿Y lo de la Casa Grande?
— Ya se io dije ayer a tu hermanita: ustedes me estaban debiendo unos centavos y como yo los necesitaba y la casa estaba desocupa, se la alquilé a una señora que vino a proponémela.
— ¿De modo que también somos deudores tuyos?
— Si tú no io sabías, dispénsame que te lo haya mentao. Y de eso solo no; también hay ríales míos gastaos en la composición que hubo necesidá de hace en las baterías. Yo no los estoy cobrando. Si hice lo de la Casa Grande, que yo sé que estuvo mal hecho y mejor es no menta más la cosa, fué porque me vi en un apuro.
52
— Bien. Haz la cuenta de todo lo que se te debe y pásamela hoy mismo. ¿Hasta el último centavo, sabes?
— ¿Eso quiere decí que la mayordomía... ?
— Desde hoy en adelante la hacienda no necesita mayordomo.
— Está bien, Reinaldo. Pero...
Y Juan Sevillano se quedó con la palabra en la boca vien- do alejarse a Reinaldo.
A la hora del almuerzo éste llegaba a su casa rendido de cansancio y de disgustos.
— Esto es un desastre. Si no pongo remedio a tiempo, la hacienda hubiera ido a parar dentro de poco a manos de Juan Sevillano: los bueyes son de él; ios mejores tablones, de él; las siembras de frutos menores, ¡hasta el agua del río! Todo esto era su feudo.
— ¡Dios mío! ¡Quién lo creyera! Un hombre tan bueno co- mo Juan Sevillano, tan cristiano! — Lamentó Ana Josefa.
— ¡Oh! En eso no ha cambiado. ¡Cristianísimo! Y ahí está la causa de todo este desastre. Como Juan Sevillano carga el palio en las procesiones del Santísimo, no había necesidad de vigilarlo y se le daban amplísimas libertades. Buen negocio estaba haciendo el muy astuto con el tal palio. Las tenía engatusadas a ustedes.
— ¿A nosotras, Reinaldo?— Inquirió muy asustada la madre.
— A tí, principalmente. Si yo conozco el procedimiento; bastante lo he oído: "Misia Anita, si usted viera qué Virgen del Carmen tan preciosa la que hemos comprado para la iglesia del pueblo!" Y en seguida: "Misia Anita, hay un pedazo de tierra que está sin sembrá y yo tengo una poquita de semilla que si usted me lo permite...". Y misia Anata, derretida de admiración y de complacencia ante el cristianísimo vagabundo, accedía a todo. Esa es la historia.
53
Ana Josefa se desmigajaa de risa oyendo a Reinaldo imitar las maneras tímidas y él ceceo de Juan Sevillano; pero como advirtiese que el hijo hervía de enojo, recobró la seriedad para decir:
— No tanto, hijo. Yo, es verdad, convenía en algunas cosas; pero siempre consultaba con Agustín.
— ¡Ah! ¡Valiente cabeza de administrador la de Agustín! Pues no se le ocurrió una vez que el papelón tenía mal precio aplazar el corte dé un tablón que estaba de tiempo hasta esperar el alza? Naturalmente, la caña, a quien no le habían consultado la espera, decidió espigar y se perdió toda.
— ¡Ay, pero eso es culpa de Juan Sevillano! —Terció Carmen Rosa. — ¿Por qué no le dijo a tío Agustín que eso no se podía nacer?
— ¡Ya iba a decírselo él! Todo lo que fuera en perjuicio de la hacienda redundaba en beneficio suyo.
— Ese hombre tiene muy mala fe. — Concluyó Carmen Rosa que no le perdonaba que le hubiese dicho, cuando ella le hacía cargos por lo de la Casa Grande, que no quería entenderse con mujeres.
La esencial bondad de Ana Josefa acudió en su descargo:
— Hija, no 'digas así.
Y Reinaldo, imitándola:
— No, hija. Si ese es un santo varón. Carga el palio. ¡Imagínate!
Graciela, que asistía a la escena, se decidió a intervenir:
— Ahora va a pagar el palio todas las fechorías de Juan Sevillano.
54
Reinaldo comprendió que estas palabras velaban una inculpación contra él y no fué dueño de disimular su desagrado:
— Bien sé yo de quién es la culpa. Pero de esto no hay que hablar más. Ya sabré remediar el mal. Por ahora se trata de conseguir, hoy mismo, seis mil pesos que se le deben a Juan Sevillano.
- — í Seis mil pesos! — Exclamó Carmen Rosa.
Y Ana Josefa, apresurándose a resarcir los daños causados por su candidez:
— Mira, Reinaldo. Me parece que a eso alcanza lo que tengo depositado en el Banco. Cógelos y págaselos.
Reinaldo no respondió. A él también le había parecido muy natural, en el primer momento, que aquella suma se pagara con el dinero de la madre; pero ahora, al oir que ella lo ofrecía antes de que se lo exigieran, se avergonzaba de su egoísmo. ¿Cómo no se le ocurrió que él también tenía una cantidad suficiente para cubrir aquella necesidad?
— Bien. — Dijo cambiando el tema. — Cuando quieras puedes mandar servir el almuerzo. ¡Tengo un hambre atroz!
— ¡Ay! Sí es verdad, hijo. Debes estar molido con tanto trajín y tanto disgusto como habrás tenido. ¡Y tú que no estás acostumbrado a estas cosas!
Y Ana Josefa pasó al interior de la casa, dándole gracias a Dios por haber sacado a Reinaldo con bien del peligroso trance, pues de sobra conocía ella la terrible fama del mayordomo.
Entretanto Reinaldo, en su habitación, con las manos olvidadas en la toalla con que se las enjugaba, repasaba mentalmente la escena sucedida con Juan Sevillano, saboreando el sano orgullo de su hombría, sintiendo que sobre él pesaban ya deberes positivos que eran también una buena razón de existir.
55
Poco rato después, en el almuerzo, como advirtiese que en él estaban fijas las miradas complacidas de las tres mujeres que lo acompañaban en la mesa, se dio cuenta de que él era el apoyo y el centro de un pequeño mundo: su casa, y comprendió que hay satisfacciones sencillas que bien pueden llenar toda una vida. Ganas tuvo de bendecir el pan, como antaño lo hicieran sus abuelos, castizamente.
56
57
IV
EN la tarde, orgulloso de su fecundísima jornada, Reinaldo quiso finalizarla a la manera del laborioso abuelo, dando una recorrida a caballo por los campos de la hacienda, y en este paseo llegó hasta el pueblo situado en los aledaños de "Los Mijaos."
Una torre pintarrajeada de rojo, cuatro airosas cimeras de chaguaramos y un conjunto irregular de tejados patinosos, componían sobre un fondo de cielo resplandeciente la pintoresca silueta del pueblo, encaramado sobre un cerro de poca elevación que dos ríos bordean en el encuentro de sus aguas.
Esta visión familiar avivó el fermento de ambición que hacía rato venía llenando con su hinchado bullir el pensamiento de Reinaldo. En épocas pasadas los Solar habían sido los caudillos tradicionales de aquel pueblo, de modo que se decía, y era cierto, que bastaba que uno de ellos golpeara el suelo con la planta imperiosa, para que de todas partes brotaran hombres decididos a seguirlos adonde los llevasen, y mucho después, venida a menos y apartada de la política del país, todavía la familia era acatada y querida, como fué patente en el entierro de don Hermenegildo Solar, detrás de cuyo féretro se agolpó todo el pueblo, disputándose el último honor de cargarlo sobre los hombros, como lo habían cargado siempre sobre los corazones.
Pero, muerto el viejo y radicada la familia en Caracas, la popularidad se fué entibiando y desacostumbrando y terminó por desaparecer, sustituida por otra más allanada y cordial: la de Juan Sevillano, Formóse ésta en torno de esa aura de sugestión que rodea a los hombres que esconden valor o fiereza bajo un aspecto apacible y bonachón y Juego se acrecentó cuando lo vieron convertirse, paso a paso, en el verdadero señor de "Los Mijaos," a fuerza de lo que denomínase entre nosotros chivaterías, ambigua fama de picaro y de inteligente, que era allí, como en todo el país, la mejor credencial que un hombre puede ostentar para el logro de la popularidad. Así, pues, Juan Sevillano, genuino producto de la democracia, había suplantado a los Solar.
Haciéndose estas reflexiones Reinaldo agregaba:
— Pero ahora yo puedo y debo volver por los antiguos fueros. Ya aquí debe estar corriendo la noticia de la caída de Juan Sevillano; seguramente voy a encontrar hostilidad; pero este es el momento indicado para acabar totalmente con el prestigio que le quede. Mi presencia aquí confirmará de manera decisiva la reivindicación que comenzó esta mañana. ¡Quieran que no, volverán a sentir la garra!
Y con este propósito Reinaldo hizo su entrada al pueblo por el sitio más concurrido por el peonaje de las haciendas de los alrededores, foco principal del prestigio de Juan Sevillano.
Acudían ya al trago y a la charla vespertina a la ranchería de la salida del pueblo, frente a la cual había un largo convoy de carretas. Los carreteros desuncían las muías mientras sostenían entre sí una charla bulliciosa sobre asuntos del oficio, cruzadas ¡de noticias y de chismes del pueblo nativo, de donde unos venían y a donde otros volvían, salpicada de bromas picantes y de términos procaces. En el interior de 3a ranchería, a través del ancho portalón empedrado, con guardacantones de lajas, análoga animación de los arrieros descargando sus recuas, y en el fondo, en torno al estanque del abrevadero, como una nota dé paz, un rebaño de borricos ya libres de sus enjalmas, con los belfos sumergidos en el agua. En la pulpería el zumbido de los bebedores; en el camino un grupo de hombres jugando a los bolos.
58
Reinaldo se detuvo a contemplar este cuadro típico y cuando paró los ojos en los que jugaban, olvidóse de sus señoriles reflexiones: la actitud estatuaria y las vigorosas líneas de los torsos de los jugadores al lanzar los bolos, evocaban, en medio de la campiña luminosa, una remembranza de la remota Grecia olímpica. Pero como su atención empezó a atraer sobre sí la del peonaje y ya se dejaban oír entre el runrún de las voces, inequívocas señales del comentario que el pueblo hacía sobre la noticia de lo sucedido con Juan Sevillano, juzgó que convenía hacerse el indiferente y continuó su paseo.
Luego, ya en el pueblo, dobló por una calle empinada y angosta en cuyo empedrado antiquísimo crecía la hierba. Viviendas de amplios portones con batientes claveteados, descalabradas y patinosas fachadas, ventanas herméticas con rejas de madera torneada, algunas, y anchos aleros casi todas; conservaban en algunas partes el aspecto colonial y en los interiores silenciosos, que sugerían cierta sensación de soledad y abandono, veíanse patios floridos y adivinábase ese ambiente inefable del crepúsculo doméstico en las casas viejas. Por las callejuelas discurría poquísima gente; en la plaza de la iglesia la sombra caía de los altos árboles en medio de una paz que no turbaba un ruido. En un banco, un joven de largas melenas muy negras, tomaba el fresco con la cabeza descubierta.
Reinaldo rodeó la plaza. Ya cruzaba la esquina cuando oyó que lo llamaban. Detuvo el caballo. El sujeto de las largas melenas se ¡había parado del banco y se le acercaba con paso de enfermo, haciendo visajes:
59
— ¡Reinaldo Solar! ¡Vaya que por fin veo la cara de un hombre!
Este no sabía quién pudiera ser aquel personaje tan maltratado, cuya fisonomía no le era, sin embargo, completamente desconocida. Lo saludó lo más amablemente que pudo, mientras hacía memoria.
— ¿No me conoces? Ya veo que no me conoces.
Y por su demacrada faz pasó una mueca de desaliento mortal. Luego agregó con una voz cavernosa, de la cual no parecía capaz su pecho enteco:
— Soy Felipe Ortigales.
— ¡Sí, hombre! ¡Cómo no te iba a conocer! ¡Ortigales, cómo no! En el Colegio de Jaime Payares. Sí, sí.
— Es decir: la sombra de Felipe Ortigales. Soy el fantasma de un hombre que no vive hace tiempo. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos del Colegio? ¡Qué tiempos aquellos! ¿Qué se ha hecho aquel Antonio Menéndez? ¿Recuerdas que yo no me transaba con él? ¿Y aquel Rafaelito Olmeta? ¿Te acuerdas de que decías que no estarías tranquilo hasta que no supieras más que Menéndez y hasta que no le hubieras pegado a Rafaelito, que era el gallito de la cuerda? ¡Qué tipo eres tú, Reinaldo! ¡Qué tipo!
— Y tú, ¿qué tal? ¿Qué te habías hecho?
— Es largo de contar, caro amigo. Si fueras tan amable nos podríamos sentar un rato. Yo no puedo estar mucho tiempo de pies.
A Reinaldo no le interesaba en absoluto conocer la vida de Ortigales, que por lo que se dejaba ver no había sido muy risueña; pero comprendió que quería referírsela a todo trance, y, resignándose compasivamente, echó pie a tierra para conversar con aquella sedicente sombra, que a duras penas podía mantenerse sobre sus piernas de agudísimas rodillas agresivas. Se sentaron donde lo había estado Ortigales, quien gastó buen espacio de tiempo acomodando sus pobres huesos sobre la dura madera. Y comenzó a declamar:
60
— Pues ya adivinarás, por el estado en que me encuentras cuál habrá sido mi vida.
— ¿Has estado enfermo?
— Mortal.
— No estabas en Caracas, ¿verdad?
— De tumbo en tropiezo por esos pavorosos pueblos del interior, por esa provincia anodina y disolvente, con la farándula aquella de que te escribí. . Por cierto que no obtuve contestación a mi carta.
— Ah, sí. Ya recuerdo. Andabas de empresario de una compañía de cómicos infantiles. ¿No es eso?
— De apuntador. Con cierta ingerencia en la empresa, efectivamente. Aunque si bien se mira, yo era el alma de la cosa.
— <¿En qué paró eso?
— En lo inevitable: el fracaso. El tenor cómico, por sarcasmos del destino, murió trágicamente, despanzurrado por un caimán del 'Apure, a pesar de las formidables pancadas del barítono que se bañaba a dúo con él; la tiple concibió, por obra y gracia de un jefe civil y los demás párvulos, cansados de pasar hambre cantando, decidieron continuar pasándola de otra manera menos irritante.
Reinaldo se aburría con aquel humorismo forzado, que resultaba doblemente macabro en boca de Ortigales. Al cabo de una pausa, éste continuó su oración fúnebre.
— Luego dos años sepultado en un pueblo asesino, que me mató el alma y me iba matando el cuerpo, finalmente. Una precaria administración de correos que me daba veinte pesos para plátanos y quinina. Al resto de mis necesidades suplía el exiguo sueldo de maestro, de capilla en la iglesia del pueblo, por mor del campechano del cura. Una cosa horrible: fastidio, embrutecimiento, hambre, paludismo! El espíritu vuelto un guiñapo; el cuerpo,
61
un hervidero de parásitos y de bacterias. Hube de abandonar ai fin mi violín, mi buen hermano de infortunio ; dejé de escribir mis dramas, y así me quedé sin emociones estéticas. Y venga el horrible y cotidiano temblor del paludismo. Al fin un amigo que rae depara el azar: Guaicaipuro Peña. Un ganadero rico y estólido, no sé si más rico que bruto o más bruto que rico. Pero bueno, eso sí! Advierte que me estoy muriendo, y en un viaje que hace me trae entre su vacada como un maute más. Aquí vivo, si a esto se le puede llamar vivir, en su casa, en el seno de su familia que gasta unos nombres pavorizantes: América, África, misia Oceanía, la madre; el padre se llamaba Atahualpa. Héteme, pues, viviendo en un mapamundis !
Fatigado de su parlamento, dobló la cabeza y quedó un rato en silencio, enlazando y desenlazando los dedos flacos que tenían un color ambiguo de cera y de ceniza. Reinaldo le perdonó la actitud teatral y se compadeció de sus miserias.
— Y tú, ¿qué me cuentas? — Tornó a declamar Ortigales.
— Pues viviendo, pensando, trabajando.
— ¿Para qué todo eso? La felicidad suprema es el nirvana.
— ¡Al cuerno el nirvana! La felicidad suprema es la acción.
El enfermo, como si acabara de oír la voz de un oráculo, levantó hacia él los ojos asombrados:
— ¿ La acción ?
— ¡Sólo ella le da valor a la vida!
Y desatando su facundia en cálidas frases que electrizaron a Ortigales, expuso su flamante teoría. Cuando concluyó, Ortigales dijo:
— Sí. Pero para todo eso se necesitan energías, nervio, músculos, que yo no tengo. Mira. — Y se palpaba los bíceps nacidos, como demandando oompasión.
— No importa. La función hace el órgano.
Y Reinaldo se despidió súbitamente. Ya se alejaba y todavía decía:
62
— Bueno, Reinaldo. Ya sabes. Aquí está un hombre necesitado de tus palabras. Después de oírte me he sentido mejor. No dejes de venir a menudo a charlar.
Consecuente con su nueva orientación, Reinaldo modificó el plan de "Punta de Raza". Ahora el protagonista, lejos de absorberse en una extática contemplación de la naturaleza, se entregaba a la voluptuosidad sana y generosa de un fecundo empleo de sus energías recuperadas: gemía la selva imaginaria bajo el hacha incansable, rugía la tierra bajo la garra de acero de formidables máquinas que le arrancaban su entraña de oro, emigraban de ios pantanos drenados aquellas garzas que eran un símbolo de la hierática contemplación y por todas partes el augusto silencio secular se llenaba con el poderoso alentar de los férreos pulmones del progreso.
Pero como el novelista no se contentaba con la ficción, sino que necesitaba realizar en la propia vida el plan de su novela, se dio a concebir otro, tan vasto y desenfrenado, de reforma en la hacienda. Sosteniendo una noche, en la sobremesa, el aforismo del mejoramiento de la condición moral por el género de trabajo edificante a que se dedique el individuo, pasó a pensar, en una de aquellas subitáneas y fulminantes descargas de sus propósitos, que en vez de sembrar caña era más noble sembrar trigo, porque aquélla, dando origen al alcohol, fomenta un azote social, mientras que del trigo sale el pan, que es cosa útil, y la hostia, que es cosa tenida por sagrada.
— Por otra parte —decía—, considerándolo desde el punto de vista práctico y comparándolo ahora con el de! maíz, el cultivo del trigo traería el mejoramiento de la raza, porque es un hecho comprobado por los modernos estudios sociales, que los puoblos que se alimentan con trigo son más capaces de cultura que los que se alimentan con maíz.
63
Y esto bastó para que se decidiera a convertir en trigales los cañamelares de "Los Mijaos." Poniendo manos a la obra, resolvió consultar con cierto ingeniero agrónomo, oriundo de la Argentina, que acababa de establecer en Caracas un instituto de agricultura.
El agrónomo argentino se llamaba Heine Lenzi, era pequeño y redondo como una bola y Reinaldo lo encontró en la sala de ciases del sedicente instituto metido en un chinchorro, en calzoncillos, chupándose una naranja.
Lenzi mostró a Solar el plantel, diciéndole que era todavía un cotiledón y le presentó al único alumno que había caído: un joven taciturno, por encima de cuyas ropas trascendía la provincia, que se entretenía leyendo "Tierra" de Zolá, en un rincón de la sala, bajo una enorme sierra de pez de espada que colgaba de la pared.
Enterado del propósito de Reinaldo el agrónomo fué a "Los Mijaos." Allí pasó seis días, regalándose en la mesa de los dueños a cuerpo de perito, devorando pavorosos alfondoques con queso y anís que le aderezaba el tachero, echándose al coleto frecuentes cachos de aguardiente y charlando incansable con Reinaldo de sus estupendos ideales de cría de cerdos a los que llamaba chanchos. En las horas frescas recorría los campos, agachándose de trecho en trecho a coger un puñado de tierra para analizarla en el instituto y por fin un lunes se fué con sus tierras y con un alfondoque monumental.
Dos días después reapareció en "Los Mijaos" asegurando que el terreno era propicio para el trigo. En seguida agregó para
mayor abundamiento de razones:
— En mi país, hace unos años, examiné una tierra como ésta, la compré para un amigo y hoy es una de las más hermosas estancias. Si viera usted los chanchos que se crían allí. Así, de grandes, como borricos.
Y extendiendo en el aire los brazos cortos, que remataban en dos manos casi esféricas, sugería un infinito rebaño de cerdos gigantescos.
Reinaldo temió que Lenzi supiese más de chanchos que de trigo, pero, no obstante, le propuso la dirección técnica de las reformas que pensaba llevar a cabo en "Los Mijaos". Lenzi aceptó en seguida y de regreso a la casa, ante una perspectiva ambigua de trigales y de chanchos, habló copiosamente, con un entusiasmo que le comunicaba agilidad inusitada.
— ¡Che! Créame usted, amigo Solar: si en este país todos los ciudadanos pensaran como usted, Venezuela prosperaría rápidamente. Lo que hace falta es agricultura científica. Nada de escarbatierras empíricos! Agricultura científica: que la tierra es pobre? ¡Pues se enriquece! iQut no hay agua? ¡Pues se busca! Y ya está todo remediado.
Efectivamente, con tales procedimientos eie~ürivos no podía haber tierra pobre ni yermo enjuto; pero Lenzi tenía paca Reinaldo el .poder fascinante de un espíritu aventurero y fantaseador.
Las reformas proyectadas sembraron el pánico en el ánimo de la familia. Agustín Allende —que desde la muerte de don Hermenegildo Solar ejercía la administración de la hacienda y que no le perdonaba a Reinaldo que hubiese despedido a Juan Sevillano sin consultarle previamente— cuando se enteró de los proyectos del sobrino aseguró que en "Los Mijaos" no se daba trigo y con aquel redundante estilo suyo pronosticó fracaso o bancarrota; Ana Josefa gimoteó inútilmente pero se resignó al fin aconsejada por Carmen Rosa, quien, a pesar de la desconfianza que le inspiraba Lenzi, recomendaba que dejaran a Reinaldo hacer el ensayo. En cuanto a Valerio Allende, por contrariar a Agustín y poi halagar al sobrino, aseguró el éxito.
Se fue Lenzi, clausuró el instituto y regresó en seguida. Colgó su chinchorro en la casa donde lo alojara Reinaldo, sacó del baúl varios catálogos de herramientas de labranza y de maquinarias agrícolas, y en apuntar las que se debían pedir invirtió una semana.
64
65
V
ENTRETANTO Reinaldo se ocupaba con otro proyecto de trascendencia mayor, que era toda una empresa de dioses.
Concibiérala una noche, como viese a los labradores de la hacienda congregados en la capilla del conventico, suspensos de la plática que, según la antigua costumbre, predicaba un fraile capuchino, para edificación de las rústicas almas. Eran las misiones que removían en el espíritu de Reinaldo el rescoldo de religiosidad de los años de la infancia; y aunque este sentimiento, después de haber corrido una bordada de positivismo, volvía a él, como barca desarbolada, a fuerza de remos, sintió la conmoción de los elegidos que oyen la voz de su destino.
Como oyera al fraile predicar a propósito del pecado, reflexionó sobre la dureza contra humanidad del ascetismo cristiano, y de pensamiento en pensamiento, llegó a esta conclusión:
— Puesto que todavía la semilla ancestral de religiosidad está germinando en el espíritu humano, es imposible destruir esa Gran Ilusión; pero sustituirla por otra es ya más fácil y quizá más eficaz.
Esta reflexión produjo una larga teoría y en seguida un nuevo plan de acción, que lo absorbió por completo en los días subsiguientes, permitiendo a Lenzi disfrutar a sus anchas de la paz del chinchorro: predicar entre los campesinos la religión "monista", vislumbrada a través de unas cuantas líneas de “Los Enigmas del Universo", de Haeckel.
Por las tardes iba al pueblo a conversar con Ortigales. El convaleciente, cuya cabeza no estaba firme todavía, se quedaba embobado oyéndolo.
— Qué actividad la de este Reinaldo Solar !Qué energía! Reinaldo Solar es un cordial ; al lado suyo el más apático se siente sacudido, levantado en vilo, transformado! El ¡trigo regenerador! La religión monista! ¿De dónde sacará Reinaldo tanta idea genial? A mí nunca se me hubiera ocurrido pensar que la indolencia del venezolano se debe a que en Venezuela no se come pan de trigo.
66
Y el pobre Ortigales se desesperaba por descubrir La fuente de aquella sabiduría de Reinaldo que lo dejaba deslumhrado. Le pidió libros y los devoró ávidamente; pero nunca se le ocurrió uno de aquellos brillantes comentarios. La chispa de la idea original no quería brotar en su cerebro. Un día cayó en cuenta de la causa de su esterilidad:
— La culpa la tienen esas malditas arepas de maíz que se comen casa de las Peña. ¡Y tanto que me gustan!
Y desde entonces Ortigales exigió que le dieran pan de trigo. Las Peña se sorprendieron de tal cambio en el gusto de su huésped y mucho mayor fue su sorpresa cuando le oyeron hacer la apología del pan de trigo, glosando las teorías de Reinaldo.
Poco después comenzaron a notar que en la conducta del convaleciente se operaba una verdadera transformación. Ya no pasaba los días tendido en la cama, con los ojos fijos en aquel agujero del techo, huraño, silencioso, pensando en aquel misterioso nirvana cuyo sentido nunca comprendieron ellas. Se volvió locuaz y jovial y vivía ahora predicando los milagros que puede hacer la voluntad. Comenzó a tocar violín y se quitó la melena. Un día, en el desayuno, después de haber devorado un gran bollo de pan isleño, anunció que iba a escribir una tragedia titulada: Gesta de Titanes.
— íEs otro — se decían las hijas de Atahualpa Peña.
— Digo yo que será el pan de trigo. — Advirtió América, la más pizpireta y buenamoza de las cinco hermanas.
— Yo me alegro de que ya esté bueno. — Concluyó la madre.
— Porque ya el pobre Guaica no podía con tanto gasto demédico y botica. Que si fuera por un pariente no importaría; pero por un extraño, ya pasa de caridad. Supongo que ahora se irá. Pero Ortigales no se iba. Por otra parte se permitía emitir las más extravagantes ideas a propósito de la caridad y del reconocimiento por el favor recibido. Un día, de sobremesa, dijo:
67
— La caridad es una ofensa. Una porquería! Humilla a quien la recibe y pervierte a quien la hace.
— ¿Y los pobres, Ortigales? Los que no tienen familia; ¿qué sería de ellos sin la caridad? Los enfermos...
— Los pobres, señora, los débiles, los enfermos, son una remora para el progreso de la especie. No se les debe conservar; se íes debe destruir, como los destruye la Naturaleza, implacablemente, porque la Naturaleza sólo quiere individuos y especies fuertes.
— Pero eso no es cristiano. —Objetó América a quien le era profundamente antipático el dramaturgo.
— Por de contado, puesto que es humano. —Repuso él. — Humano y cristiano son dos extremos, dos conceptos contrarios que se destruyen uno a otro. Como bien dice mi amigo Reinaldo Solar.
— Qué monstruo será ese amigóte suyo que dice tales, heregías.
Exclamó furibunda misia Oceanía, no tanto por lo que de heregía hubiese visto en la frase de Reinaldo, citada por Ortigales, como para aprovechar la ocasión que buscaba de poner a este en la puerta de la calle.
— ¡Señora! Reinaldo Solar es mi amigo de corazón. Hágame el favor de no expresarse de él en esos términos.
— Yo estoy en mi casa y hablo como me parezca.
Ortigales tuvo un gesto olímpico para aquella grosera salida y se levantó de la mesa.
— ¡Habrase visto! Una mujer que tiene un espantoso lunar de pelos en una mejilla y que es viuda de un bárbaro que se llamó Atahualpa, atreverse a calificar de monstruo a Reinaldo Solar. Y todo por que no alcanza a comprenderlo. ¡Qué na de alcanzar!
68
Y el flamante propagandista de un nieztcheanismo de segunda mano, no digerido, desahogó en acerbas diatribas a propósito de la grosera mentalidad católica de las mujeres del clam de Atahualpa que lo habían humillado con su caridad, su inverecundia de superhombre.
Al día siguiente se presentaba en "Los Mijaos" con el rollo de su tragedia por todo bagaje, a contarle a Reinaldo cómo por haberlo defendido a capa y espada contra las furiosas inventivas de la señora Peña, esta lo había puesto de patitas en la calle. Y concluyó:
— Me he quedado, pues, sin pan ni techo; ¡pero qué diablos! El mundo es grande y ya no me arredra. Empiezo otra vez mi vida trashumante. Sólo te exijo que me dejes estar aquí unos días, en la bagacera o en el muladar, mientras me oriento. Reinaldo le respondió; conteniendo la risa:
— ¡No, hombre! Con Lenzi, el agrónomo, puedes estar el tiempo que quieras. Entretanto te buscaré algo que hacer. Ya habrá mucho.
Y desde aquel día Ortigales convivió con Lenzi. El agrónomo, en almillas, desde su chinchorro, fué iniciando al dramaturgo en el amor a la tierra y a los chanchos, y éste, en cambio, le leyó su tragedia. Por las noches, sentados hasta altas horas junto a la represa de la acequia, Reinaldo completaba esta iniciación exponiéndole los pormenores de su grandioso proyecto de religión monista. Ortigales lo oía en suspenso, experimentando a veces la emoción de estar en palique con un dios, cuyo apóstol fuera él, y otras veces sintiéndose desgraciado al comparar con aquella exuberante imaginación de Reinaldo, la suya, desmedrada y rastrera.
69
Al mismo tiempo, los propósitos de Reinaldo alarmaron a la familia. Un día Ana Josefa preguntó a unos peones que bajaban del cerro con el hacha al hombro:
— Qué hacen ustedes en el Ojo de Agua?
— Talando el plan de la iglesia nueva.
— ¿Qué iglesia?
— ¿Guá? ¿Usté no sabe? Esa iglesia que va a hace don Reinaldo pá esa religión que él dice que hay ahora.
Ana Josefa se alarmó sobre manera y en la tarde del día siguiente estaba refiriéndoselo al Padre Moreno, a quien llamara expresamente para pedirle consejos.
Era él Padre Moreno un mestizo de estatura larga y desgarbada, voz gruesa y presuntuosa y fama de incomparable orador. En su continente duro y soberbioso todo revelaba al profesional del pulpito en quien había desaparecido completamente la emoción del apostolado, dejándole en el corazón la sequedad maleante de la misantropía. Metido en su camino sin salida por un impulso de juvenil religiosidad, convirtióse poco a poco en el perfecto tipo del eclesiástico que pierde la fé en la familiaridad con el dogma y la suple con el frío espíritu de casta.
Así jamás se le oía en la boca palabra que denunciase un verdadero sentimiento religioso y cuando alguien los manifestaba en su presencia, adoptaba una actitud desdeñosa, en lo cual alguien quiso ver una insólita muestra de humildad templada en el molde del más severo ascetismo kempiano: la humildad que desdeña la propia virtud. Gracias a su misma dureza ejercía un gran ascendiente sobre su rebaño espiritual y especialmente en el ánimo de las mujeres de la familia Solar, de quienes era el confesor. Ana Josefa se ovillaba en su presencia, con supersticioso temor de aquellas humillantes carcajadas con que él acogía siempre las simplezas de su corazón; Carmen Rosa enmudecía, fascinada por aquella absoluta carencia de idealidad que traslucían sus palabras, siempre al ras de las cosas de la vida ordinaria y corriente, parque a ella se le había metido en la cabeza, de la manera más gratuita, que aquel yermo espiritual del cura era la más alta señal de la perfección cristiana.
70
Cuando Ana Josefa hubo expuesto su tribulación por lo que estaba maquinando Reinaldo con aquello de la iglesia nueva, el clérigo soltó su habitual y vulgarísima carcajada:
— ¡Pero, misia Josefa! ¿Hasta cuándo estará usted haciéndole caso a Reinaldo?
Y como Carmen Rosa, que asistía a la entrevista, hiciera un gesto de contrariedad al oir él tono despectivo con que hablaba de su hermano, el Padre contrajo el ceño y dijo con dureza de reconvención:
— Bien está el amor al niño mimado de la casa; pero no hay que olvidar que por encima de eso, hay algo que vale mucho más.
Carmen Rosa bajó la cabeza, resentida, pero subyugada.
Entretanto Graciela Aranda —que se había alejado de la casa en previsión de que Reinaldo pudiese llegar, para detenerlo mientras concluía la entrevista—, reunida con él, charlaba sosegadamente bajo los mangos coposos.
De pronto le preguntó con un acento que insinuaba la confidencia:
— ¿Qué escribes con tanto misterio, Reinaldo?
— ¿Será la novela?
— O ¿es otra cosa a la cual estás muy entregado en estos días?
— A su hora lo sabrás.
— No debe ser cosa buena, puesto que lo ocultas. Bajo llave metes tus papeles cuando sales.
— ¿Quiere decir que has cometido el feo pecado de curiosear?
— Ya sabes que no tengo esa debilidad. Pero, francamente, andas haciendo cosas tan raras. ¿Para qué has hecho talar la montaña del Ojo de Agua?
71
— Pienso construir allí un kiosko. Es un sitio agradable.
— Hay quien dice que será una capilla. Y ahora que recuerdo: la otra noche me hablabas de una religión natural, monista, ¿no es así como se llama?
— Pues ya estás al cabo de la calle. Después de todo, no era tan difícil descubrirlo: ya he hablado bastante a propósito de eso, contigo. Ahora comprendo que has oído como quien oye llover.
— Pero, Reinaldo. ¿Te has vuelto loco? ¿Grees que así como así, vas a encontrar gente tan candida que se trague esas patrañas?
— Hablemos formalmente, Graciela. Entre nosotros ha llegado la hora de la absoluta sinceridad. ¿Te atreves a calificar de patrañas al Bien, a la Verdad y a la Belleza?
— ¿Qué quieres que te diga? — Respondió ella buscando las palabras. — Si de eso se tratara.
— Pues de eso se trata.
Y excitado por la misma turbación que le causaba el confesar lo que hasta allí había sido de más íntimo en sus proyectos, hizo una larga y hermosa apología de la obra que intentaba llevar a cabo: hacer que los hombres volviesen a la naturaleza, al amor a los verdaderos ideales humanos, de los cuales los han alejado las supersticiones seculares.
Después de una pausa que Graciela no se atrevió a interrumpir concluyó:
72
— Sí, Graciela. Es una locura mía, acaso una locura ridicula, pero te confieso que a veces me siento animado del espíritu de un dios. Yo he buscado muchos caminos, me he propuesto muchas honras, muchas y estupendas; pero siempre me ha desalentado la pequeñez del esfuerzo necesario para llevarlas a cabo, porque todas eran obras humanas y muchas de ellas realizadas ya por otros hombres. Necesito una que sobrepase la medida de las posibilidades humanas. ¿No crees que por fin la he encontrado? Hacer que los hombres vuelvan al sentimiento de la Naturaleza, a la devoción por los ideales que son la esencia misma de la condición humana en lo que tiene de más puro y de más noble, y de los cuales los apartó una religión de dolor y de renunciación, cuya doctrina toda se resiente del origen esclavo: del odio a la Vida, de la abominación de todo lo que sea una forma de fuerza o de belleza, de la proscripción de la alegría, ¡la santa alegría que no podía conocer ni tolerar el siervo de Roma!
Graciela, que lo escuchaba admirada, sintiéndose por momentos arrebatada por el vuelo de aquel espíritu que se cernía en las regiones de un verdadero iluminismo, se asustó de su pecaminosa complicidad en tales herejías y lo interrumpió para preguntarle:
— ¿Cuántos evangelios tendrá esa religión, Reinaldo?
— Tres: el de la Verdad, el de la Belleza y el del Bien.
— Pues la falta uno: el de la locura.
Y echó a correr hacia la casa, riéndose de las extravagancias oídas, como para destruir con su burla el encanto de la fascinación que había experimentado en un momento de abandono.
Reinaldo, desairado e iracundo, profirió una frase brutal:
— Imbécil. Me había olvidado de que eres mujer.
Y así se desvaneció de su mente un sueño de amor. Había alimentado el propósito de abandonarse al ingenuo impulso de su corazón, declarándole a Graciela el amor que siempre sintiera por ella, y bajo la influencia de esta determinación cayó, como siempre le acontecía, en las más exaltadas vehemencias: todos sus estupendos proyectos de aquellos días no habían sido, en el fondo, sino la manera personal y característica bajo la cual se manifestaba en él ese instinto de ostentación que en el pájaro llena de gorjeos la garganta del macho en trance de amor.
73
Ahora el desaire sufrido lo alejaba definitivamente de Graciela y con el brusco movimiento de sus reacciones decidió intentar una aventura, ya entrevista, que acabase de borrar de su espíritu la sandez del casto idilio fracasado.
Pocos días después, Ortigales se vio precisado a modificar el concepto en que tenía a América Peña: Reinaldo se había enamorado de ella.
Verdad era que éste juzgaba a la muchacha como un espécimen de la perfecta madre: vigorosa, alegre, capaz de concebir y de amamantar una numerosa prole de superhombres fuertes y sanos, y este concepto, demasiado naturalista, se rozaba con el de Ortigales, quien llamaba a América la ternera retozona de la vacada de Atahualpa; pero nunca se le hubiera ocurrido al delicado autor de "Gesta de Titanes" que tales brutales facultades pudiesen ser virtudes en una mujer, y mucho menos, que despertasen un sentimiento amoroso en el espíritu quintaesenciado de un poeta, como el amigo Solar.
Indudablemente, era muy hermoso todo lo que éste decía sobre la necesidad de engendrar hijos robustos y sanos, y Ortigales convenía en que para ello estaba, como de encargo, América Peña; pero él no estaba organizado para esa forma del amor. A pesar de las copiosas raciones de cerdo que devoraba en compañía de Lenzi, y de las incontables rebanadas de auténtico pan de trigo que éste confeccionaba para ambos; él no experimentaba los brutales reclamos de la especie y era de opinión que el amor ha de ser algo puramente espiritual, muy tierno y delicado.
74
— Yo estoy hecho para las suavidades. —Confesaba—. Para las ternuras recónditas. Para mí: una noviecita blonda, pura, frágil!
— ¡Para mí una mujer! ¡La más mujer! —Replicaba Reinaldo.
Por las tardes los cascos de su caballo batían incansables el empedrado de la calle de las Peña.
La varonil belleza de aquel joven rico y de buena familia, y sobre todo, la elegancia y el aplomo con que sabía tenerse en el brioso potro, cuyos escarceos acreditaban la pericia del ginete, despertaron en el alma llanera de América una pasión tumultuosa.
Los ojos negros, largos, ardientes; la boca carnosa, de labios sensuales, rojos como la pulpa de los cundeamores; la risa sonora; la carne lujuriante; el espíritu inflamable, América Peña era, a la vez, el mejor bocado del pueblo.
Las vehemencias de Reinaldo la volvieron más ardiente de lo que ya era, prendiendo en su imaginación llamaradas sensuales; a su vez ella lo contagió de su apasionamiento.
Trigos y monismo se desvanecieron de la mente de Reinaldo: Lenzi dormitaba tranquilo entre sus catálogos de herramientas y maquinarias que todavía no se habían pedido; la semilla adquirida para él ensayo era pasto realengo de los ratones; en el "Ojo de Agua" volvían a crecer y a enredarse en paz las malezas, y en la gaveta del escritorio esperaban la polilla los evangelios de la Verdad, de la Belleza y del Bien. América, solamente, absorbía el pensamiento de Reinaldo. Como de costumbre, no faltaron teorías que justificasen el caso: ¡tanto valía educar y moldear un alma virgen como ¡redimir a un mundo!
75
En cambio Ortigales sufría horriblemente. A fuerza de oir los elogios que Reinaldo hacía de América, se fué despertando… en su corazón un vivo amor a ella; pero amor puro, afección romántica y tierna que lo puso estúpidamente sentimental. Mezclábase con esta pasión un vago sentimiento de odio al amigo, cuya superioridad mental comenzaba a serle enojosa, y con tan encontradas y absurdas emociones pasaba los días absorto, imaginando el modo de zafarse de Reinaldo, que lo dominaba como un íncubo, obligándolo a oír las más íntimas y crueles confidencias.
Un día quiso rebelarse.
— Y Guaicaipuro, ¿por qué no viene?
— Hombre, ¿por qué quieres que venga?
Y sin darse cuenta de la situación de Ortigales, Reinaldo rió hasta cansarse.
Entre tanto, los ojos enormes del dramaturgo giraban atolondrados. Mil pensamientos de muerte pasaban en tumulto por su cerebro; el dolor y el odio zarandeaban su pobre corazón. Por fin exclamó, anaternatizador:
— Eres el anticristo.
En los días siguientes no lo vio más Reinaldo. Horas enteras se pasaba embobado, sobre una mano la mejilla y sobre la frente torva las guedejas de la melena, otra vez crecida, viendo los ratones llevarse los granos de trigo del semillero. Así las confidencias de Reinaldo le quitaban día por día pedazos del corazón platónicamente enamorado de América.
Las procesiones nocturnas de los pasos de la Semana Santa en el pueblo, favorecían aquellos amores contrariados por la madre de América, que era llanera zamarra y desconfiaba de los propósitos del patiqumcito, como llamaba a Reinaldo. Toda la gente se aglomeraba en las calles por donde pasaba la procesión; aprovechando la soledad en que quedaba lo restante del pueblo, América se separaba del cortejo de rezanderas, y, con una amiga complaciente, acudía al sitio donde la esperaba Reinaldo, bajo la sombra discreta de un bambual frondoso.
76
En la mañana del Domingo de Resurrección Reinaldo hablaba con Lenzi cuando se presentó Ortigales y llamándolo aparte con muciho misterio, le dijo:
— Guaicaipuro Peña acaba de llegar. Lo he visto.
— ¿Y bien?
— América te manda decir que no vayas por el pueblo mien- tras esté aquí. Yo te aconsejo que no te dejes ver con él. Guaica es un hombre terrible; ya ha matado a dos.
Reinaldo sonrió:
— ¿Que no me deje ver? ¡Hombre! ¡No faltaba más!
Ortigales se quedó viéndolo con despecho rabioso, como si lo humillara aquella jactancia. En un momento pasaron oleadas feroces de rencor por su espíritu atormentado. Con ironía remota le preguntó:
— ¿Vas a provocarlo?
— No. ¿Por qué? No acostumbro provocar a nadie. Haré lo que siempre he hecho.
Respondió Reinaldo y despidiéndose de Lenzi espoleó el caballo y partió al galope.
Ortigales le gritó:
— Esta tarde habrá toros coleados en el pueblo. Guaicaipuro coleará.
Pero ya Reinaldo se había alejado. Ortigales permaneció en la orilla del callejón siguiéndolo con la vista. Lo odiaba cordialmente. Ya lo veía con un balazo en el pecho, derribado del caballo en mitad de la calle, y a Guaicaipuro Peña, en la mano el revólver humeante todavía, contemplándolo con una sonrisa de triunfo en la recia faz curtida por los soles del Llano. Una alegría feroz le hacía saltar él corazón.
Abandonándose al goce malsano de tales imaginaciones, ya no era Guaieaipuro Peña el vencedor de Reinaldo, sino él, en quien de pronto, por obra de milagro, hubieran nacido fuerzas extraordinarias, y deseando para su rival una humillación mayor, no se lo imaginaba muerto sino acobardado, huyendo por las calles llenas de gente, perseguido por él, que le azotaba las espaldas con la misma fusta que le arrebatara de las manos, en una pasmosa explosión de coraje.
77
Entre tanto Reinaldo iba pensando en el probable lance con el temible hermano de América. Experimentaba vagas desazones: por los brazos le corrían sensaciones indescriptibles que se hacían dolorosas en las palmas de las manos; luego violentas reacciones electrizaban sus nervios relajados; en seguida sobrevenían crisis de reflexión serena y lúcida.
— ¿Por qué he de reñir con Guaicaipuro Peña? No lo provocaré, pero tampoco esquivaré el lance. Seguramente él va a buscarme pendencia. Pero ¿tengo acaso derecho de arriesgar mi vida por un motivo necio como lo es el demostrar que no le temo al matachín? ¿No estoy seguro de mi valor y de mi hombría?
De pronto se dijo en voz alta:
—¡Sofismas, cobarde, sofismas! ¡Si tienes valor, anda a probarlo!
Y decidió ir en la tarde al pueblo a tomar parte en la coleada de toros que se preparaba, en la cual no podía faltar Guaicaipuro Peña, quien, como buen llanero, debía ser buen coleador.
Cuando se disponía a salir pensó llevar el revólver; pero al cogerlo se arrepintió. La idea de un arma en sus manos esgrimida contra alguien le produjo un movimiento de repugnancia. Iría desarmado como de costumbre. Para el caso mejor era la fusta: así probaría su verdadero valor. Era su incurable horror al miedo.
78
En el pueblo, en la única calle ancha y llana, que era la de la entrada, cuyas bocas estaban cerradas ya por las talanqueras, se sentía el bullicio de la fiesta típica y primitiva. El gentío, encaramado sobre las empalizadas, agrupado en las puertas, excitado por el aguardiente, por el sol y por la espectativa del rudo espectáculo, prorrumpía en griterías, silbaba a los espectadores de a caballo, se agitaba en un júbilo febril o enmudecía de pronto en un silencio unánime que le comunicaba mayor intensidad al cuadro, como si hiciera resaltar más el colorido del sol y la animación de las figuras. Desbordados los instintos, a cada rato, en simulacros de riña al garrote, los hombres se daban acometidas entre las aclamaciones de los espectadores que celebraban los ágiles saltos, las paradas y las puntas de aquella esgrima bárbara y fachendosa, mientras los muchachos, estremecidos de júbilo, aclamaban a los coleadores que iban llegando ufanos, haciendo caracolear los caballos en alardes de destreza y gallardía. En las ventanas y sobre los pretiles de los corredores, jarifos grupos de mujeres reían y se agitaban locamente. Ardía la sangre en todas las venas, chispeaba el sol en el metal de los arneses, gritaba el color en todas partes y entre el clamor unánime de una embriaguez dionisiaca, gemía el joropo nativo o vibraba el pasodoble español.
Cuando Reinaldo llegó, un rumor confuso de hostilidad y admiración fue recorriendo el coso de un extremo a otro, y desde la ventana de las Peña los ojos de América lo saludaron con una mirada cálida que acabó de excitarlo.
Se detuvo frente al tranquero del toril donde se agrupaban los coleadores. Una voz le gritó:
— ¿El patiquín como que va a colea?
— Si se puede.
E instintivamente miró a un jinete que lo veía con fijeza.
Era Guaicaipuro Peña, un indiazo membrudo, de negras patillas que le bajaban hasta las comisuras de la boca confundidas con el bigote. Un sombrero pelo de guama de anchas alas le cubría de sombra el rostro bien parecido, en el cual Reinaldo descubrió las mismas facciones de América y la misma expresión sensual.
79
— Es un bello ejemplar de la raza. —Pensó, mientras soportaba la mirada buida del hombre temible, satisfecho de sí mismo al comprobar que en sus músculos no había un estremecimiento de miedo.
Transcurrieron unos minutos. Iban a soltar el primer toro. La espectativa hacía enmudecer al gentío que llenaba el coso. Todas las miradas estaban fijas en la puerta del corralón de donde había de salir la res y los coleadores se apercibían para el arranque de la carrera. La emoción puso trémulo a Reinaldo; bajo sus piernas tensas sentía vibrar los nervios fogosos del potro que paraba las orejas atentas, resoplando y piafando.
De pronto un estremecimiento, un clamor que se propagó rápido a lo largo de la calle, un súbito arremolinarse del gentío, un bufido del toro y el arranque simultáneo de los coleadores pugnando por apoderarse de la cola, en cuyo extremo la mota de cerdas era un airón que bien valía una vida.
Reinaldo iba entre ellos, ciego, tendido fuera de la silla, la mano izquierda aferrada a las crines del caballo, la derecha rozando ya el bárbaro trofeo. En pos de él Guaicaipuro Peña empeñado en atravesarle la bestia, empujándolo, y detrás, entre la polvareda, un tumulto de brazos que se extendían, de crines que revolaban, de cuerpos que chocaban en un vértigo de lucha y de carrera.
Por fin Reinaldo se apoderó de la cola del toro, con un solo movimiento se la arrolló en el puño, se tendió sobre el caballo que saltó al sentir la espuela y cargando la res, con un esfuerzo de locura, la derribó patas arriba en mitad de la calle.
La gritería se hizo ensordecedora; el potro, enardecido, se iba tascando el freno. Reinaldo, perdida la conciencia de sí mismo, llegó sin contenerlo casi hasta el extremo de la calle. A pocos pasos de la talanquera recobró las riendas y empinándose sobre los estribos, con un golpe de consumado ginete, paró en seco la bestia.
80
Ortigales no pudo menos de gritar:
— ¡Bravo, iReinaldo! Bravísimo!
Reinaldo se revolvió en medio de una ovación y cuando se acercaba a la ventana de las Peña, Guaicaipuro que lo esperaba le gritó:
— Así se tumba, compañero!
Y luego a la hermana:
— América. Póngale ustéd misma la mejor cinta que tenga. ¡Eso es colear!
En la noche, contemplando la montaña sobre la cual la luna al salir iba esparciendo su turbia claridad, Reinaldo le propuso a Ortigales:
— ¿Quieres acompañarme mañana a una excursión a Naiguatá? Te prometo un día delicioso.
Ortigales aceptó, no porque le agradase la invitación, sino porque en el estado de espíritu en que se hallaba no podía negarse a nada que le propusiera Reinaldo. La superioridad de éste, de tan diversos modos comprobada, pesaba sobre su alma como una losa inconmovible. En su interior le decía:
— Haz de mí lo que te plazca. Así lo ha dispuesto la Vida.
Y al meterse en la cama lloró y se mesó sañudamente las melenas. A medianoche despertó sobresaltado: en sus oídos zumbaba como un trueno una voz formidable, la voz de Reinaldo, que había gritado dos veces: La vida es del fuerte! El mundo es mío!
Se incorporó en la cama y aguzó el oído esperando volver a oír aquel grito de triunfo. Afuera los campos dormían serenos en la callada dulzura de la noche; en la pieza vecina Lenzi roncaba; de la sala venían ruidos muy tenues: eran los ratones llevándose los granos de trigo del semillero.
81
En la madrugada Reinaldo llegó a buscarlo. Cerro arriba, por el camino que se empinaba detrás del trapiche, comenzaron a subir. El caballo de Reinaldo acometía briosamente los repechos, dejando atrás la muía de Ortigales, no acostumbrada a aquellas andanzas. Bajo la claridad sin luz del cielo reposaban las masas informes de la montaña; el aire inmóvil entumecía sin contactos; la voz de los torrentes subía de las hondonadas obscuras, perenne, igual. Oyéndola, Reinaldo pensaba:
— Es la Vida impasible, la actividad imperturbable en medio de una absoluta serenidad. Un curso de agua es el mejor maestro de energía: libre y rebelde en la torrentera, sumisa en la acequia, laboriosa en la rueda hidráulica, fecundante en el surco, soñadora en el pozo escondido que la noche llena de estrellas. El hombre debe hacer como hace el agua inconsciente, ¿Por qué la línea recta de un destino único, de una misma ac- tividad? Sólo el imbécil gasta la vida en llevar a cabo un solo propósito. La verdadera constancia está en no perseguir dos días el mismo ideal. La actividad es una, pero la acción ha de ser múltiple.
iEn pos de él, Ortigales echaba siniestras miradas al fon-do de las barrancas. ¿Por qué no terminar de una vez? Ya que la vida lo había hecho presa fácil al zarpazo de los fuertes y una ley inexorable lo condenaba a ser absorbido o aniquilado por las energías victoriosas, ¿por qué no se decidía a hundir su miseria esencial en el definitivo derrumbamiento de una muerte que podría redimirlo, dejando impresa en la memoria de sus flaquezas, siquiera la huella de un vigoroso gesto liberador? Y ante la incapacidad para la resolución suicida, el pobre Ortigales se maceraba el espíritu con desesperantes reflexiones: ¿Por qué aquella sañuda crueldad de la vida, que se complació en hacer de él una absurda antinomia de grandes alientos espirituales, amasados en el más frágil barro humano?
Ya salía el sol cuando llegaron a una ensenada donde ha bía un vecindario compuesto por unos cuantos ranchos esparcidos entre labrantíos. De un caney de bahareque tediado de zinc, salió a recibirlos un montañés recio y jovial.
82
— Guá, don Reinaldo. Ya yo creía que su promesa se iba a queda en veremos. —Y advirtiendo los trabajos que estaba pasando Ortigales por apearse de la muía, acudió a tenérsela del freno.
— ¿Y cómo marcha la cosa? — Preguntóle Reinaldo.
— Ya usté verá. Por ahora pasen pa dentro y pidan su desayuno tan y mientras desensillo las bestias, que de aquí pa allá no se necesitan. Digo, polque supongo que ustedes van a pasa el día por aquí.
— No. Seguimos de largo. Vamos hasta el Pico.
Los jóvenes devoraron el copioso desayuno que les sirvió la mujer del montañés. Cuando hubieron concluido, éste les dijo:
— Bueno. Ustedes dirán.
— Andando. — Dijo Reinaldo a Ortigales que estaba mudo y sombrío.
— ¿El señor es el ingeniero? — Preguntó el hombre, ya en camino.
— No, un amigo.
— Ah. Pedro Nclasco Fuentes. Pá servile en lo poco que valgo.
Ortigales musitó su nombre y metió su mano fría y flácida bajo la presión de los dedos recios y encallecidos del campesino.
Al cabo de una corta ascensión llegaron al tope de un cerro en donde se veía una casa a medio construir, a la sombra de unos árboles. Pedro Nolasco dijo:
— Ahi la tiene. No dirá usté que no le hemos metió duro.
— No. Bastante adelantada va.
Ortigales, ajeno a cuanto no fueran sus cavilaciones, se tendió en la paja fresca, mientras Reinaldo seguía con Pedro Nolasco hacia la casa que los ocupaba. Al caba de un rato vol vieron a reunírseie. Pedro Nolasco, descubriéndose de nuevo, le tendió la mano:
83
— Bueno, amigo. No tengo nada que decirle; ya usté sabe. Yo soy lo que usté me vé y estoy a su mandar. De muy buena gana los acompañaría hasta la fila; pero tengo mucho que hace por aquí abajo.
Reinaldo le recomendó:
— A los peones que vienen más atrás con las cobijas y el bastimento, que apuren el paso que aquí los esperamos.
Una vez solos, Ortigales preguntó sin verle la cara a Reinaldo:
— ¿Corno que estás fabricando una casa?
— El nido de amor. Aquí será el idilio. En esta altura solitaria nos amaremos de lo lindo América y yo.
— ¿Te casas?
— ¡No, hombre! ¡Quién piensa en eso! Amor libre, como el viento que sopla por aquí!
Ortigales palideció de celos. Adoptando una violenta actitud, exclamó:
— Reinaldo! Tú te sientes amo del mundo! ¿Crees que tienes derechos divinos para disponer así de todas las cosas? Repara que la honra de esa niña
— Historia antigua! —Interrumpió Reinaldo.
— Cómo! iQué dices?
— Chico, que te preocupas por la doncellez de América mucho más que ella misma, cuando llegó el caso.
— Luego... ? —Empezó a decir Ortigales con el semblante demudado por la sospecha que acababa de pasar por su mente:
— ¡Aléjate de mí! O mejor dicho: Viní, vida mía.
Ortigales acabó de incorporarse y después de clavar en Reinaldo una mirada hecha de dolor y de odio, se alejó hasta el borde de la loma.
84
Reinaldo, que recogiera un periódico de la víspera que se le había salido del bolsillo a Ortigales, mientras estuvo acostado, fingió leer en tanto que pensaba:
— Diablos! Este muchadho está enamorado de América Peña. Y yo que no me había dado cuenta! Pobrecito! Lo quiere así la ley inexorable. En la lucha por la vida y por la especie la hembra es del macho más fuerte.
Pero de súbito su atención se fijó en un retrato que publicaba el periódico, en medio de un artículo titulado: "Manuel Alcor y su libro".
— Si no me engaño, este es el provinciano que encontré en el Instituto de Lenzi, leyendo "Tierra". Sí. Él es.
Comenzó a leer el artículo que empezaba así:
— He aquí un joven que acaba de imponer su talento literario con la publicación de un libro de cuentos titulado: "Mientras la nube pasa"
— ¡Bah! Uno de tantos advenedizos, seguramente. Veamos qué trae en el agaje. —Y saltando los párrafos del juicio, muy diíirámbico, que el articulista hacía de la personalidad del cuentista y de la obra, Reinaldo se puso a leer uno de los cuentos que insertaban en seguida. En concluyendo dijo:
— Es bueno. Indiscutiblemente, es bueno. — Y en seguida, tendiéndose sobre la hierba, de cara al sol: — De modo, pues, que este joven que apenas acaba de llegar de su provincia, con un nombre obscuro, ha sabido conquistar ya un comienzo de reputación literaria? Y yo que tengo más facilidades permanezco todavía en la sombra! Estoy perdiendo el tiempo misera- blemente. Todos se acercan ya a la realización de sus propósitos, todos han encontrado ya su camino; sólo yo ando buscando el mío todavía.
Entretanto los peones habían llegado y aligerados de sus cargas, descansaban mirando el paisaje con un aire estúpido, exento de emociones. Ortigales, volviéndose de pronto hacia Reinaldo, le dijo ásperamente:
85
— ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí?
— Cuando quieras seguimos.
— Por mi no esperes. —Y echó a andar con inusitados bríos como si la violencia de sus sentimientos le galvanizase los miembros.
Reinaldo lo siguió, guardando un silencio prudente que, por otra parte, le permitía entregarse a las reflexiones que le sugiriera la lectura del periódico.
La ascensión fué penosa. El sendero se empinaba intransitable por un terreno resbaladizo que se desmoronaba bajo las plantas, cerro abajo, luego por entre tupidos y pendientes arrezafes cuyas ásperas ramas azotaban y rasgaban los rostros; por inverosímiles cuestas de rocas cubiertas de helechales rastreros, desamparadas de sombra, caldeadas por el quemante sol de las alturas; por vericuetos inaccesibles en los cuales medraba una vegetación sequiza que sugería y acrecentaba la sensación de la sed.
Al mediodía, ya en la fila, hicieron alto para almorzar en un sitio apacible y fresco. Era un vallecito rodeado por todas partes de topes roqueños y cubierto por un césped de verde tierno, bajo el cual se escondían pequeños cilancos de un agua pura y fría. A un lado había un carrizal; en el centro, un arbusto solitario, de tronco ennegrecido y hojas lucientes y quebradizas que daban un suave olor de incienso. En aquel sitio parecían condensarse la soledad y el silencio de las alturas en una paz honda que llenaba el espíritu de vagas melancolías.
— Aquí se siente miedo. —Dijo Ortigales, receloso del silencio y arrebañando la soledad con medrosas miradas.
86
Y Reinaldo:
— Efectivamente. Hay aquí algo que desconcierta, que llena el espíritu de vagas zozobras. Ya había hecho la observación otras veces. No sucede así en las cumbres, donde hay la misma soledad y el mismo silencio; allí el espíritu se expande; aquí se recoge, se agazapa.
— ¿Verdad que parece que de un momento a otro va a aparecer alguien por allí? —Continuó Ortigales, necesitado de locuacidad, señalando con el índice tembloroso una vuelta tras de la cual se prolongaba el vallecito, bordeando la fila.
Reinaldo asintió con el gesto, sumergiéndose en la voluptuosidad de tales pensamientos. Luego comenzó a decir:
— Es un instinto que no se manifiesta en la vida social. Estos sitios inducen a la penetración dentro de la propia alma y el hombre le tiene un horror instintivo a la presencia de su alma. Todavía la evolución humana no se ha completado, subsiste la dualidad de la bestia y el ángel y por eso es que el hombre busca la vida en común. Así no llega a ponerse en evidencia el conflicto, la irreductible antinomia de nuestra naturaleza; pero en la soledad los dos polos se buscan y como la bestia se siente menos fuerte, se asusta y trata de evitar el encuentro. Por eso estamos hablando y pensando. Los^ensamientos son obra de la bestia, el ángel no piensa y con pensamientos lo ahuyentamos. Pero la verdadera finalidad del hombre, la más remota, es la soledad. La vida social es un incidente, una etapa de la evolución humana. Cuando la bestia haya sido vencida definitivamente, o mejor dicho, absorbida por el ángel, y el hombre pueda soportar la presencia de su espírilu, abandonará la vida social, se hará solitario. Por eso los que se han adelantado en la evolución se hacen solitarios.
Ortigales lo oía embobado. Este sentimiento, mezclándose con las sensaciones corporales del cansancio, le producía el efecto de que lo llevasen a rastras cuesta arriba, en una carrera inverosímil.
87
—Cállate. —Le dijo de pronto, parándose, con una lividez mortal en el rostro. —He sentido vértigo oyéndote.
—Es la altura. Siéntate, descansa. Eso te pasará.
Y notando la cara de terror que ponía, Reinaldo experimentó por primera vez, un sentimiento de generosa compasión hacia él. Luego, mientras Ortigales reposaba, tendido al lado suyo, como puesto bajo su amparo, sintió que del fondo de su ser estaba brotando una emoción nueva, de infinito amor bacía todas las formas de vida, tanto las pequeñas como las poderosas, las humildes como las altivas. Analizando esta emoción, se turbó profundamente: había sentido su propia bondad! íEra bueno!
Repuesto de su desmayo, Ortigales volvió a hablarle, con acento de confidencias crueles:
—Reinaldo, tal vez juzgues una insigne tontería lo que voy a decirte; pero quiero que sepas que podré ser todo lo que tú quieras, más no un hombre sin idealidad. Dispénsame este preámbulo y no hagas caso de las incoherencias que pueda tener, porque así se me van agolpando las ideas en el pensamiento y no puedo dejar de expresarlas. Yo he sufrido hoy horriblemente, como no te lo imaginas, como tal vez no habrá sufrido jamás hombre alguno en la vida. Y es, porque Bien.
Tengo que decirlo: es porque estoy enamorado de América Peña.
Reinaldo se sentía mal. La absurda situación creada por Ortigales le había despertado en el corazón desagradables impulsos de violencia. Ganas le daban de abandonarlo en aquel sitio y continuar solo la ascensión a las cumbres, o revolverse, desistir de todo, de América Peña, de todo! Miserable corazón humano, sin límites en la pequenez, cuando dice a ser pequeño! Qué vergüenza ser hombre también, como Ortigales!
Este pudo decir, al fin:
—Bien, ¿Ahora qué me queda a mí?
88
—América. —Respondió Reinaldo desdeñosamente.
—iAsí, cuando tú la dejes, perdida la virginidad?
—¡Bah! ¡La virginidad! En cambio te quedaría el inmenso orgullo dé haber vencido un prejuicio estúpido, y la enorme satisfacción, ¡del más grueso calibre moral! de redimirla de su caída, casándote con ella. Eso lo han hecho muy pocos hombres en el mundo y Tolstoy lo recomienda muy formalmente.
Y Reinaldo se horrorizó de sus pérfidas palabras cuando advirtió que la idea diabólica parecía haber infundido a Ortigales una consoladora esperanza.
—En marcha. En marcha. —Y emprendió la subida de la cuesta que remataba en la fila.
Caminaron largo rato por ella, entre las brumas que se levantaban de la parte del mar, arropando los roquedales, deslizándose por las laderas, envolviendo toda la montaña en sus velos desvanecentes, a través de los cuales, en paradojas de perspectivas, las cosas cercanas parecían enormes y distantes. Iban por el filo de la serranía siguiendo un vago sendero que apenas se marcaba entre la vegetación rastrera de las alturas, compuesta de frailejones y matojos de hojas extrañas de vivos y variados colores, y que a cada paso desaparecía en las eminencias formadas por aglomeraciones de piedras sostenidas en absurdos equilibrios, o por rocas enterizas, de un vago color rosa o verdusco, limpias de aristas y dentellones, como si el perenne y suave rodar de las neblinas las hubiese arromado.
Al atardecer llegaron a una plataforma rodeada de grandes masas de rocas que la guarecían de los vientos cumbreños. El suelo estaba formado por una greda blanquecina, sembrada de numerosos hoyos de escaso diámetro que parecían huellas de animales que anduviesen en bandadas, y en el fondo de las cuales se empozara el agua de las nubes rastreras. Las piedras, de un tono verdoso, manchadas de liqúenes plateados, tenían inscripciones que daban constancia de cuanta gente anónima visitara el sitio, y en las espeluncas que formaban en su aglomeración ciclópea, veíanse restos del fuego encendido por los excursionistas que habían pernoctado en ellas.
89
—¡El Lagunazo! —Gritó Reinaldo, que iba adelante. —Aquí acamparemos.
Aligeráronse de morrales y chamarras y mientras Ortigales pagaba la grata sorpresa del agua, Debiéndola en todos los cilancos, Reinaldo recorrió el paraje en busca del sitio más confortable para dormir, dando órdenes a los peones que cortasen la leña para la hoguera nocturna.
Con la puesta del sol reposó el viento que ululaba entre los filos de las peñas, arriando las neblinas, y al descorrerse el blan- co cortinaje, surgió la montaña, fantástica, imponente. Una luz dorada resplandeció un momento sobre los Picos, luego se deshizo en suaves tintas violadas, lució después el verde espectral de las cumbres musgosas, el azul delicuescente del anochecer de las alturas, la claridad fantasmal de la luna.
En torno a la fogata, cuya lumbre proyectaba en derredor una medrosa danza de sombras descomunales, Reinaldo y Ortigales, con fantásticos reflejos en los rostros, comentaban los incidentes de la excursión y cambiaban sus emociones. Entretanto, en otro grupo, los peones hablaban de cosas de las tierras bajas: de los vulgares y sencillos sucesos de sus vidas llenas de sordidez y de brutalidad, sombras espesas jamás turbadas por el inquietante relampagueo del espíritu: la mujer con la cual vivían, el compadre que les dijo esto o aquello, los centavos que ganaron y que luego perdieron al dado, el joropo, el pasmo que cogieron, el daño que les echaron.
Hablaban lentamente, sin verse las caras, y el rumor igual de sus voces, en el alto silencio del paraje, tenía la indefinible melancolía de las razas fracasadas.
Reinaldo se puso a escucharlos, haciéndose reflexiones:
90
— Este pueblo no tiene vida interior. Ni una palabra que revele una noble inquietud espiritual; ni un sentimiento que no sea puramente animal. Tienen el alma sepultada, totalmente abolida. Por eso han fracasado lastimosamente todos los que han tratado de hacer una literatura nacional; falta la materia prima; el alma de la raza. Para suplirla, nuestros literatos han tenido que recurrir a la imitación; de aquí viene ese romántico criollismo que pone exquisitas delicadezas en el corazón de esta gente y que sólo tiene de verdadero los nombres, más o menos pintorescos, de unas cuantas plantas tropicales, hábilmente barajados con la psicología nunca hecha de los tipos característicos: cundeamores y bucares suplen la falta del alma nacional. De resto; pinturas más o menos adulteradas de la parte externa de la vida popular. De lo interior, de lo hondo, que es lo único verdadero, ni una palabra, ni un vago indicio de penetración en esa alma sepultada.
Así pasó toda la noche, arrullado por la monótona conversación de los peones que velaban en torno a la fogata. Cuando la luna llena rozaba el borde sombrío de La Silla y empezaba a verse las últimas estrellas de la noche, abandonó la gruta donde estaba guarecido, gritando a Ortigales:
— ¡Arriba! ¡Arriba! Que nos coge el día.
Ortigales surgió de su guarida, tiritando de frío y se acercó a la lumbre donde ya los peones calentaban el café.
Luego se pusieron en marcha, precedidos por Reinaldo, que tenía prisa de llegar al Pico antes que saliera el sol, atravesando tupidos bosquecillos de carrizos emparamados, trepando por las escarpas de los peñascos que formaban tortuosos laberintos.
Coronado el Pico, esperaron el amanecer en silencio, de pies sobre la roca, sin atreverse a turbar la augusta serenidad de las alturas. Abajo, en el mar, un místico sendero de plata se extendía sobre las aguas dormidas y obscuras hacia el ocaso lunar; de arriba, del polvo luminoso de las constelaciones, caía sobre la montaña una turbia claridad ; en los confines del mar comenzaron a encenderse vagos carmines, luego el alba empezó a mover tras del horizonte sus maravillosos espejos: primero un reborde de luz sobre una ceja de monte lejano, en seguida un jardín dé arreboles cambiantes, de súbito ¡un chorro de oro y ¡al fin el sol!
91
Ortigales dio un grito: a lo lejos, en el mar, sobre el cielo, la silueta del Pico proyectaba un triángulo de sombra.
Reinaldo exclamó, maquinalmente.
—¡Cállate! ¡No hables!
El compañero lo vio transfigurarse como un iluminado. Sus ojos atónitos recogían la belleza esparcida por el mundo. De un lado, el mar era un inmenso esmalte azul, en cuyo desvanecente confín de suaves amaneceres reposaban vagas sombras violáceas de remotos islotes, como ballenas dormidas hasta el alba; del otro lado, las tierras: los risca chales de la rispida cresta de Naiguatá, sembrada de rocas sueltas que hacían pensar en el fragor de gigantescos desmoronamientos; el dromedario colosal de La Silla, parado en su marcha hacia el valle de Caracas, con una resplandeciente gualdrapa sobre las gibas; la montaña toda desperezando en la luz su nervura formidable, cortada de abismos vertiginosos, áspera en los fragosos peñascales de los voladeros, suave en las laderas tendidas que bajaban cubiertas del raso joyante de los pajonales, arregazando la felpa azulosa de las hondonadas, dentro de las cuales la voz de los torrentes formaba ese fondo rumoroso de los grandes silencios de las montañas.
Abajo, en las faldas, suaves lomas y quietas llanadas, surcadas de senderos, moteadas de cultivos; el valle, en el fondo, cubierto de grumos inmóviles que parecían rebaños dormidos; más allá las cordilleras de colinas que se metían, tierra adentro, azules con toques de sol, como un escarceo de otro fantástico mar; los grupos de pueblos y caseríos, pequeños y dispersos a grandes trechos, en los vallecitos por donde iba el alba saltando; la remota franja de dorados celajes de llanuras que cerraban el horizonte... ¡Todo el paisaje de la tierra natal que es una embriaguez de luz y de color!
Reinaldo tendió los brazos en el aire y gritó:
— ¡Allí está mi camino! ¡Mi tierra! La incomparable belleza de mi tierra grita, llamándome, en la luz y en el color de su paisaje, en la desolación de su pobreza, en la infinita melancolía sus dolores bajo la infinita alegría del sol! En la tristeza de sus ciudades ¡muertas sin pasado! En la fascinación de sus espejismos; en el silencio de sus desiertos. En el inquietante soplo trágico que flota sobre el abismo de sombras del alma sepultada de mi raza. En el grito de horror del que cayó en la emboscada; en el lamento del que se consume en la lujuria infecunda; en el delirio del que se abrasa en la llama invisible de la fiebre; en la voz perdida que canta en la llanura nostalgias de las olvidada» patrias: ¡de los que vinieron en las carabelas y en el barco negrero y de los que vieron destruidas sus tribus y reemplazados sus dioses!
Contagiado de la vehemencia de Reinaldo Solar, Ortigales sentía correr por su espinazo los calofríos de lo sublime. Pero no se abandonaba por completo a esta emoción: un pensamiento se lo impedía: ¿seguiría Reinaldo pensando llevarse a América Peña? Por fin se decidió a averiguarlo:
— ¿Y América? ¿Desistes de ella?
— ¡Bah! He desistido hace tiempo. El amor enerva y yo necesito todas las fuerzas de mi espíritu. Mi obra las reclama.
Poco faltó para que Ortigales se le echara al cuello. Profundamente emocionado se quedó viéndolo sin poder hablar. Al cabo de un rato murmuró:
— ¡Eres el Superhombre!
92
93
VI
SABOREANDO la quietud de los patios, de donde había huido ya la bulliciosa bandada de estudiantes, Antonio Menéndez se paseaba por los claustros de la Universidad cuando vio entrar a Reinaldo Solar.
— ¡Tú por aquí! ¿Cuándo llegaste?
— Esta mañana.
— Te ha sentado bien la temporada en la hacienda; tienes mejor aspecto.
Reinaldo encogió los hombros, como para demostrar que no le daba importancia al hecho. Menéndez continuó:
— Casualmente esta mañana hablábamos de tí. Valerio Allende me estuvo contando que te ocupas en hacer reformas en "Los Mijaos".
— Me ocupé. Ya he abandonado eso. Me he venido definitivamente. Tengo otras cosas más interesantes que hacer.
Y cambiando de tema, porque advirtió la sonrisa de Menéndez y comprendió que estaba enterado de todas las extravagancias que había hecho en la hacienda, le preguntó, con un punto de insidia en la intención:
94
— Y tú, ¿qué has hecho? ¿Sigues dándole vuelta a la noria?
Aludía a los estudios de derecho que Menéndez hacía, sin el entusiasmo de una vocación verdadera, y hasta convencido de que una vez graduado no ejercería la profesión, incompatible con su temperamento y con sus principios, pero con la paciencia de quien se ha impuesto una tarea y ha de llevarla a cabo. Reinaldo, incapacitado para tal género de esfuerzos, desdeñaba por inútil la perseverancia del amigo, que, ahora más que nunca, se le hacía perfectamente intolerable.
Menéndez penetró la intención. Le respondió reticente:
— Y sacando agua, compañero. Un poquito; pero limpia, potable y absolutamente mía.
— Pues que te aproveche. — Concluyó Reinaldo, disimulando el disgusto que le causara la intencionada respuesta del amigo, que de manera indirecta le echaba en cara el poco fruto que él había sacado hasta allí de sus esfuerzos múltiples y discontinuos.
Y como Menéndez le ofreciera cigarrillos, le dijo:
— ¡Cómo! ¿Has vuelto a fumar después de aquel firmísimo propósito que hiciste de abandonar el cigarro?
— La vieja costumbre se impone ai fin y al cabo.
— ¿Y la voluntad? Para qué sirve sino...
— Pasa con la voluntad como con el dinero: unos la derrochan en multitud de propósitos para demostrar que la poseen; otros saben que la tienen y la economizan.
¡Reinaldo sintió el castigo y se mordió los labios. Menéndez se arrepintió de sus palabras. Cambiando de tono, agregó:
— Me cansé de una privación que no valía la pena.
Pero Reinaldo parecía empeñado en darle gran importancia al hecho trivial de que Menéndez hubiera recaído en el vicio de fumar:
— Nadie debe decir que un acto suyo no vale la pena, porque no sabe qué valor representa para los demás. ¿Quién nos asegura que el más insignificante de nuestros esfuerzos no ha llegado a constituir para alguien que esté necesitado de estímulos, una posibilidad de regeneración moral? Abandonar un propósito, por personalísimo que sea, es quitarle a los demás la esperanza de realizar los suyos.
95
— Compañero, te estás contradiciendo. Hace un momento manifestaste el desagrado que siempre te ha causado verme empeñado en continuar los estudios.
— Tú mismo me has dicho muchas veces que por ese camino no pretendes ir a ninguna parte. A eso no lo llamo yo constancia sino terquedad.
— Cuestión de apreciación.— Y para cambiar el enojoso tema, Menéndez agregó en seguida:
— Pero ya van a cerrar; salgamos a dar una vuelta.
— A invitarte a eso venía. Tengo ahí un coche. Evitando el fastidioso paseo por las calles de la ciudad, ordenaron al cochero que los llevase al Calvario. La Victoria descubierta subía al paso las vueltas solitarias, en pocos sitios sombreadas por altos árboles, orilladas de tupidas malezas que crecían en paz afeando el desusado paseo, cubiertas de hojarasca, sin fronda y sin color en su mayor parte.
Reinaldo había vuelto a su tema:
— Pues, precisamente, venía a proponerte que te dedicaras de una vez a algo más cónsono con tu verdadera inclinación. ¿Por qué no escribes?
— Porque no me siento escritor.
— Hay cosas que no entiendo. — Replicó Reinaldo con violencia.
— Es verdad. Hay cosas que no entenderás nunca; entre ellas, la tolerancia de lo que constituya una personalidad distinta de la tuya. ¿Por qué has de imponerme tu manera de concebir la obra personal? Yo voy por mi camino y en él me siento perfectamente bien. No soy literato; tú, que sí lo eres, debes tratar de serlo a cabaiidad.
96
— Pero tampoco serás abogado y sin embargo estudias.
— Me propuse llegar al fin. Eso es todo. Por lo demás, no necesitaré de la profesión para vivir. Papá me ha regalado la librería; ella me dará lo suficiente. Déjame ser librero, sencillamente. Ya sabes que no he tenido nunca ambiciones trascendentales.
En seguida, para cambiar de asunto:
— A propósito. Tenía pensado hablar contigo para proponerte un negocio. ¿Quieres poner algún dinero en la librería? Me hace falta capital.
— Cuenta con lo que necesites; pero para eso no veo la necesidad de que yo entre en el negocio. Te presto el dinero.
Guardaron silencio unos momentos. Luego Menéndeí dijo:
— Bien. Ya ese problema está resuelto; ahora queda otro, que es un poco más difícil. Dentro de poco no tendré hogar: papá se casará en estos días. Mi futura madrastra es una excelente persona; pero debo procurarme cuanto antes una vida independiente.
Era su conflicto sentimental. Con ocasión de la próxima boda de su padre, Antonio Menéndez sentía más que nunca la nostalgia de la madre, aquella mujer tan inteligente, cuya fina espiritualidad trascendía hasta en los más mínimos pormenores: en la soberana distinción de las maneras, en el buen gusto con que sabía escoger las personas y las cosas que habían de rodearla, en la discreción de las palabras, en el don de la gracia y de la gentileza que esparcían a su alrededor su virtud cautivante, con todo lo cual ella había sabido hacer que su hogar fuese para los suyos el más delicioso rincón de la tierra.
97
En su compañía pasó Antonio las mejores horas de su vida; ella lo llamaba "su mejor amigo" y ponía una visible complacencia en conversar con él, hasta el punto de que su marido, que era bonísima persona, pero totalmente desprovisto de todo cuanto en ella constiuía el buen tono espiritual, llegó a sentir celos del hijo, que le enajenaba parte de aquel corazón que él quería todo para sí.
Aquella mujer murió en plena juventud, conservando hasta el último instante la dulce serenidad de su alma y dejando luego un auténtico vacío en los corazones amados. Don Juan Menéndez sobrellevó durante varios años su llorosa viudedad en el hogar destruido, donde cada objeto conservaba una huella de aquel espíritu exquisito, entregado al cuidado de los hijos, Antonio, Carlota y María, el mayor de los cuales aún no cumpliera quince años. Pero luego, incapaz de soportar la soledad en que lo dejara la pérdida de la compañera que fué su apoyo moral, dióse a buscar otra, so pretexto de que las hijas eran ya unas mujereitas y necesitaban vigilancia maternal. Halló a poco una, muy mujer de su casa y por añadidura rica.
La futura madrastra, que era buena y amorosa, se esforzó desde el principio en ganarse por adelantado el corazón de los huérfanos, sobre todo el de Antonio, obedeciendo además a las especiales exigencias que le hiciera Juan Menéndez, movido por un sentimiento muy propio de su naturaleza sensible y paternal: que Antonio le perdonase su infidelidad para con la muerta, pues él sabía que en el corazón del hijo el vacío dejado por la madre era más hondo a medida que su espíritu se desenvolvía echando de menos a la que había sido "su mejor amigo". Antonio correspondió a las cariñosas solicitudes de la prometida de su padre con atenciones respetuosas y corteses que eran la mortificación de Don Juan Menéndez; pero cada día era más visible en él la tendencia a alejarse de aquel hogar que iba a dejar de ser suyo. Juan Menéndez se sentía culpable y agotaba todos los recursos del afecto: lo colmaba de atenciones, le adulaba los gustos. Por último, para crearle desde luego una situación independiente y una base para el porvenir, le regaló la librería de la cual ya no necesitaba y en la que había algo de la muerta, pues fué ella quien lo indujo a establecerla.
Dándose cuenta de la situación del amigo, Reinaldo pensaba aquella tarde:
98
— ¡Cómo es posible que un hombre como Antonio se preocupe con un problema tan insignificante como ese, cuando la vida está llena de cuestiones trascendentales por resolver! No me lo explico. Este Antonio se ha propuesto simplificarse y lleva su sistema hasta el extremo de caer en la trivialidad. Valiente misión para un hombre.
Estando en estas reflexiones vio aparecer al extremo del sendero del jardín por donde iban, una señora acompañada de una niñita. La criatura, linda y rubia, en un arranque de infantiíidad corrió hacia ellos y agarrándose a las piernas de Reinaldo, le dijo:
— Yo sé quien eres tú.
Reinaldo se inclinaba para acariciarla, cuando oyó la voz de la señora que llamaba a la hijita:
— ¡Olguita, por Dios! Qué ¿haces? No molestes a los señores.
Aquella voz tenía un timbre singular que no era desconocido para Reinaldo. Alzó la cabeza y al punto una violenta turbación le empalideció el rostro. Era la Gioconda. Disimulando, volvió a encararse con la niña:
— ¿A que no sabes?
— A que sí. A que sí.
— Di, pues. ¿Cómo me llamo?
— Reinaldo. Tú te llamas Reinaldo.
— ¡Olguita! —Volvió a decir la señora que ya se había acercado, y cogiendo a la niña de la mano, pasó sonriendo:
— Buenas tardes.
Reinaldo y Menéndez se descubrieron.
Era una bella mujer que tenía unos ojos grandes y claros, ligeramente sesgados, que miraban de una manera extraña. Vestía con elegancia un traje costoso pero sencillo y lucía en los dedos abundante pedrería. Había en toda su persona un turbador atractivo y tenía en el rostro la marca abismal de las almas ardientes y atormentadas. Pasó dejando en el aire un suave olor de perfumes finos.
99
Los jóvenes permanecieron un rato en el sitio, viéndola alejarse. Luego Menéndez pregunto:
— ¿Quién será?
Reinaldo explicó, esforzándose en dominar su emoción:
— Es una mujer interesante a quien vi por primera vez hace poco tiempo, en La Guaira. Nadie pudo decirme quién era y a falta de su nombre verdadero la llamé La Gioconda, porque se me pareció a la de Leonardo.
— Pues no se le parece en nada.
— Así he visto hoy. De todos modos es interesante, por lo menos desde el punto de vista literario: toca Chapín magistralmente y lleva por dentro una tragedia.
Reinaldo procuraba dar a sus palabras una entonación de absoluta indiferencia por el asunto; pero no pudiendo evitar que Menéndez se diese cuenta de la turbación en que lo había puesto la mujer, guardó silencio.
Discurrieron así un rato por la soledad de los jardines descuidados que el sol de la tarde comenzaba a dorar. Entretanto Reinaldo meditaba sobre el hecho, bastante significativo, de que aquella niñita, que nunca lo había visto antes, supiese su nombre.
Se detuvieron a contemplar las garzas, hieráticas en el agua escasa y verdusca de un estanque rodeado de barandas herrumbrosas. Menéndez decía algo cuyo sentido no penetraba Reinaldo, absorto en sus reflexiones. Cerca de ellos volvió a pasar la señora, llevando de la mano a la hijita. Esta sonrió a Reinaldo, cubriéndose tímidamente los ojos con las manitas, cuyas uñas aguzadas y pulidas eran un gracioso reflejo de la coquetería materna; la mujer pasó sin mirar a los jóvenes, con un aire de distinguida circunspección que la hacía más interesante.
100
El corazón de Reinaldo volvió a latir apresuradamente. Al cabo de un rato hizo el ademán de alejar de sí algo enojoso. Menéndez comprendió y dijo, soltando una carcajada que alarmó a las garzas del estanque:
— Quien lleva por dentro la tragedia eres tú.
— Te equivocas. En punto a amor yo tengo resuelto el problema. Creo que tenemos deberes más apremiantes que cumplir con nosotros mismos y juzgo que los problemas sentimentales no son buenos sino para las mujeres y para los simples de corazón.
Y como recordase que Menéndez le había hecho confidencias del conflicto sentimental en que lo ponía la necesidad de amor, agregó, con intención dañada:
— La necesidad de amor es la más estúpida de todas las necesidades. No por lo que tiene de animal, sino precisamente por lo que pretende tener de espiritual. Sin duda alguna el hombre es el animal más imperfecto, porque es el único que ha deformado sus instintos, construyendo sobre ellos teorías que no tienen fundamento natural. El amor es una teoría; la familia otra.
— Pues no hagas teorías; abandónate a tus instintos.
— Es que las teorías están hechas, y muchos incurren en ellas sin darse cuenta de la simpleza.
Menéndez lo interrumpió:
— Quien las está haciendo eres tú. No amas, o mejor dicho, no te decides a amar porque tienes la cabeza llena de mixtificaciones literarias.
— Te equivocas. No amo porque he analizado el amor y lo he encontrado tonto.
Menéndez iba a replicarle, pero comprendió que Reinaldo estaba diciendo todo aquello sin razón ni sinceridad y sólo para que él no pensase que estaba enamorado de aquella mujer. Era lo de siempre: la preocupación del ridículo, que lo hacía ahogar sus sentimientos naturales bajo un fárrago de metafísicas trascendentes.
101
Menéndez, fatigado por el estudio, no estaba para tales sutilezas y cambió el tema, poniéndose a hablar de cosas sencillas: el desaseo de los jardines, la marchitez de las flores, la tristeza de los árboles tinosos.
Esto acabó de poner a Reinaldo de malhumor. En aquel momento la presencia de Menéndez le era insoportable. El espíritu mesurado y lúcido, la ecuanimidad, la transparencia del carácter, sin complicaciones, vaguedades ni contradicciones, el absoluto dominio de sí mismo, todo cuanto constituía la personalidad del amigo, se le hacía intolerable.
— Vamonos. — Le dijo, cortándole la palabra. Y mientras regresaban a la ciudad estuvo sumido en obstinado silencio.
Comieron en una fonda de las menos malas. Durante la comida Menéndez se esforzó por restablecer la cordialidad, manteniendo la charla sobre motivos joviales, evitando los temas serios, para sortear los rozamientos con Reinaldo que estaba más vidrioso que nunca.
Ya concluían cuando entraron en el comedor tres parroquianos, dos de los cuales estaban en perfecto estado de embriaguez. El tercero, sosegado y ceñudo, saludó a Menéndez con una ligera inclinación.
— ¿Ese es Manuel Alcor? — Preguntó Reinaldo, que había reconocido al autor del cuento que leyera en su excursión a la montaña.
— Sí. Una persona interesante, bastante apreciable. Ayer le ofrecí que le haríamos una visita. Le he hablado de tí y desea conocerte.
— Poco simpático, a primera vista.
Menéndez se quedó viéndolo y no le contestó.
Salieron. Reinaldo hablaba de Alcor:
102
— Mutilo me temo que al fin pare en arribista, corno todos los advenedizos.
— Mira, Reinaldo, — Atajó Menéndez. —¡Estás haciendo juicios temerarios! No eres sincero en lo que dices. Ese joven ha dado muestras de poseer un verdadero talento y, sobre todo, una verdadera honradez fundamental. No es digna de tí esa predisposición gratuita contra él.
— iNo he aventurado juicios! Por otra parte, hoy se me ha embotado el instinto de sociabilidad. Mis semejantes se me hacen perfectamente intolerables. Será efecto de la larga permanencia en contacto con la Naturaleza.
Por toda respuesta Menéndez soltó una risotada que acabó de indisponer a Reinaldo.
— Bueno. Hasta mañana. Esta noche tengo algo urgente que hacer.
Y se separó violentamente del amigo. Menéndez se quedó pensando:
— Está más loco que nunca. Este no tiene remedio. Es lástima; de él podría decirse como ya se dijo de Byron: a su nacimiento asistieron las hadas de todos los dones, pero faltó la del juicio.
Reinaldo ambuló largo rato por las calles, y luego, con el cerebro fatigado por la continua presión de sus disparatados pensamientos, todos dirigidos contra Menéndez, se recogió a su casa.
Pero al meterse en la cama tuvo un momento de lucidez y se sorprendió de su extraña conducta para con el amigo. Este sentimiento le devolvió la tranquilidad del espíritu y entonces se repitió mentalmente las palabras de Antonio Menéndez, causa de todas sus insensateces: "Pasa con la voluntad como con el dinero: unos la derrochan para ostentar que la poseen; otros la economizan porque saben que la tienen".
Y se dijo:
103
— Ciertamente, yo no he hecho hasta ahora sino derrochar voluntad. Me he prodigado inútilmente en propósitos irrealizables. Quiero una obra grande, sobrehumana; pero lo esencial no es la calidad de la obra sino dejarla cumplida. Eso es lo que no he querido tolerarle a ese Manuel Alcor, que con menos elementos que yo ha comenzado a realizar sus propósitos.
Pensó que allí, en las gavetas de su escritorio, estaba quizás su obra personal, en las páginas de su novela Punta de Raza que dejara inconclusa, y experimentando una súbita impaciencia de llevarla a cabo, saltó de la cama y se puso a escribir el último capítulo.
Las ideas se agolpaban en su cerebro; bajo su mano febril las cuartillas se llenaban rápidamente. El silencio de la alta noche aumentaba su excitación, y bajo su imperio el final de Punta de Raza fué una extravagante fantasía en la cual había momentos verdaderamente sublimes.
Era la hora del alba cuando se separó del escritorio. Había concluido. Su cabeza ardía, se le cerraban los párpados cansados; pero una alegría serena le inundaba el alma: ¡ya tenía una obra!
Se asomó al balcón que daba sobre el corral. Abajo el jardín que allí plantara su hermana iba surgiendo de la noche y un aroma suave de flores todavía invisibles subía por el aire frío y tranquilo. De codos en la baranda, rendido por el trasnocho fecundo, cabeceó dos veces. Y le pareció que aquel sueño era algo más que necesidad fisiológica; que era el reposo que le otorgaba la Naturaleza complacida en su esfuerzo, como antaño lo otorgaran los dioses paganos a los héroes, después de las victorias.
104
105
VII
MANUEL Alcor era un joven de propósitos firmes y tenaces. Sus simpatías y sus adversiones andaban siempre por los extremos de la vehemencia, pues no conocía las medias tintas del sentimiento, mostrábase remiso a la persuasión y era agresivo con la convicción propia. A estas asperezas del carácter se añadían la desmaña del provinciano y el fondo de recelo ingénito del indio que hubo entre sus antepasados.
Nació en una vieja ciudad del oriente de Venezuela que esconde entre cardonales ruinas de un pasado mejor, a orillas de un río que fuera navegable y cerca de unas llanuras de terreno salitroso.
Su padre, don Pedro Alcor, era uno de esos personajes, sin mayor importancia efectiva, que caracterizan tan bien la vida de nuestros pueblos. Pertenecía al partido político del inevitable caudillo regional, y cuando éste, en épocas pasadas que la ciudad recordaba como una edad de oro, subió a la Presidencia del Estado, a raíz de una revolución triunfante, don Pedro desempeñó cargos prominentes en el gobierno local, en pago del dinero que puso en la aventura. Años más tarde comprometió el resto de su fortuna en otra revuelta desgraciada, que estuvo a punto de aventar el nombre del ídolo regional al pináculo de la fama y del poder en toda la República, pero fracasó lamentablemente, demostrando al país, de una manera evidente, que eran simples mayorales cuantos pasaban por caudillos y mentidas gloriólas de parroquia cuantos fueron prestigios sonados.
Con la derrota y la fuga del ídolo llovieron infortunios sobre el partido. El Gobierno triunfante desmembró el Estado y puso en la ciudad, relegada a la categoría inferior de cabeza de Sección, gobernadores extraños y enemigos del partido, que oprimieron y persiguieron los restos que de él quedaban, y con esto y con la escisión consecuencial al fracaso, acabó de desaparecer como cuerpo político. Sólo se mantuvieron fieles algunos fanáticos de los más testarudos y entre ellos, más que todos juntos, don Pedro Alcor, cuyo humor atrabiliario se exasperó entonces hasta los extremos de la insensatez.
Esta lealtad indomable, erizada de refunfuñona rebeldía, lo convirtió en centro de un cenáculo de viejos correligionarios, que iban todas las tardes a oírlo vociferar improperios contra los enemigos y a beberle un amargo de cortezas de naranja que fabricaba y al cual llamaba 'torco'. Tenía don Pedro una farmacia de pocas ventas, resto de la tiroteada fortuna, y en la rebotica, entre tarros vacíos que conservaban el antiguo olor medicinal, un frasco bocudo siempre lleno de aquel torco que enfervorizaba al añoso cenáculo.
La madre de Manuel, bastante menor que el marido, era una mujer silenciosa, dulce y mansísima. Rendíase al peso de una maternidad que la había aniquilado en plena juventud y sobrellevaba con paciencia lo áspero de don Pedro, quien sólo ante ella se ablandaba, pero no antes de ver lágrimas en sus ojos. Lidiaba todo el día con la chusma de sus hijos; pero entre ratos ayudaba al marido en la botica, y todavía la quedaban fuerzas —sacadas de flaquezas—, para cuidar a un tío que había sido su amparo cuando quedó huérfana y que vivía con ella.
106
Y era el tío, don Emiliano, un viejo alto y gravedoso que nunca había sonreído y poseía un carácter hecho de una sola pieza, puntilloso, rectísimo. Fué maestro de todos los hijos de su sobrina Amelia y tuvo predilección por Manuel, único punto en que estuvieron de acuerdo él y su yerno, porque ambos veían en el carácter del niño los rasgos del propio: don Emiliano, la taciturnidad; don Pedro, la testarudez.
Tenía el viejo en la casa de la sobrina una pieza aislada, con una ventana para la calle, frente a una plaza sin árboles en la cual se elevaban los escombros de una ruina histórica, que era orgullo, pero no cuidado de la ciudad. En aquella habitación, dormitorio y biblioteca a la vez, había objetos que impresionaban la mente caviladora de Manuel; daguerrotipos borrosos de antepasados maternos; gruesos tomos de amarillenta pasta de pergamino que contenían manuscritos ininteligibles; un sillón de suela estampada con las águilas de Carlos V en el respaldar; un medallón cubierto con un vidrio convexo en el cual se representaba una tumba, bajo un ciprés, hechos con cabellos de mujer —de una mujer que don Emiliano no había querido decirle nunca quién fué y que a Manuel se le antojaba que debió ser alguna novia cuya muerte fuera causa de la melancólica soltería de aquél—, cosas todas que hablaban de un pasado que en la imaginación del muchacho se presentaba revestido de misterio y de dolor.
En aquélla pieza, mientras sus hermanos correteaban afuera, pasaba Manuel la mayor parte del día, ya recibiendo las lecciones que el tío le enseñaba, o conversando con él, cuando el estudio concluía, o asomado a la ventana, cuando el viejo, más sombrío que de costumbre, se recogía al sillón de las águilas imperiales y reclinando la cabeza, dejaba vagar por las cosas que lo rodeaban una melancólica mirada de despedida.
107
Fueron aquellas horas muertas las que más influyeron en la vida de Manuel. A través de los gruesos barrotes de la ventana poníase a contemplar el paisaje, largamente. La plaza sin árboles, de tierra dura y sequiza, dónde reverberaba un sol tórrido, la ruina histórica del antiguo convento convertido en fortaleza en un trance de la guerra de la Independencia, y por detrás de los muros derruidos, a través de los bosques abiertos en ellos, las varas desnudas y rispidas del cardonal, alzándose sobre la tierra brava y yerma, como brazos de enloquecida multitud que imploraran el agua del cielo. Aquel cielo impasible, ¡azul cerúleo!
Entonces la imaginación de Manuel se abandonaba invariablemente al mismo fantaseo: era una llanura larga, blanca, de salitre, donde centelleaba el sol, como sobre un vidrio; él corría por ella, desesperadamente, volando casi, para no sentir el fuego de la tierra que abrasaba sus plantas; a veces pasaba una nube y él se guarecía en su sombra movible, corriendo dentro de ella, hasta que la nube se deshacía, carmenada por el viento de las alturas y la sombra se desvanecía bajo sus pies.
Don Emiliano, que en sus mocedades fuera poeta, interpretaba este pertinaz fantaseo del muchacho:
— Esa sombra de nube es tu imaginación, que te llevará tarde o temprano lejos de nosotros. Tú eres también del número de esos que necesitan irse.
Y fué así como prendió en el cerebro de Manuel, desde muy temprano, la idea de abandonar la ciudad natal.
Por las tardes, a la hora del torco, los amigos de don Pedro formaban tertulia frente a la botica. Sentábanse en sillas de cuero en el medio de la calle, porque allí no había tráfico que pudieran interrumpir, y hablaban generalmente del pasado, puesto que el presente de aquella ciudad, sobre la cual decían que había caído 'la maldición de Dios', no daba asunto para media hora de conversación, como no fuese sobre motivo triste o desagradable:
— Ya se está muriendo Juan Alcober. La hematuria está jugando garrote con nosotros. Van siete en este mes, ¿no?
108
— Acabo de recibir carta de los muchachos donde me dicen que en esta semana han muerto treinta reses. El gusano está destruyendo la cría.
— Se declaró en quiebra Cosmito Ruiz.
— Hoy se fué el hijo de Gerónimo Hortal; mañana se van los de Tomás Fuentes. ¡Los pobres viejos! Los muchachos nos están dejando solos.
— ¿Y qué hacen? Si aquí el trabajador está condenado a morirse de hambre.
Manuel, como oyera estos lamentos, sentía que el pecho se le oprimía y se alejaba de allí, echando a andar, invariablemente, por un sendero que se perdía entre los cardonales, en donde la brisa del mar cercano parecía cantar motivos de sirenas.
Y don Pedro Alcor, viéndolo alejarse, ahogando en ira su dolor:
— Este también me dejará. ¡Maldita tierra!
En este ambiente formóse el carácter de Manuel, alimentándose de amarguras, y así llegó a la adolescencia con un inmoderado hábito de soledad y un propósito único, absorbente: escapar de aquella ciudad mortal de donde emigraban todos los hombres fuertes.
Era una desbandada trágica que iba dejando sin cerebros y sin brazos a la Provincia, en la cual, a la postre, sólo quedaría el rezago de los incapaces y de los mediocres. Marchábanse a Caracas los que se encontraban fuertes por la inteligencia y aspiraban a imponerla y triunfar en las ciencias, en el arte o en la política; a las selvas caucheras del interior, los que se sentían aptos para arrostrar peligros y fatigas físicas e iban a exponer en la aventura el riesgo de la vida contra las fiebres, las fieras y los bandoleros de la región malsana y salvaje.
Manuel los veía escapar y esperaba su turno, encerrándose en sí mismo, refugiándose en la esperanza de su liberación para que aquel ambiente letal no alcanzara a su espíritu. Por las tardes se reunía con unos amigos y sentados en el malecón de un antiguo puerto a orillas del río, hablaban de aquel tema único: la fuga, la imperiosa necesidad de la fuga, mientras el agua dorada de crepúsculo, resbalaba suavemente ante sus ojos, como una lenta sangría que vaciase el herido corazón de la tierra nativa.
109
Eran sus amigos: un poeta y Juez de Distrito, casado y con hijos, que en las horas que la profesión le dejaba libres rimaba versos que nadie conocía, de un poema maeterlinckiano dedicado a una mujer irreal a la cual llamaba "La Esperada"; un político de la oposición vernácula y un hombre de acción que en la ciudad pasaba por chiflado.
El poeta y juez era un producto esporádico de soledad y silencio que había levantado y nutrido su inteligencia sobre el ras de la incultura ambiente, a costa de un silencioso y heroico tesón, y hablaba dolorosamente de su vida fracasada, de la atrofia de su voluntad depauperada por la falta de estímulos, de la tristeza de su torre de marfil en la cual estaba condenado a vivir, consumiéndose en el místico amor de La Esperada; el político era un haz de nervios siempre vibrantes y la persona más cerril del mundo; el ¡hombre de acción!, finalmente, era un mecánico, marino en sus mocedades, que merecía las rechiflas de sus conterráneos por haberla dado por construir un barco de vapor en un astillero improvisado por él mismo, a orillas del río. El país, en el cual trabajaba hacía varios años y aunque su obra estaba casi concluida, sin embargo nadie creía en él.
La diversidad de propósitos no impedía la buena inteligencia entre ellos cuatro, pues los mancomunaba el ansia de más amplios horizontes para sus actividades. Cada cual esperaba su hora: uno, la de la revuelta inminente que había de aventarlo a las alturas del poder regional; otro, la botadura de su yate; Manuel Alcor, la de la muerte del tío Emiliano que le había suplicado que no lo abandonara mientras él no concluyese su vida. Sólo el juez-poeta pensaba sin esperanzas en la imposible liberación: tenía cinco hijos! ¡Su suerte estaba echada!
110
Así transcurrió el tiempo. El tío Emiliano llegó a su término en el corazón dilatado por la hipertrofia y murió, agradeciendo a Manuel el sacrificio que había hecho, pues bien sabía cómo era de incontenible su deseo de partir. Días después éste comunicó a sus padres su determinación de marcharse a Caracas, en busca de más amplio campo para sus aspiraciones. Don Pedro Alcor le contestó, poniendo en sus manos un poco de dinero que sacara de uno de los tarros vacíos de la botica:
— Yo lo esperaba. Toma, hijo. Esto lo he ahorrado para tu viaje. Que Dios te ayude.
Y luego a su mujer que se enjugaba las lágrimas:
— Es natural, Amelia. Los muchachos se pueden inutilizar aquí. Dejémoslo que se vaya a probar fortuna. ¡Yo me alegro más bien!
Pero en la tarde, a la hora del torco, dijo a sus amigos, restregándose los ojos que le hacían traición:
— ¡Se va Manuel, el mío!
Para entonces el yate del mecánico acababa de ser echado al agua y su dueño se proponía hacer un viaje de prueba hasta La Guaira. Manuel aceptó la invitación que le hiciera, pues esto le ahorraba un gasto gravoso para su escaso peculio. Una tarde levaron anclas ante una multitud de curiosos, que todavía no querían convencerse de que la obra del conterráneo fuese una embarcación hábil y habían acudido a presenciar la tentativa, apercibidos para reírse a sus anchas del fracaso, que daban por seguro.
Entre ellos sólo uno tenía fé: el poeta de La Esperada, a quien impidiera emprender aquel viaje, ni siquiera por ida y vuelta, la circunstancia de hallarse su mujer en trance de alumbramiento, y cuando el barco desapareció tras una vuelta del río, dejando sobre el agua obscura la humareda que brotaba triunfal por su chimenea, entre los espectadores burlados y atónitos, se oyó la voz descorazonada del Juez que decía:
111
— Los últimos fuertes !Ya se han ido todos!
Una vez en Caracas, Manuel Alcor empezó a probar su buena estrella. Un paisano suyo, estudiante de medicina, lo puso en conocimiento con aquel sedicente agrónomo Lenzi y como éste andaba reclutando alumnos para hacerle propaganda a su instituto y obtener una subvención que solicitaba del Gobierno, le ofreció comida y casa, gratuitamente, si se allanaba a inscribirse como interno. Manuel aceptó sin hacérselo repetir. En cuanto al aprendizaje de la agronomía, ni le pasaba por la mente, y como tampoco a Lenzi le cruzaba por la suya la idea de enseñársela, Manuel tuvo sobrado tiempo para dedidicarse a corregir y pulir los cuentos que trajera del terruño y que pensaba publicar, en cuanto se le deparase la primera ocasión.
Atravesóse luego Reinaldo Solar, llevándose a Lenzi a su hacienda y la clausura del instituto dejó a Alcor sin beca, de la noche a la mañana. Se vio entonces en el forzoso caso de gastar el dinero que hasta allí ahorrara, llevando una vida de privaciones absolutas, y buscó una pensión barata.
112
Temeroso de que el dinero se le acabase antes de que pudiera realizar sus propósitos que eran, sin ambajes de modestias ni dubitaciones de pusilanimidad, hacerse una reputación literaria en los círculos de la capital, porque tenía fé inquebrantable en que las letras le darían para vivir, dedicóse en seguida a buscar la manera de publicar su libro de cuentos "Mientras la nube pasa". Oyó decir que el director del único periódico que se editaba en Caracas, arbitro del pensamiento de toda la nación, era una generosa persona que tenía siempre la mano abierta y colmada de dádivas para los jóvenes escritores que acudiesen a él, como a un Mecenas, y aunque en seguida le explicaron que lo hacía para ganarse a partido las plumas y ponerlas al indigno servicio de la megalomanía del Presidente danzarín; Manuel Alcor, que en un vuelo echara sus planes, como hombre de resoluciones enérgicas que sabía ir derecho y pronto a su objeto, resolvió acudir al irrisorio e irritante Mecenas, a pedirle el dinero que necesitaba para la edición del libro.
Fuese por natural impulso de verdadera liberalidad o porque la extremada audacia de aquél joven que llegó y le dijo sin preámbulos: "necesito mil bolívares para publicar un libro y quiero que usted me los dé", era tan categórica como una orden, el Mecenas abrió la cartera y le entregó la cantidad exigida.
Días después apareció "Mientras la nube pasa", solo y señero, sin lazarillo de prologuista, ni dedicatoria infamante ni agradecida. Llamó el Mecenas al autor, diz que para felicitarlo, aunque en realidad para manifestarle su extrañeza por la insólita sequedad con que se presentara en público, sin una palabra de reconocimiento para él. Pero Alcor le respondió:
— Yo no me comprometí a nada.
Al día siguiente aparecía su retrato en el periódico y uno de los cuentos del libro, precedido de aquel artículo que leyera Reinaldo Solar, en la excursión a la montaña. Alcor comprendió el ardid del periodista; pero no cayó en la añagaza. En sus planes no entraba la prostitución literaria.
En la tarde, atravesando la Plaza Bolívar, lo detuvo con un gesto tribunicio un sujeto a quien no conocía:
— Es usted Manuel Alcor, ¿verdad?
— Sí, señor. Yo soy.
— Venga ese pecho! Yo soy un viejo, amigo de su padre: Ulpiano Macias. Conterráneo suyo.
Y antes de que Alcor pudiera decir palabra, continuó:
— ¡Ha puesto usted la garra! ¡Ha dado el zarpazo! Así es el talento auténtico. ¡Zas! Y la presa es suya! Su triunfo me ha complacido infinitamente, porque usted es uno de los nuestros, uno de los bravos paladines de esta conquista intelectual del centro, que venimos haciendo nosotros, los de la provincia. Porque, convénzase, en Caracas sólo vale la pena lo que la provincia aporta.
113
Y Ulpiano Macias, con los dedos de la diestra encorvados como garras filosas, hacía un movimiento rápido y aprehensorio para decir en seguida:
— Yo llegué a Caracas, como usted, sin un centavo. Aquello fué una Odisea que alguien escribirá algún día. A usted que le gustan esas cosas, se las contaré detalladamente en otra oportunidad; ahí tiene un buen asunto para una novela. Pues a los siete años de haber llegado como le digo, y al año apenas de graduado de doctor en leyes, era yo Ministro del Ejecutivo. ¡Así se triunfa, compañero! Yo conquisté a Caracas en siete años.
Alcor conocía la historia. Hasta la provincia llegó la fama de aquel conterráneo prevaricador que inició su carrera política, a raíz del fracaso de la revolución del partido al cual pertenecía, dirigiendo al Presidente triunfador una ignominiosa carta pública en la cual exhibía a su partido como una agrupación de hombres mediocres, alucinados por la fama adventicia de un mercader fracasado, que había resultado ser tan intonso militar, como mal comerciante fué antes de improvisarse Caudillo, y aunque Manuel Alcor nada entendía ni quería entender de política, no pudo menos de experimentar violenta repugnancia ante aquel arribista procaz. Este proseguía:
— Tal vez se preguntará usted, por qué habiendo llegado ya a Ministro necesito trabajar hoy para comer. Pero yo se lo explicaré en pocas palabras: porque no quise prevaricar. Sí, señor. Me pidieron ía renuncia; me expatriaron. Pero todavía me tienen en cuenta. ¡No faltaba más! Ulpiano Macías no es hombre a quien se anula de una sola plumada.
114
Manuel Alcor le tendió la mano despidiéndose. La avilantez de Macías había rebosado la medida de su tolerancia. Bien sabía él que aquel hombre que se exhibía como una víctima de su probidad y de su integridad, había sido lanzado del Ministerio por un chanchullo en el cual estaban en juego unos centenares de bolívares.
Pero Macías le retuvo la mano:
— En mi bufete... No sé si debo atreverme a ofrecérselo, tengo una plaza vacante que, si usted quiere, podría desempeñar. Mi tienda de campaña está abierta para todos mis conterráneos que profesen mi lema: ¡dulce et decorum est pro patria mori!
Alcor parecía reflexionar y era que no alcanzaba a entender a qué cosa llamaría decoro Ulpiano Macías. Pero éste, creyendo que deliberaba antes de aceptar su ofrecimiento, explicó:
— Es un cargo de escribiente que le daría lo necesario para vivir con alguna comodidad y libertad suficiente para dedicarse a las letras que con tanto brillo cultiva usted.
— Acepto. — ¡Respondió Alcor! súbitamente.
— Pues me felicito. Haremos muy buenas migas. Y hasta puede que colaboremos en algo que tengo en mientes: una novela sociológica. Ya conversaremos.
Alcor estuvo a punto de rechazar la oferta aceptada, pero su sentido práctico se sobrepuso a sus escrúpulos. Por el momento el ofrecimiento de Macías solucionaba su problema económico. Además, codeándose con él iba a adquirir el justo concepto del pillo, lo cual no deja de ser una experiencia útil para un escritor criollista.
115
La pensión donde se alojara Manuel Alcor era una antigua casa de dos pisos, en estado semirruinoso. El interior, vetusto y sombrío a causa del verde obscuro de las paredes. Un corredor a la entrada, con pilares chatos y ventrudos, un patio de rotas baldosas, con una gran pila en el centro, y en el contorno, al nivel del segundo piso, las barandas del pasillo al cual daban las puertas de las habitaciones, componían el cuerpo delantero de la vivienda; daba acceso al posterior un pasadizo angosto que salía a un patinejo empedrado con guijarros y huecesillos bruñidos y allí acabábase toda traza de orden en la construcción y toda apariencia de limpieza: viviendas lóbregas como sótanos, escaleras desvencijadas, la cocina cerca de los retretes, las paredes descalabradas, por los suelos los residuos del fregado y las resultas del barrido, en el sol la trapería de las camas sórdidas y de las andrajosas indumentarias de los inquilinos.
Más que pensión, albergue de nocharniegos y refugio de desamparados y hambrientos, aquella casa alojaba la más heterogénea población. Manuel Alcor había sido instalado en una pieza del alto que tenía balcones para la calle. Era de las más espaciosas y se la habían cedido a precio de las más pequeñas por tener unas cuantas tablas podridas en el piso, arrancado el techo raso y vuelto trizas el descolorido papel de las paredes; pero Alcor halló compensada esta sordidez por el aislamiento y por el fresco, la luz y las perspectivas de los balcones, desde los cuales se dominaba un irregular y pintoresco panorama de tejados, manchado a trechos por el verdor de fronda de patios y corrales.
En los primeros días Alcor estuvo siempre solo. Las boiras que le dejaba libre su cargo en el bufete de Macías, las emulaba en escribir y cuando el cerebro se le fatigaba, tendíase én el duro camastro y distraíase con el promiscuo bullicio que producía el heterogéneo montón de vidas albergadas en la pensión, pensando en los auténticos dramas que llevarían por dentro aquellos convecinos suyos.
Pero poco después la habitación del cuentista se convirtió en cenáculo de regocijadas tertulias. Vivía en la pensión un joven pintor a quien el gobierno de la provincia de su nacimiento había pensionado para que estudiara en la Academia de Bellas Artes, y como le habían destinado la pieza más obscura de la casa, quejábase a menudo de aquellas tinieblas que no le dejaban trabajar. Alcor le ofreció un rincón de la suya, que era
sobrado capaz para su reducido menaje de cama, baúl, perchero y una mesa que lo mismo servía para escritorio como para el aplanchado de la ropa, que el mismo se hacía.
116
Era el pintor un muchacho de buen humor, sumamente inquieto y bullicioso. Tenía un nombre desgraciado para la celebridad: Carlos Cipriano Benítez; pero sus compañeros llamábanlo El Rebullicio y él había adoptado el apodo y así firmaba las telas que embadurnaba. Aceptando el ofrecimiento de Alcor, intimó pronto con él, e instalando en la sala su caballete y esparciendo por toda ella sus pinceles y sus botes de pinturas, la animó con su charla perenne. En pago de la hospitalidad adornó las paredes, poniendo sobre cada desgarradura del papel manchas y cartones suyos, y finalmente llevó a sus compañeros de la Academia, con lo cual la habitación de Alcor quedó convertida en centro de artistas.
Había entre estos un muchacho de apellido Rivero, tímido en exceso. A fuerza de sentirse cohibido entre los compañeros, de callar y ocultarse cuando se encontraba en reunión, de empequeñecerse y desear anularse para pasar inadvertido, había concluido por juzgarse insignificante, absolutamente nulo. Aplanado, por esta deprimente idea de sí mismo, renunció a trabajar. Poseía gran disposición para la pintura. Al año de su entrada en la Academia obtuvo una mención por una mancha cuyo colorido poético fué objeto de comentarios entusiastas y en la segunda exposición ganó un premio, con un cuadro que revelaba al artista de alientos; pero luego, una mezquindad del maestro, la envidia de los compañeros y un desengaño íntimo, que nadie supo nunca cuál fué, le causaron tal descorazonamiento que abandonó la pintura y renunció para siempre a todo lo que fuese aspiración de gloria o de renombre.
117
Frecuentaba el círculo por hábito adquirido, pero en las sesiones de dibujo nunca se le vip tentación de ponerse a trabajar. Pasaba la hora de caballete en caballete, apuntando una tímida y siempre justa observación al compañero que le consultaba, y cuando alguno, plantándolo a viva fuerza ante la tela o el papel, lo compelía al estudio, él quedábase viéndole la cara, sin decir una palabra ni hacer un movimiento, y en seguida volvía a su rincón.
Manuel Alcor trinaba contra él:
— Es una idiosincracia mía. Este Riverito que lo oye a uno bebiéndoselo con los ojos, pero no dice nunca lo que piensa, me pone fuera de mí.
Sin embargo, en el círculo todos querían a Riverito y se empeñaban en sacudir su abulia.
Una tarde, presentado por Antonio Menéndez, Reinaldo Solar visitó a Manuel Alcor. Había sesión plena y cuando El Rebullicio, al asomarse al balcón lo vio llegar y lo anunció, Rivero dijo, en un inusitado arranque de humorismo:
— El que ha de venir.
Manuel Alcor, —cuyos nervios estaban excitados por la expectativa de la presentación de Reinaldo, ante quien no sabía qué aptitud adoptar, pues en su interior sólo tenía para recibirlo un sentimiento de viva y violenta antipatía—, al oir las palabras de Rivero, que parecían sacadas de los Evangelios, soltó una carcajada que se contagió a los demás y Rivero fué a refugiarse en la penumbra del trozo de pared que separaba dos de los balcones, para que no le viesen el rostro cárdeno de rubor.
Después del enojoso picoteo de una conversación que se inicia entre recién conocidos, Reinaldo encontró tema propicio y durante largo rato hizo sobrehumanos esfuerzos de locuacidad para romper el mutismo de Alcor. Verboso aquel, monosilábico como éste, mudos y cohibidos los demás, de intérprete Menéndez hablando por los que no lo hacían y a ratos El Rebullicio rompiendo con sus desplantes la seriedad que helaba las palabras, poco a poco la charla fué haciéndose cordial y al cabo la camaradería quedó establecida.
118
Capaz como era de la generosa justicia al mérito ajeno, Reinaldo apreció en Alcor aquellos valores no comunes de que Menéndez le hablara. Por su parte, Alcor experimentó una inesperada transición de ánimo: depuesto el sentimiento de recelo que lo hiciera ponerse en guardia contra la momentánea sugestión que la exaltada personalidad de Solar pudiera ejercer sobre él, lo acogió como al amigo esperado que ya se sabe quién es y qué trae.
La uberante imaginación del nuevo compañero y aquella tensión heroica en que mantenía su voluntad, siempre con una gran empresa entre manos y recomendando a toda hora la virtud del esfuerzo, produjeron en el grupo enardecimiento unánime. Las tertulias se animaron con embriaguez de esperanzas, forjáronse proyectos estupendos, confiábase en el éxito de todos y cada cual trabajaba animosamente en su obra.
Sólo Riverito mostrábase remiso. No obstante, desde un principio fué completamente adicto a Reinaldo. Gustábale pasear en su compañía, oyéndolo hablar, honda o supeficialmente, pero siempre con una facundia pasmosa, sobre todos los motivos que le salieran al paso; sumergiéndose en aquella atmósfera de idealidad en la cual el espíritu de Reinaldo se cernía habitualmente; saboreando el íntimo y escondido placer de ver reflejado en el carácter del nuevo amigo algo de lo que en el suyo había, pero era confusa masa de anhelos tímidos, de vagas aspiraciones, mientras que en el ánimo fuerte del otro cobraba el contorno preciso y vigoroso de una voluntad segura de sí misma y consciente de su empresa.
119
A veces, después de un largo callar, Rivero parecía querer vaciar en el íntimo trasegó de una conficiencia algún poco de aquello que le llenaba el pozo escondido del corazón; pero la tentativa fracasaba, se volvía sonrojo el esfuerzo, y Reinaldo nunca lograba saber cuál era la vida interior de aquel pusilánime muchacho que fijaba en él, con una insistencia desconcertante, la mirada azorada de sus ojos grandones, atónitos.
Bohemia sin incuria ni alcohol, fraternizaban en un idéntico y puro sentimiento de la belleza. Buscábanla en jubilosas incursiones por los andurriales pintorescos del arrabal, donde los incomparables crepúsculos de Caracas tenían mayor encanto o por los campesinos aledaños tendidos a las faldas del Avila.
Los pintores abrían sus cajas y poníanse a cazar la mancha fugaz donde el sol presuroso deteníase un momento. Los demás ambulaban entretanto, aquí, por las pardas sabanas del Lazareto donde el lánguido canto del sauce diluíase en el vesperal silencio; allí, por el cauce enjuto de las ramblas avileñas, entre taludes fantásticos donde la deleznable arenisca fingía góticas cúpulas, minaretes, criptas y ruinas; otras veces por las colinas tinosas de Catia, desde donde se divisaba un desolado paisaje, en cuyo alto silencio flotaban lejanos balidos; o dentro del apacible y umbroso boscaje de Los Mecedores, o en torno al cerrado recinto del viejo cementerio de "Los Hijos de Dios" en cuyas bóvedas murales la cripta destapada y vacía de alguna llenábase de poesía si un rayo de sol crepuscular metíase por ella... Todos los rincones pintorescos, registráronlos y exprimiéronles la belleza.
Pero sobre todo complacíanse en hallarla en los sitios y cosas que evocaban la vieja Caracas colonial: las casonas antiguas, las ruinas escasas. Un trozo de pared ennegrecida y herbosa, el patio empedrado y los clásicos granados y cipreses de las vetustas mansiones donde vivían viejecitas supervivientes de las familias de antaño, embriagábanlos con ese sabor de la evocación, hermano de la fortaleza de los vinos añejos. Congregábanse a menudo junto a las ruinas del Polvorín o de la Capitanía, y allí, mientras los ojos erraban por la eglógiea dulzura del paisaje sobredorado de crepúsculo, las imaginaciones íbanse a los viejos tiempos. Soñaban en voz alta y casi siempre era Reinaldo el adelantado en aquellas incursiones a través del país familiar del fantaseo:
120
— Imagínense —decía una tarde—, que en estos mismos sitios estuvieron quizás los pintores y literatos del siglo pasado. Sentirían ante el mismo paisaje las mismas emociones que ahora estamos experimentando y probablemente pensarían en los que habrían de venir después de ellos, en nosotros. ¿Por qué no conocemos sus nombres? Vivieron, soñaron, pasaron sin dejar una huella. ¿Nos pasará así, también, a nosotros? ¿Seremos un pueblo que marcha por un arenal seguido de un viento de fatalidad que va borrando sus pasos? Los que vinieron después de ellos, los de las generaciones anteriores a la nuestra, buscaron sin duda y tan inútilmente como la buscamos nosotros ahora esa huella; pero tampoco supieron dejar la suya en la tradición del arte nacional. Y así, uno tras otro, cada cual ha tenido que comenzar, siendo a la vez principio y fin de sí mismo.
— No es tanto así. — Comenzó a objetar Menéndez. — En literatura por lo menos, sí hay una tradición. Pobre, un poco desajustada.
— Yo no la veo por ninguna parte. Detrás de nosotros no hay nada. Nada que constituya tradición de arte; todas son orientaciones personales, bajo la influencia de modelos extranjeros.
— Esa es la infancia de toda tradición.
— Me parece más exacto calificarla de vida embrionaria.
— Cuestión de palabras.
— Nó, cuestión de hechos. ¿Dónde está el arte nacional? ¿Cuál es la obra que ha señalado un rumbo, que ha abierto un camino?
121
— Efectivamente no la ha habido. Pero eso no es muy frecuente en la historia de las literaturas. Las obras creadoras de tradición son dos o tres en el mundo. Yo creo que todos no están obligados a producir obras maestras.
— Nosotros lo estamos.
— A mí no me metas en tus cosas. —Atajó violentamente Alcor, rompiendo su mutismo. —Yo no tengo pretensiones al genio; nunca he creído que voy a poner el mundo de cabeza con mis obras. Me contento con que me lean.
— Eso es hacer del arte un instrumento de vanidad.
— Llámalo como quieras.
Y así empezó a manifestarse la antinomia irreductible de aquellos dos espíritus. Aspereza contra aspereza, aquellos dos caracteres opuestos chocaban sin limarse, pero sin que se resintiera tampoco la cordial camaradería. Imbuido y enamorado del realismo, Alcor objetaba en la producción literaria de Reinaldo, copiosísima y humeante de sentimiento, el exceso de imaginación y la ausencia del documento; Reinaldo afirmaba que todo cuanto escribía era el resultado de una documentación, no apuntada en la cartera de notas, como lo hacía Alcor, pero sí vivida por él hondamente, intensamente, y estas discusiones se encrespaban hasta convertirse en verdaderos conflictos de personalidades. Y todo porque Alcor pedía siempre hechos; mientras que Reinaldo, considerándolos como hechos, andaba siempre entre sueños.
Menéndez terciaba, contemporizador, templando con la frialdad de su criterio claro y certero las vehemencias de uno y de otro, y procurando a la vez desbastar el naturalismo de Alcor y poner un lastre de cordura en la aventazón alucinante del idealismo de Reinaldo, a quien no veía todavía poner un pie seguro y reposado en un camino definitivo.
Esto, sobre todo, le causaba sincera contrariedad. Tenía absoluta confianza en la inteligencia del amigo y cifraba en ella un orgullo fraternal. Lo veía dotado de todos los dones, predestinado al éxito, y esa certidumbre era para él una suerte de apoyo espiritual que enfervorizaba su corazón exento de grandes ambiciones. Decíase a sí mismo que si no hubiera sido por Reinaldo, por el contagio de aquella animosa alma siempre en tensión de ideales, por la sugestión de aquel alucinado que iba por el mundo con la lámpara del encendido corazón, buscando su camino, tal vez su voluntad se hubiera cansado ya de aquel majar en hierro frío, que era su perseverancia en los estudios de una ciencia árida que no lo atraía, o no los hubiera emprendido jamás.
122
Y en realidad, Antonio Menéndez había escogido aquel camino, el de la jurisprudencia, como hubiese escogido otro cualquiera, sólo porque se propuso fijar a su vida un objetivo cuando conoció a aquel muchacho que, en una de aquellas inolvidables tardes en que leían La Vida de Jesús, le había jurado solemnemente entregar todo su corazón a una obra sobrehumana.
Pero no era Menéndez solamente quien tenía puesta toda su fé en Reinaldo. El dulce Riverito se afianzaba cada vez más en su adhesión a él.
Una mañana, paseando en compañía de Reinaldo por los campos de Gamboa, volvióse inusitadamente locuaz.
Reinaldo lo interrumpió para preguntarle por centésima vez:
— ¿Tú por qué no pintas?
Rivero enrojeció y miró a Reinaldo con aquella expresión de sus ojazos asolados, que hacía pensar en la mirada de los niños cuando van a echarse a llorar. Reinaldo tornó a decir:
— Comprendo tu caso. Has leído mucho y la demasiada erudición te está haciendo daño. La crítica, como todo vicio solitario, atrofia la función activa; juzgando ejercitas la "inteligencia”, pero de una manera simplemente pasiva y nada es más pernicioso, para el que está obligado a crear, que esa apariencia de actividad. Los conocimientos son para aplicarlos a la obra personal; por sí misma, la erudición es placer de castrados y vanidad de impotentes.
123
De pronto se interrumpió. Una escena imprevista se había adueñado de su atención. Cuatro mendigos de los de un asilo que por allí había, de ellos ciegos, de ellos mancos, trabajaban un pedazo de tierra. Reinaldo experimentó una viva emoción. Aquellos raros sembradores adquirían para él un significado trascendente.
— Mira. Están pidiendo su limosna a la tierra. He ahí un gran asunto para un cuadro original y sugestivo. Lo que significan esos lisiados ¡sembrando! Yo veo en ellos un símbolo del arte nacional: no poseemos recursos, nos falta cultura, tradición, estímulos, somos lisiados; necesitamos pedir todo eso a los demás, copiarlo de los libros, trasplantar el arte ajeno, tirando a ciegas la semilla como aquel sembrador que va por el surco con un lazarillo. Pero esta siembra irrisoria no arraiga en las entrañas del alma nacional, no penetra en el subsuelo inviolado, y por eso es precaria, adventicia. Es un símbolo triste, pero no debe desalentarnos. Ya es hora de que pensemos seriamente en explorar esa alma ignorada y hermética de nuestra raza para exprimirle la belleza auténtica: la de su absoluta desolación. Explotemos nuestro yermo espiritual, mostrando, desnuda y verdadera, el alma abolida de nuestra raza; sembremos nuestro dolor, la incurable melancolía de nuestra incapacidad, para cosechar nuestro arte.
Rivero lo oyó, transportado, y en un arranque de entusiasmo que arrojó sobre su semblante una lumbrada de alegría y de resolución, le dijo:
— Pintaré ese cuadro.
Y en los días siguientes, con una decisión y una tenacidad que a todos sorprendió, puso manos a la obra.
— ¿Ves lo que te he dicho? Eso es Reinaldo Solar. Quizás no llegue jamás a realizar una obra completamente suya; pero haber producido ese entusiasmo, haber devuelto la confianza en sí mismo a quien la había perdido, es también hacer obra.
124
125
VIII
UN día, al entrar en su casa, Reinaldo sorprendió un cuadro que lo llenó de indignación. En el recibimiento del corredor estaba el Padre Moreno, de pies y con los brazos extendidos, en medio de Ana Josefa y de Carmen Rosa que le prendían en las bocamangas de la sotana las insignias de la dignidad de Canónigo a la cual había sido elevado días antes.
Al ver a su madre y a su hermana en aquella ocupación, Reinaldo sintió dentro del pecho la maretada del odio que desde niño profesara al clérigo.
Este le dijo, con la faz llena de satisfacción:
— ¿Qué te parece? Me están crucificando.
—Me parece que en realidad están ustedes parodiando la escena del Calvario; pero con los términos invertidos.
— Es decir: ¿un ladrón entre dos Cristos?
— Usted lo ha dicho.
Súbitamente la sonrisa desapareció del rostro del eclesiástico al mismo tiempo que, desemblantadas y atónitas, las mujeres interrumpían su piadosa labor. Pero el clérigo pudo reprimir el impulso de cólera que lo asaltara y replicó con postiza mansedumbre evangélica:
— ¡Hombre! Vienes muy amable.
A tiempo que Reinaldo, volviéndole la espalda, se dirigía a sus habitaciones.
Ana Josefa y Carmen Rosa, llenas de consternación, no hallaban qué hacer ni qué decir. El Padre Moreno las sacó de sus apuros:
— Muchachadas. Pero, después de todo, él es quien tiene razón, puesto que está en su casa.
Y cogiendo su manteo y su teja, concluyó:
— Por mí no se preocupen ustedes. Yo sé cómo es Reinaldo. Y la cosa no vale la pena; por otras peores estamos acostumbrados a pasar. Vaya, pues. Queden ustedes con Dios.
Y salió con su paso mesurado y soberbioso, llevándose en el rostro una sonrisa imperceptible, pero inequívoca, que decía: ya me la pagarás, malcriadito.
Ana Josefa y Carmen Rosa permanecieron en el corredor, viéndose las caras. Pronto la maternal blandura de la primera halló una justificación para el hijo mimado:
— Nosotras tenemos la culpa. Si sabemos que a él no le gustan estas cosas, ¿por qué las hacemos?
— ¡Jesús, mamá! Tú te ciegas.
Exclamó Carmen Rosa. Y separándose de la madre se fué al corral a regar las matas de su jardín, que era su refugio cada vez que experimentaba alguna contrariedad.
Ana Josefa se quedó refunfuñando:
— Ya lo creo. Si a tí no te importa. Con tal de que te des tus gustos, que los demás suframos! Yo no entiendo así la religión. Nuestro Señor no nos obliga al sacrificio. ¿Qué necesidad habrá de estar sosteniendo esta batalla perenne? Primero que todo la tranquilidad de espíritu. Demasiado bueno es Reinaldo.
Era el miedo a la tormenta que ya veía desencadenarse y cuyos presagios eran aquellos violentos portazos que Reinaldo estaba dando allá en el alto. Arrepentida de haber provocado los furores del hijo mimado, buscaba justificaciones absurdas y en su inconsciencia echaba a la hija toda la culpa.
126
Entretanto Reinaldo se decía:
— Yo tengo la culpa. Hace tiempo que he debido poner el remedio. Esta casa se ha venido convirtiendo en una especie de sucursal de la sacristía de la parroquia y yo he venido tolerándolo y soportándolo. Basta ya de contemplaciones; de ahora en adelante va a saber Carmen Rosa que en esta casa mando yo y no el Cura.
Era la explosión aparatosa de una voluntad que desconfiaba de sí misma. Arrebatos análogos había tenido muchas veces por causa de aquel voraz misticismo de la hermana, cuyas creencias religiosas había atacado siempre de manera brutal, con argumentos que mordían y lastimaban, pero que, por razón de su misma violencia, jamás hacían vacilar la fe sólida ni la piedad honda de la muchacha.
Entretanto las influencias contrarias hacían su labor sabiamente, con suaves insinuaciones, con discretos apremios, y de este modo subrepticio iban envolviendo a Carmen Rosa en una atmósfera que ella no intentaba romper, porque no llegaba a sentir su presión.
En la casa todo estaba en olor de santidad. Vieja casa de una familia cuya piedad fué tradicional; allí, con la vetustez no remozada y la huella de almas de los parientes muertos compadecíase muy bien esa atmósfera de sacristía que trasciende a incienso, a pezgua y a olor de vinajeras y de óleos.
En las habitaciones que antes ocupara Daniel Solar campaban ahora una porción de cachivaches sagrados: doseles raídos, candelabros inútiles, tabernáculos desvencijados que mostraban la vil madera a través de la carroña del sobredorado antiguo, una infinidad de bártulos de sacristía dados de baja en el templo parroquial. En el extremo de uno de los corredores que rodeaban el patio había un oratorio en donde se guardaba, desde tiempo inmemorial, uno de los Pasos de la Semana Santa, y constantemente entraban en aquella casa sacristanes y monagos de la iglesia próxima, que iban por brasas para el incensario o por las albas y sobrepellices que allí eran levadas en una especie de santificado lavandero y que luego se oreaban en una cuerda que tenía este privilegio exclusivo.
127
Carmen Rosa hacía este oficio con una pulcritud devota. En el resto del día refugiábase a su dormitorio, austero como una celda monjil, limpio, claro y lleno del silencio de aquella casa donde sólo era mundana la voz de Reinaldo, cuando allá en el alto se ponía a cantar arias y romanzas de ópera. Y allí, junto al lecho virginal y cerca de la repisa de los santos, entregábase a recamar interminables vestiduras para las imágenes de la parroquia y casullas y dalmáticas para uso del Padre Moreno.
Todo esto enfurecía a Reinaldo. A veces prorrumpía en espantosas amenazas: que iba a romper violentamente con toda consideración, a limpiar su casa de aquella sagrada inmundicia, a pasear su caballo sobre las albas del embostadero.
Carmen Rosa se estremecía al oírle tales atrocidades, no porque temiese que las realizase, sino por lo que tenían de blasfemias, porque bien sabía ella que todo aquello no era sino vanas palabras, turbonadas del momento.
Pero la madre, que por complacer a su hijo hasta de la salvación de su alma hubiera desistido, si en trance de ello la pusieran, amedrentada con aquellas bravatas, temerosa de que la ira le hiciese daño, comenzaba a suplicarle:
— iHijo, por Dios! No te molestes así. Se hará lo que tú quieras.
Y luego a Carmen Rosa :
— ¿Ya lo estás viendo, niña? Y todo porque te encuentra beldando esa casulla. No te dejes ver; ya sabes que no le gusta. Carmen Rosa, invariablemente, abandonaba la labor sin responder una palabra; pero íbase al corral a saborear en la soledad del jardín el acerbo deleite de su voluntad de sufrir.
128
Era Reinaldo el mayor afecto cíe su corazón. Desde pequeño había tenido para él ternuras exquisitas y viendo cómo en la familia todos lo preferían y lo mimaban, acostumbróse a renunciar en su obsequio cuantos fueran derechos suyos. Luego, cuando en el alma del hermano empezó a abrirse la rosa mística de la precoz y vehemente religiosidad y le oyó decir a la tía monja que él iba a ser fraile, y a la madre, después, que iba a ser santo, su infantil predilección se trocó en un inefable sentimiento de admiración y de respeto que había de dejar en su espíritu una huella imborrable.
Era la época de las voraces lecturas de vidas de Santos que Reinaldo hacía en alta voz para que ella oyese, intercalando comentarios que la dejaban admirada y suspensa, sembrándole en el corazón la imperecedera semilla de la piedad. Después Reinaldo abandonó el sendero místico; ella lo vio con dolor alejarse y perderse en la herejía y en la negación y entonces hizo el voto: le ofreció a Dios su alma entera, en compensación de la que había perdido y para que se cumpliese la parábola del hijo pródigo. En la espectativa del milagro esperó y desesperó, pero se mantuvo fiel al voto: oraciones y quehaceres piadosos eran su única ocupación. Y llegó la edad florida de los quince años; pero en el rosal de su corazón sólo floreció la rosa mística. Un día, como idea cogida al vuelo y sin intención remota, el Padre Moreno había dicho:
— No me sorprendería que Carmen Rosa la diera, el día menos pensado, por meterse a fundadora de una orden religiosa. Seguramente escogería un nombre poético: María de la Luz, por ejemplo.
— ¿Pero, de dónde saca usted eso? —replicó ella ruborizándose.— Sería una extravagancia.
— A los grandes imaginativos no los seduce sino lo que se sale de lo ordinario. Mientras más fantástico, mejor. Imagínense —continuó el clérigo dirigiéndose a Ana Josefa y a Graciela Aranda que guardaban silencio, con visible disgusto—: Fundadora de una orden nueva. Ya me parece estar viéndola. Cuando Sor María de la Luz...
129
Y soltó una risotada, para demostrar que aquella ocurrencia no había sido emitida en serio.
Pero ya la idea insidiosa había encontrado asidero propicio en el espíritu de la muchacha. Sin forma definida, como un producto de esos estados de abandono espiritual en los cuales la fantasía enreda los más caprichosos motivos, aquella idea volvió una y otra vez a su mente. Muy lejos estaba todavía de ser un propósito definido; pero allí estaba la ideita pertinaz, como levadura en masa fácil de fermentar, turbándole el sueño, empujándola a todo rincón de sombra y de silencio. . . ¡Teresa de Jesús! Nunca se le había ocurrido que ella pudiese servir para aquello, ni tuvo jamás propósitos de abrazar la vida religiosa... Pero... Puesto que el Padre lo decía... ¿Quién sabe?... Cuando Sor María de la Luz...
Y era tan pertinaz la dulce violencia de esta obsesión, que a vuelta de poco Carmen Rosa no tuvo vida sino para consumirla en la lumbre voraz de su deseo. La madre y la amiga diéronse cuenta de la situación y le declararon una guerra abierta y sin tregua; pero ni súplicas ni lloriqueos de la una, ni persuaciones de la otra, lograron más sino afirmarla en su terco y escondido empeño, de cuya realización sólo la alejaba el extremoso amor al hermano. Entretanto era el jardín del corral, en la dulzura de las tardes, el sueño que suplía la imposible realidad del huerto conventual.
Allí estaba ahora, rumiando el sinsabor de la escena que acababa de suceder entre su hermano y el Padre Moreno, cuando la sorprendió la intempestiva llegada de Garita Reinoso.
Era esta una mujeruca insignificante, de piel rosaducha y fina corrió la de un recién nacido, cabellos descoloridos como hoja de planta que no recibe sol, ojos bailoteantes, agudo mentón, dientes cariados y espalda gibosa. Estaba plantada en la linde de la juventud, más hacia el lado de la vejez, y gastaba la vida terrenal en amontonar merecimientos para la de ultratumba, en abono de la cual ya tenía prendas dadas, pues era proveedora del aceite de las lámparas eucarísticas de la parroquia, bija de María, Sierva de San José y ¡hermana de leche! de un diácono que estaba para ordenarse. Representaba un papel ambiguo cerca de Carmen Rosa, quien la llamaba su amiga de prueba, queriendo así significar que no le profesaba amistad, pero soportaba la suya como una de esas tantas cosas desagradables con que acostumbra el buen Dios probar a sus criaturas elegidas.
130
Pero ahora Carmen Rosa no estaba para merecimientos y la recibió de malhumor. Clarita comenzó a farfullar su habitual andanada de palabras:
— Chica. Vengo a buscarte para que vayamos a la iglesia y regañes al sacristán. Acabo de descubrir que se roba el aceite de la Majestad.
Carmen Rosa no pudo contenerse:
— Pues no vengas a buscarme nunca para esas cosas.
— ¿Y dejamos entonces que se robe el aceite impúdicamente?
— Impunemente, querrás decir. Que se lo robe, que se lo coja, como te lo coges tú, para iluminar los santos de tu casa.
— ¡Chica! ¿Yo? ¿Cómo me dices eso?
Y la beatuca, sorprendida más que ofendida, pues nunca había visto enojada a Carmen Rosa, comenzó a hacer horribles visajes.
— Ya te digo: que no vuelva a ocurrírsete venir a contarme chismes de sacristía. Ya me tienes hasta la coronilla. Háganme el favor de dejarme tranquila.
Clarita detuvo un momento sobre la amiga el absurdo bailoteo de sus ojos y salió ahogándose de ira.
Cuando Carmen Rosa se halló otra vez sola, se sorprendió de lo que había hecho. Sin duda aquel estallido de cólera se venía preparando en su ánimo desde hacía mucho tiempo, y era la reacción violenta e inopinada de una voluntad que ha sufrido largas presiones sin protestar, pero cargándose de rebeldía para dejarla escapar toda de un golpe; pero lo extraño, lo inexplicable, era el pensamiento que había atravesado como un relámpago por su cerebro, cuando dijo, fuera de sí y golpeando el suelo, que la dejasen tranquila: el tirano contra quien se rebelara entonces era el Padre Moreno.
131
Súbitamente rompió a llorar. Un llanto entrecortado de singultos angustiosos, gritado, inquietante, como un preludio de ataque epiléptico, que le estremecía todo el cuerpo. Luego fué un abundoso y sereno correr de lágrimas; finalmente una dulce melancolía, un sabroso desmadejamiento del cuerpo, una ataraxia del espíritu.
Así era la vida en aquella casa cuando una mañana, de improviso, entró un torrente de alegría. Pablo Leganez, un pariente lejano a quien los Solar no conocían y que había llegado a Caracas por aquellos días, fué presentado por Valerio Allende y desde el primer momento se captó las simpatías de todos. Era un joven moreno, vigoroso y dotado de un carácter franco, expansivo y bullicioso. Se había educado en el Norte y de allí venía, ingeniero de minas, en busca de trabajo.
Reinaldo encontró en él preciosas virtudes: era un harmonioso, verdadero producto de una civilización superior, activo, audaz, inteligente, tan bien conformado de cuerpo como de espíritu.
En suma: un alma de griego antiguo en un cuerpo de yanqui moderno.
Por su parte Carmen Rosa le encontró otras excelencias: Pablo Leganez tenía un corazón sensible y puro, jugoso en ternuras. Una mañana llegó, clamoroso, con una niñita en los brazos, rubia y linda como una muñeca, a la cual encontrara jugando en la plaza vecina:
132
— ¡Prima! ¡Prima! Mira lo que te traigo. Qué preciosidad. Es necesario, prima, que en esta casa haya pronto una criaturita tan mona como ésta. Conque, ya lo sabes, manos a la obra.
El intruso alegró la vida de Carmen Rosa. Una alegría fugaz pero dulcísima. Metiósele alma adentro, como lumbrarada de sol en rincón obscuro y frío, desentumeciendo alborozos y ansias juveniles que se precipitaron ávidamente en aquel rayo cálido, que fué veloz y certero hasta lo hondo del corazón aterido por los grandes hielos del divino amor.
Así mismo, el sol verdadero atezó el blancucho color de su faz en los paseos que Pablo Leganez inventó para ella en los ciaros días de abril. Ora en las mañanas por los campos cercanos; ora en las tardes por las barriadas capitalunas, o entre días por los pueblachos próximos, aquellas jubilosas excursiones donde su hermano hacía de cicerone y que para ella eran tan inusitadas como para Pablo Leganez, fueron un brusco paréntesis de su vida casera, semi monástica, una vacación espiritual deliciosa. Corrientes y frescas aguas, cálidos aires y tibias sombras, el caliente color del paisaje y la lumbrarada azul de los cielos, el olor agreste y los campesinos rumores, todo aquello era para ella nuevo y sabroso.
Adobábalo Pablo Leganez con su charla amable y zumbona y saboreábalo ella con fruición golosa, un tanto turbada por el violento cambio de vida, por la repentina sumersión en el mundo, precisamente cuando acariciaba la idea de renunciar a él para siempre.
A veces su hermano y Pablo se engolfaban en serias conversaciones sobre motivos de orden práctico o trascendental, y a ella entonces le tocaba callar. Ella en medio de los dos, silenciosa y sin pensamientos suyos, sólo cruzando por su mente las ideas que ellos expresaban, experimentaba bienestar inefable, hondo y calmoso.
Pero los más dulces y turbadores momentos eran aquellos de la retornada. En el vagón del tren o en el tranvía donde regresaban de la matinal excursión, fatigados ellos del mucho hablar, cansada ella de la larga caminata, quedábanse a menudo en silencio y entonces Pablo Leganez la miraba largamente, con una sonrisa tan afable, con una mirada tan honda y luminosa, y preguntábale: ¿estás cansada? con un tono de protección, tan insinuante, de ternura varonil, ¡tan subyugador! que ella se sentía conmovida hasta lo más profundo de su ser y experimentaba un mimoso deseo de perpetuar aquellas puras caricias con que así, tan deliciosamente, un alma fuerte y alegre iba sorbiéndose la suya, tan necesitada del fresco del amor.
133
A veces Pablo le preguntaba en un arranque de su humor expansivo:
— ¿Prima, no tienes novio?
Turbábase ella y respondía:
— ¿Quién va enamorarse de mí?
— ¡Dianche! «¿Que quién va enamorarse de tí?» Pues cualquiera que tenga ojos y corazón. Hay que buscar uno. A tí te está haciendo falta un novio.
Y soltaba una risotada clamorosa al verla sonrojarse.
Un día, recorriendo el jardín del corral, le preguntó:
— ¿No tienes orquídeas? Pues voy a buscártelas. Son preciosas. Llenaremos el corral. Verás qué bosque fantástico voy a formarte.
Y como lo prometió lo cumplió. Compró muchas y encargó a ios vendedores que le llevasen cuantas tuvieran. Pocos días después el corral de Carmen Rosa estaba poblado de cepas de orquídeas que florecían profusamente, adheridas a los troncos de los árboles o dentro de rústicas cestas de bejucos, que el mismo Pablo construyó en sabrosa y fraternal colaboración con la muchacha.
— ¡Ah, prima! Ya tenemos de qué vivir. — Decíale elogiando la obra. — Ponemos una fábrica de cestos para matas y te aseguro que no nos moriremos de hambre.
134
Esla chancera previsión de un porvenir común, de una vida compartida entre los dos, encendía fugaces sonrojos en las mejillas de Carmen Rosa y le llenaba el corazón de una dulce zozobra.
Pero Pablo Leganez debía desaparecer como había aparecido, de pronto, intempestivamente. Un día llegó diciendo:
— Parientas, vengo a despedirme de ustedes. Salgo para el Yuruary, como ingeniero de una compañía que se ha formado para la explotación de unas minas de riqueza fabulosa.
Era el primer dinero que le iba a producir su profesión y esto lo llenaba de una desbordante alegría infantil. Habló de su porvenir con optimismo.
— Ganaré mucho dinero. Mucho, prima. Ya verás, ya verás.
Y salió tan clamorosamente como había llegado la primera vez, gritando ya en la puerta:
— Hacia el porvenir. ¡Hacia la vida!
135
Carmen Rosa y la madre volvieron maquinalmente a sentarse en el recibimiento del corredor. Las últimas palabras del ingeniero habían dejado en sus oídos esa intranquilizadora sensación que produce el súbito silencio.
Meses después Reinaldo recibía una carta de Pablo, en la cual le comunicaba el fracaso de su expedición y su internación en el Brasil. Al final de la carta le dedicaba un largo pánafo a Carmen Rosa, recomendándole el cuidado de las orquídeas y repitiéndole lo que tanto le había dicho a propósito del novio que debía procurarse.
En concluyendo de leer la carta, que fué la triste sobremesa de aquel día, Reinaldo subió a su escritorio. Ana Josefa y Carmen Rosa permanecieron un rato sin hablar. Carmen Rosa con los ojos bajos, plegando y desplegando alforzas en el mantel, como un símbolo de aquel juego del destino con sus esperanzas; la madre con el mentón en el hueco de la mano, pestañeando repetidas veces. Luego la hija se levantó de la mesa y se fué a su rincón del jardín. La madre la siguió con las miradas y murmuró, moviendo la cabeza:
— No estaba de Dios...
Entretanto, allá en el jardín lleno de sol y de silencio meridianos, la voz interior tornaba a decir:
— Cuando Sor María de la Luz....
136
137
I X
ES necesario emigrar. Era la consigna que pasaba de boca en boca y que había venido pasando de generación en generación, como en la inminencia de un peligro general. Lo decía el bracero sin oficio, el industrial y el comerciante que se afanaban en un trabajo ímprobo, el capitalista que veía en peligro su hacienda, el intelectual que atesoraba los más puros valores espirituales y vivía temeroso de encontrar un día violentada y prostituida su riqueza.
— Es necesario escapar.
Era el estribillo de todo un pueblo que quería disgregarse, algo así como el ruido desacorde que advierte en el funcionamiento de una maquinaria la inminencia de la ruptura o de la desintegración.
En el círculo de Reinaldo y sus amigos aquella frase era el corolario inevitable de todas las reflexiones. Venía a la boca, espontáneamente, a cada esperanza frustrada, a cada ensueño desvanecido. Confinados, por voluntario retraimiento, a las paredes del cuarto donde escribían, para echar luego sus producciones, que eran pedazos de sus almas, al rincón de la gaveta; devorando la propia energía que se consumía en quimeras, como una rama tierna para dar una pobre llama; abominando de la tierra nativa donde no había savia para una buena y pura flor espiritual, aquellos jóvenes vivían proclamando la necesidad de la fuga, el deber de la expatriación.
Acabáronse así las risueñas tertulias de antes, desmembróse el grupo, rezagáronse y dispersáronse los que no tenían voluntad enlera y constante para sostener aquella lucha sorda y sin compensación, contra un medio que oprimía con la indiferencia y desalentaba con el escepticismo; y los fuertes, los de energía probada, diéronse por exclusivo ideal artístico exprimir la íntima amargura, hasta la gota más acerba que pudiera dar la herida fibra del alma nacional.
Así Manuel Alcor hubo de experimentar los mismos sentimientos que ya había experimentado en su pueblo, cuando por las tardes, a orillas del río, hablaba con el poeta de "La Esperada" sobre cómo escaparían de aquella ciudad que iba dejando sola la desbandada de sus hijos, y a través de sus producciones literarias, saturadas de un pesimismo rudo y fuerte, sentíase la angustia del nuevo desarraigamiento. Su nombre, echado a los vientos de la fama por aquella hiperbólica alabanza que hiciera de su libro el periódico oficial, había vuelto a la primitiva obscuridad a causa de una implacable guerra de vacío y de silencio que le había jurado el desairado Mecenas, cuyo nombre no figuró en la portada de "Mientras la nube pasa" y a cuyos alevosos reclamos de colaboración nunca había querido acceder el huraño cuentista. Y como aquel hombre, monopolizando el periodismo, se había erigido en arbitro único del pensamiento de la nación, Manuel Alcor quedó irremediablemente postergado.
Pero era Reinaldo Solar quien con más vehemencia proclamaba la necesidad de la fuga:
138
— ¡Es el único camino que nos queda! Es necesario que nos convenzamos de que en este país no hay sitio para nosotros.
— Sí, Reinaldo, sí. — Observaba Manuel Alcor, mientras repiqueteaba con los dedos de una mano sobre los nudillos de la otra, su ademán habitual de impaciencia. — Pero eso no es tan fácil hacerlo como decirlo.
— No es asunto de facilidad sino de decisión.
— Pues decídete tú. Tienes dinero para poderlo hacer; pero los que estamos atados por la absoluta falta de recursos, tenemos que resignarnos a vivir de nuestros hígados.
— ¡Mejor sería vivir de los propios nervios, del esfuerzo de voluntad!
— Eso nó. No me vengas a dar en cara con tus esfuerzos de voluntad. Yo sé lo que es eso, por práctica, y te podría dar lecciones; tú no conoces sino la teoría.
— Pues si lo sabes, ¡contigo hablo! Tú no tienes más que hacer sino meter tus papeles en el baúl. ¡Y a España!
— ¡Eso es! España entera estará esperando que yo llegue con mis papeles para pagármelos a peso de oro.
— Quien tiene inteligencia, y sobre todo, quien tiene voluntad, lucha hasta imponerse.
— ¡Qué sabes tú lo que se necesita para luchar! Para tí la lucha no es más que una idea que te seduce; necesitas aprender que es una cosa muy dura. Para ti todo ha sido facilidades.
— ¿Porque tengo un pedazo de pan?
— Porque lo posees todo: nombre, dinero, ¡hasta talento!
— Ojalá me faltara todo eso para demostrarte que lo único que hace falta en la vida es voluntad.
Menéndez que asistía a esta escena sin intervenir, oyéndolos con pesar, dijo por fin:
— Sé sensato, Reinaldo. Haz lo que te parezca que debes hacer; pero no prediques tu ley. No prediques tanto.
— Eso exigen los que quieren que los dejen tranquilos.
— Todo el mundo tiene derecho a exigir que lo dejen tranquilo, sobre todo cuando se oyen decir cosas que desagradan y molestan —Replicó Menéndez, comprendiendo que el ataque se volteaba contra él— A tí te parece que el deber de nosotros es la expatriación y yo opino lo contrario. Creo que nuestro deber está en quedarnos aquí, para sufrir con todo el corazón la parte que nos corresponde en el dolor de la Patria, para desaparecer con ella, si ella perece, para tener la satisfacción de decir más tarde, si ella se salva y prospera: yo tengo derecho a este bienestar porque lo compré con mi dolor.
139
— ¿Crees cumplir tu deber tolerando, encerrado en una olímpica indiferencia, que la Patria esté en manos de los peores?
— Ese es un error de perspectiva circunstancial. La Patria no está en manos de los malos, sino en el corazón de los buenos.
— ¡Bonita frase! Pero temo que no pase de ser una bonita frase.
— Se te permite todo. Hasta que te defiendas con salidas falsas y argumentos de mala ley.
— iNó! Puntualicemos. Tu teoría...
— Yo no bago teorías, Reinaldo. Y sobre todo no trato de imponérselas a nadie.
— Sí las haces. Permíteme que te lo diga. Y lo que es peor: las vives. Tu optimismo o tu pesimismo, porque esta es hora en que todavía no he logrado ponerlo en claro, te hacen profesar un principio que me parece el más pernicioso para nosotros: El del laisser faire.
— Sí. Es cierto. Dejar hacer; pero hacer. ¿Comprendes ? Hacer.
— Eso! — Interrumpió Alcor, que devoraba a grandes trancos los espacios de su habitación, mientras Menéndez hablaba. —¡Hacer! No prometer.
Menéndez, concluyendo su pensamiento:
— Yo quiero que cada uno haga lo que debe, que es lo que puede. Tú, por ejemplo, puedes hacer muchas cosas. Para que tu nombre alcance una buena reputación literaria no tienes más que echarlo a la calle, al pie de una cualquiera de tus obras, porque el apellido Solar ha sonado ya en el país con brillo y fama.
140
— Por eso, precisamente, me he abstenido de hacerlo. Ese triunfo fácil en el cual, para muy poco, entrarían mis méritos verdaderos, ese éxito sin lucha, es lo que no quiero obtener. Lejos de valerme de las facilidades que me dan mi nombre y mi posición, envidio la obscuridad, la pobreza y la humildad de quien necesita trabajar para ganarse el sustento y luchar mucho y duramente para imponer su nombre desconocido. Envidio a este Manuel Alcor, de quién todavía la gente se pregunta ¿quién es? Envidio a ese Riverito que se ha superado a sí mismo, sacando de su natural abulia una voluntad perseverante, que se mantiene y crece de una manera heroica en la absoluta ausencia de estímulos. Ellos sí, cuando triunfen, podrán jactarse de que ¡todo se lo deben a sí mismos! Por eso me desterraré voluntariamente; voy a buscar en un medio extraño la indiferencia que aquí no encontraría.
Y Reinaldo, que hasta aquel momento no se había hecho tales reflexiones, salió de allí plenamente convencido de que aquellas habían sido los verdaderos motivos de su anonimia literaria.
Cuando llegó a su casa encontró al tío Agustín que lo estaba esperando. Temió una entrevista sobre administración de bienes y le preguntó, sin disimular su disgusto:
— ¿De qué se trata?
— Pues, se tratará de Lenzi, tu pseudo-agrónomo, que ha resultado un insigne charlatán.
— De acuerdo.
Pero Agustín Allende no había agotado sus epítetos:
— Un caballero de industria.
— Perfectamente. Ya estoy al cabo de la calle.
141
— Pues ya que lo estás te vengo a decir que se va haciendo cada día más intolerable, insoportable, la estada de ese sujeto en "Los Mijaos".
— Despídelo. Haz lo que te parezca.
Agustín se sintió halagado por este reconocimiento de su autoridad de administrador, menoscabada por las intromisiones de Reinaldo en el manejo de la hacienda. ¡Pero no perdonó!:
— ¡Ah! ¿Desistes por fin de esa peregrina idea del trigo?
— Desisto de todo; renuncio a todo. No quiero ni oir decir que poseo un palmo de tierra. ¡Que se lo lleve él diablo todo!
Y subió a su escritorio, cortando la entrevista con Agustín, quien pocas veces habría sido tan inoportuno.
Una vez solo, como el adolescente que se encierra a llorar el primer desengaño amoroso, se abandonó a los extremos del resentimiento que le causaran las palabras de los amigos. Acababa de sufrir la mayor decepción de su vida, sentía como si un mundo se hubiese desmoronado sobre su alma, como si hubiese perdido la razón de existir, y repetía una y otra vez las palabras de Alcor y de Menéndez: "Qué sabes tú lo que se necesita para luchar. Si para tí todo ha sido facilidades".
— ¿De modo, pues, que yo soy un mimado de la suerte, que no tiene de qué quejarse sino de su propia holgazanería? Un hombre que ha encontrado todo hecho yá y esperándolo. Un dilapidador de dones. Afortunadamente lo he descubierto a buena hora.
En tanto que así hablaba a solas, buscaba nerviosamente entre la barahunda de sus papeles una libreta de notas que le interesaba sobremanera en aquellos momentos. Por fin la encontró. Contenía los documentos recogidos hacía meses para una tragedia que pensaba escribir. Ahora el propósito olvidado ya volvía a su mente, fortalecido por aquella resolución de marcharse a España, sin más armas que sus papeles, a emprender en un medio indiferente la brava pelea que en el suyo holgaba.
Y en seguida púsose a planear las escenas de la tragedia. Era un asunto que lo sedujera desde los comienzos de su afición literaria: la tragedia de la raza, donde celebraría el heroísmo del aborigen americano y el triunfo de la civilización bajo el estandarte de los conquistadores castellanos, y que sería a la vez, en bizarro despique, el punto inicial de una nueva e incruenta conquista: la conquista del Viejo Mundo emprendida por el arte americano y para el arte americano.
A él tocaba acometerla con aquella obra suya. Luego iríase en pos la legión, a paso triunfal, por camino trillado.
— Y no me digan que es una de mis utopías. Tengo un plan bien madurado. En España, se los aseguro, nos espera el éxito.
Concluida la tragedia, Reinaldo se las leyó una noche. Estaba escrita en endecasílabo heroico y constaba de cuatro jornadas, resplandeciente de oro nativo, rumorosa de armas, llena de bravos gestos e hidalgas jactancias, lujuriante como el paisaje de la tierra virgen donde se desarrollaba, audaz como su propio empeño de conquistar con ella la patria de los conquistadores.
Luego Reinaldo expuso su plan. Puesto que era el único que podía disponer de dinero para acometer la empresa, se iría primero a España a explorar el campo y a poner en escena su tragedia. Después, cuando él diera seguridades, iríanse los demás. El éxito que alcanzara él era, desde luego, para todos.
Al día siguiente participó a su madre y a su hermana que partiría en el próximo vapor español. Ana Josefa no se hubiera asustado tanto si le hubieran dicho que iba a acabarse el mundo: lloró, suplicó en vano. Carmen Rosa insinuó tímidas objeciones; pero Reinaldo se mostró inexorable y ella entonces murmuró:
— Hágase la voluntad de Dios.
142
143
X
LA noticia de aquella separación era para ella como una catástrofe que hubiera estado esperando mucho tiempo y que por fin veía llegar. No era sólo la ausencia del mayor afecto de su vida; era también su suerte que se decidía de pronto.
Ido el hermano, quedaba ella a la merced de aquella suave insinuación del Padre Moreno, que a la postre la llevaría al término querido y rechazado al mismo tiempo. Eran, sin duda, los designios de Dios que se cumplen por encima de la voluntad de los hombres.
Entretanto Reinaldo, esperando el día de la partida definitiva, pues no pensaba volver a la Patria, experimentaba emociones desconocidas. Echaba las últimas miradas al paisaje, la única cosa bella y amable de la Patria. Un sentimiento de ternura le embargaba el espíritu, hubiera llorado de buena gana, si el llanto no fuese una puerilidad, una peligrosa blandura de ánimo que podía quebrantar su firme decisión de escapar. Recogiendo sus papeles lo invadía el mismo enternecimiento. Cuentos, novelas, dramas, versos sueltos, todo aquello, inconcluso casi todo, era el fruto de años de una labor amable y tenaz. En aquel cuarto de escribir, en aquel rincón del mundo que tenía una ventana abierta sobre el panorama de la ciudad, había pasado él una hermosa parte de la vida, alimentando un sueño de juventud. Era la torre de marfil, el antes abominado retiro de abstracciones y quimeras, que ahora se le representaba como un dulce refugio. En el recinto de sus paredes habíase conservado puro mientras otros iban, placeramente, poniendo sus inteligencias y sus plumas al servicio de torpes ambiciones, en un tráfago de lucha por el pan o la glorióla. Amable rincón desde donde había contemplado con dolor de alma las angustias de la Patria, ahora lo dejaba para siempre para salvar aquella promesa de juventud que estaba en él ocasionada a perderse sin fruto ! Y se decía mentalmente : ¡Y va uno! ...
144
Después, como él, los otros iguales a él emprenderían, a su turno, el éxodo doloroso. ¡Cuántos habría asimismo, esparcidos e ignorados por todo el país! Todos se irían, uno a uno, o perecerían en silencio y olvido, sin que nadie supiera nunca quiénes fueron, qué padecieron y qué amaron! Feliz quien podía escapar a tiempo. Ya era hora. No más sueños inútiles. Hasta allí aquel enfermizo divagar entre quimeras, gastando la energía en esfuerzos baldíos; de allí en adelante: la lucha. La hermosa lucha por la vida, a brazo partido, y luego por la gloria, tan legítima y urgente ¡como el pan!
Ella, además, le devolvería la razón de existir. Libre, por fin, de la tutela de su casa, donde hallaba todo sin haberlo ganado, probaría el temple de su voluntad. Renunciaba a todo lo que poseía en la Patria: ai prestigio del nombre y a la facilidad de la fortuna. Iba a luchar entre extraños, donde sería uno de tantos, un aventurero sin nombre y sin fortuna, sin otro apoyo que su voluntad, sin más ventajas que su inteligencia y su deseo de combatir. Quería debérselo todo a sí mismo!
Y para comenzar cuanto antes aquella seductora vida de asperezas y heroísmos, resolvió hacer el viaje como emigrante, en la cubierta, con una manta para las intemperies y un poco de dinero en el bolsillo, el indispensable para no morirse de hambre nada más. Menos tenían los conquistadores y de ellos fué ¡la mitad del mundo!
Pero llegado el momento, en la taquilla de la agencia de vapores, se olvidó de aquel pequeño heroísmo y pidió pasaje de primera.
La víspera de la partida, comían en casa de Reinaldo los tíos Allende, el primo Lorenzo, Graciela Aranda y el Padre Moreno, quien había vuelto a visitar a la familia, a pesar de lo que había sucedido entre él y Reinaldo cuando la escena de las bocamangas canongiles.
145
Lorenzo Allende, abogado novel en camino de lumbrera y de calvo, estaba recién llegado de Europa y como tal exponía las excelencias de una larga sumersión en aquellos medios cultos. Su voz suave y parsimoniosa de hombre satisfecho de sí mismo tenía acentos doctorales ai decir:
— El bárbaro, poique nosotros somos bárbaros y perdónenme los presentes, se pule y refina en aquel ambiente de civilización. Las asperezas del carácter, las violencias tropicales, se liman allí con el roce.
Agustín Allende campó por el lugar común:
— Sí. Los viajes ilustran.
— Mucho.
Apoyó con sorna el Padre Moreno, frotándose los labios con la servilleta, suavemente.
Y Ana Josefa, que no probaba bocado:
— Pues yo prefiero que Reinaldo se quede sin ilustración.
— No se aflija inútilmente. — Díjole el cura. — Reinaldo no va a dar sino un paseíto. Ya me parece verlo regresar, vestido a la moda de París, con monóculo y flor en el ojal.
Reinaldo no pudo contenerse:
— No me sorprende que usted lo piense. Pero le tengo reservada una sorpresa.
Graciela acudió:
— A ver, ¿cuál es esa sorpresa, Reinaldo?
— No sea impaciente. —Díjole Lorenzo Allende. — Las que se anuncian dejan de serlo.
En este punto Reinaldo intervino para cortar la conversación con el clérigo; cuya presencia allí era una demostración evidente de su debilidad de carácter.
— Dejaría de ser mujer si no fuera curiosa.
— Gracias. ¿Han reparado ustedes que la galantería de Reinaldo tiene más espinas que flores?
— Será porque las flores se guardan.
146
¡Empezó a decir Carmen Rosa. Pero Lorenzo Allende se quitó la palabra:
— Eso es. Porque las flores se guardan para cuando se está a solas.
Una pregunta del cura a Lorenzo interrumpió el tema frivolo y entonces, serios y silenciosos, Reinaldo y Graciela cruzaron una mirada que los turbó mutuamente. Pero no tuvieron tiempo de pensar en lo que acababa de pasar por la mente de ambos, porque en el corredor resonó un grito:
— ¡Mi café!
Era Pepito Aranda, el padre de Graciela, que desde tiempo inmemorial acostumbraba tomar el café en casa de sus vecinos. Al llegar al comedor se sorprendió de encontrar a su hija.
— Muchacha! ¿Tú estabas aquí?
— ¿Quiere decir que no notaste mi falta en la mesa de casa?
— Es que tengo la cabeza tan mala. ¡Acaso es poco lo que cavilo!
¡Era un viejecito menudo, inquietísimo. Hablaba a grito vivo, moviendo los brazos y gesticulando con toda la cara roja y albeada de pelos muy blancos. Los anteojos le cabalgaban en la mitad de la nariz.
— ¡Reinaldo! ¡Con que te vas para Europa!
— Sí, Pepito, me voy. Para lo que gustes mandar.
— Gracias. Haces bien. Haces muy bien. En este país no se puede vivir. No se gana ya un centavo.
— Reinaldo —no necesita de eso, papá. — Acudió Graciela.
— Sí, sí. Pero debe irse. Aquí no se pasan sino malos ratos. Europa es otra cosa. Aquello si es vida. Yo no la conozco; pero me la imagino. París! Berlín! Londres! Dígame!
—¡Ese Londres ! Y Roma ! ¡Ah, Roma! ¡Me moriré sin verla!
— Se enfría el café, Pepito.
147
Deleitóse, Debiéndolo a sorbos menudos y bien paladeados y luego se fué al corredor, con los hombres, a echar el cigarro. Ana Josefa pasó al cuarto de Reinaldo a terminar de disponer el equipaje. Carmen Rosa y Graciela permanecieron en el comedor.
Guardaban silencio, sin verse las caras, en ese estado de recíproca certidumbre de unos mismos pensamientos que hace inútiles las palabras. Al cabo, dijo Graciela:
— Conque se va Reinaldo.
— Se nos va.
Y las lágrimas acudieron a los ojos de Carmen Rosa. Graciela hacía esfuerzos para contener las suyas | para que no la traicionasen. Pero el colmo doloroso de su corazón volcóse en una frase impensada:
— Indudablemente, no somos afortunadas. A su vez, Reinaldo pensaba:
— Sólo me faltaba este sacrificio. Ya lo tengo hecho: también he sacrificado el amor.
Y se sintió orgulloso de renunciar a los halagos de un sentimiento que nunca se había atrevido a confesarse. Horas más tarde, a solas con Carmen Rosa que daba los últimos toques al arreglo de aquel equipaje, donde con cada pieza o utensilio parecía que iba poniendo pedazos de su alma afligida, sintió él un súbito descorazonamiento y estuvo a punto de renunciar al viaje.
Procurando reponerse se dijo:
— Las raíces que se desprenden.
Y le preguntó a la hermana, cuando ésta cerraba ya la maleta de mano:
— ¿No has olvidado nada que vaya a hacerme falta?
— Todo va.
Cerró la maleta, y tomándole las manos, le dijo tiernamente, dolorosamente:
— ¿Por qué te vas, Reinaldo? ¿Porqué nos dejas?
148
— Chica, se trata de mi porvenir. Aquí lo estoy perdiendo lastimosamente.
— ¿Pero no volverás?
— ¡Quién puede decirlo! Ahora no pienso sino en la ida. Después, ¿quién sabe? pensaré en el regreso.
La muchacha bajó los ojos. El labio superior le temblaba como el ala de un pájaro herido.
— ¡Vamos! No quiero escenas ahora. Sé fuerte. Ya esto es un hecho. Después de todo, lo que sucede es siempre lo mejor. Yo era un estorbo para ustedes y ustedes lo eran para mí.
Pero arrepentido de la dureza de sus palabras, agregó:
— Es necesario que nos separemos, chica. Ahora no podría explicarte por qué lo digo. Te lo escribiré y entonces tú comprenderás mejor.
— Escríbele siempre a mamá y a los tíos. Tú sabes que todos te queremos. Esta casa va a quedar muy triste.
Estas palabras sugirieron a Reinaldo la emoción de la casa abandonada, imaginóse ausente ya, separado de su hogar por millares de leguas y presintió las nostalgias.
Cada uno de los detalles de aquella casa iban a ser entonces evocadores de un mundo ¡de recuerdos: la fachada antigua, lisa y austera, el ancho alero festoneado de hierbas que el viento sembraba entre las tejas, las seis ventanas siempre cerradas, el espacioso portón... y el interior silencioso, la viviendas vastas, los muebles viejos que tenían historias, los cipreses centenarios del patio de entrada, las araucarias del corral, aquel corral que era un huerto donde por mayo florecían las orquídeas de Pablo Leganez! Preimagmaba la vida que de allí en adelante iba a discurrir en aquel caserón: la madre, gimiente, enjugándose una lágrima perenne, por él, por la ausencia de él; la hermana apegada a sus santos y a sus recuerdos fraternales, como las cepas de flor de mayo a los naranjos del corral.
149
¡Qué inútil derramarse el del sol sobre aquellos patios! Tan sólo para secar las albas y sobrepellices del Padre Moreno! Ya no habría en aquella casa ojos para la belleza de los rincones sugestivos, ni para la gloria del color en el jardín, ni para ¡el oro de los atardeceres sobre los cipreses y las araucarias!
Pero aquellos pensamientos le hacían daño y los rechazó enérgicamente.
Carmen Rosa comenzó a hacerle la cama. Lloraba mientras extendía las sábanas o mullía las almohadas. Luego, despidiéndose, presentó su frente al beso fraterno.
— ¿El último?, Reinaldo
Profundamente emocionado, con lágrimas en los ojos, él la oprimió sobre su corazón largo espacio.
Media hora después, lleno el espíritu de los más contrarios sentimientos, se metió en la cama. Dejó la luz encendida mientras fumaba el cigarro y, como de costumbre, púsose a pensar en lo que haría al día siguiente, olvidado de su viaje. Al cabo de un rato oyó el paso sigiloso de la madre y para evitar una escena dolorosa e inútil fingió dormir.
Ana Josefa se acercó:
— Ya está dormido.
Un momento se quedó viéndolo. Apagó la luz y salió del cuarto en puntillas.
Partía. En el muelle estaban Menéndez y Alcor que habían ido a despedirlo hasta el puerto. La sirena del vapor anunciaba que ya había tomado el cargamento. Chirriaban las gruesas cadenas arrollándose lentamente en las cabrías, como largas serpientes fatigadas; por la cubierta corrían los marineros atareados en las maniobras; el piloto daba órdenes apresuradas, como en la inminencia de un peligro; se soltaban las amarras, el ancla subía destilando agua, festoneada de algas; lento y magestuoso el navio se separaba del muelle y comenzaba a virar
150
entre un hervor de espumas; a ratos borbotaba la hélice. Puesta la proa al horizonte el barco comenzó a andar. Caía la tarde. Detrás del cabo había un resplandor de oro, largos rayos de oro resbalaban sobre el mar, una chispa de oro brillaba como un yelmo sobre el Picacho.
Con el corazón oprimido, el viajero paseaba la vista por aquella tierra querida, en un extremo de la cual quedábanse sus amigos, sin duda con lágrimas en los ojos. Y él pensaba: "Québella eres, Patria, y cómo nos haces sufrir". Todos alimentamos el mismo pensamiento: abandonarte. Te quedarás sola, al fin, como una madre a quien sus extravíos y desventuras quítanle los hijos. Llegará un día en que por tus playas desiertas correrá desolado el grito del mar, preguntándote: ¿Qué hiciste de los hijos que te amaban? ¿Por qué los dejaste partir? Y el oro de tus entrañas clamará contra tí: ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está Reinaldo? ¡Reinaldo! ¡Reinaldo!
Era Carmen Rosa que lo llamaba. Se incorporó en la cama. Algo pesaba sobre su corazón y tenía los ojos llenos de lágrimas: ¡había llorado en sueños!
Pocos momentos después arrancaba el tren, llevándoselo. En el andén se quedaron los tíos Allende, tristones, mustios. Menéndez y Alcor, emocionados y silenciosos, lo miraban alejarse. Cuando ya no los vio más, volvió a su asiento murmurando:
— Y va uno.
Menéndez y Alcor abandonaron la estación. El primero comenzó a decir, cuando repuesto de su emoción pudo hablar:
151
— Esa teoría de la fuga no es nuestra ni de ahora. Es una aspiración nacional y tan vieja como la Nación. Los venezolanos nunca nos hemos encontrado a gusto en la Patria y ya la literatura nacional ha explotado bastante este tema. En realidad la vida que aquí se nos ofrece es poco halagüeña; pero la Patria no va ganando nada con esta teoría de la fuga tan maroseada. Acaso en todas partes haya descontentos, sin duda los hay, pero en ninguna parte habrá más desertores. No es el caso del que busca un medio más propicio para sus actividades; no me refiero a eso, sino al aspecto de patriotismo que reviste la fuga entre nosotros. Nuestro patriotismo es negativo. Sólo se manifiesta en renuncia o en despedida. En nuestra literatura, los que se encierran en sí mismos y los que se van, son siempre los que más aman a la Patria.
Hizo una pausa y luego continuó:
— ¿Y por qué se van? ¿Por qué preferimos la lucha y la obscuridad en el país extrangero y no las podemos resistir en el propio? Sencillamente porque aquello es lo fantástico y es- to es lo real. Al cabo de cuatrocientos años hacemos lo que hacían los conquistadores que desdeñaban poblar y colonizar, preocupados solamente de la eterna expedición al Dorado. El Dorado fué la ficción inventada por el indio para internar y perder al español, y la gota de sangre del indio que tenemos en las venas es lo que nos hace pensar hoy en la fuga a Europa, que es otro Dorado.
Nuevo silencio y finalmente:
— Es amor a la aventura, al gran esfuerzo de un momento, por incapacidad para el pequeño, de todos los días. Reinaldo Solar caracteriza perfectamente este caso nacional.
152
153
SEGUNDA JORNADA
XI
HACÍA un par de días que Antonio Menéndez trabajaba en su tesis de doctorado. Calmoso y tenaz laboraba aquel pedazo del yermo de la jurisprudencia, enderezando el rejón de su estilo por la línea severa del concepto justo y conciso, desdeñando galanuras de lenguaje que a ratos tentáronlo, como a un anacoreta pensamientos de liviandad, complaciéndose en aquella aridez que su pluma roturaba y volcaba en párrafos pesados, que eran como un coronamiento cónsono con la labor
entera de sus años de estudio.
Concluyó, por fin, y sin releer el trabajo, guardó las cuartillas y púsose a valorar en seguida una factura de libros que acababa de recibir, sin transición de ánimo, sin detenerse un momento para echar una ojeada por el áspero camino recorrido. Faltábanle solamente el examen final y la colación de Grado; pero bien pudieran faltarle todavía más años de estudio: llegaba al término de la jornada universitaria sin emociones, como sin emociones la había emprendido y sin impaciencias había perseverado en ella.
Al cabo de un rato, concluido el trabajo de cálculo de precios y descuentos, apagó la luz que sobre el escritorio enrojecía la diurna obscuridad de la trastienda, y reclinándose en el respaldo de la silla, con la nuca apoyada sobre las manos entrelazadas, abandonóse a un absoluto reposo mental.
Por sobre los armarios de la librería penetraba un poco de la claridad de afuera, y como si flotase sobre la penumbra del recinto de la trastienda, quedábase en la blancura del techo raso y ponía una franja lechosa en lo alto de las paredes. A ratos, por aquella claridad se deslizaban las sombras desvanecentes de los transeúntes que pasaban frente a las puertas de la librería. Menéndez se entretuvo en contemplarlas, pensando que detrás de aquellos armarios atestados de libros que le impedían ver la realidad de afuera, estaba él como el prisionero de la caverna del Filósofo, ante un mundo de apariencias fugaces que, no obstante, le bastaban plenamente para sus exigencias mentales.
El silencioso deslizamiento de aquella teoría de sombras por el techo-raso había sido para él, desde muy niño, un espectáculo curioso primero y luego un entretenimiento agradable. Las más extravagantes fantasías infantiles ocurriéronsele ante aquel paradójico trajín que animaba la quietud de la trastienda; los más sabrosos sueños de adolescente tuvieron allí su teatro apacible; las más fecundas de sus reflexiones de hombre produjéronse en las horas muertas que consagrara a aquel pasatiempo habitual. Toda su vida interior, la modalidad de su inteligencia y de su carácter, tenían por base aquella costumbre, en apariencia insignificante y pueril. Así aprendió a recogerse en sí mismo y a bastarse a sí mismo, encontrando en el ejercicio del pensamiento la razón de ser y la suprema finalidad de la vida, y pensando, solamente por pensar, se contentó con poseer las ideas, sin experimentar nunca la necesidad de exteriorizarlas en un libro, ni la tentación de ponerlas al servicio de un fin práctico. De aquí que se negara obstinadamente a escribir, como se lo aconsejaran sus amigos, y de aquí también que hubiera estudiado seis años de derecho sin propósito de ejercer la profesión. No ejercería porque para vivir le bastaba con lo que le producía la librería, y no escribiría jamás porque para ejercitar sus facultades pensantes allí estaba la trastienda penumbrosa, con su techo-raso poblado de sombras fugaces.
154
Aquella tarde, después de concluida su tesis doctoral, la sabrosa costumbre ofrecíale un encanto especial. El cerebro cansado pedíale sosegada divagación; la tarde nubosa, esfumando e inmaterializando aún más las sombras, era propicia a los pensamientos que, libres ya de los duros moldes de los conceptos jurídicos, querían diluirse, eterizarse, deslizarse ,sdbre motivos sencillos y banales, así como la esfumada claridad de aquella tarde acariciaba mansamente los objetos familiares de la trastienda.
Entretúvose en estas reflexiones:
— Ahí va un niño. Apenas deja una sombra de sombras... Ahora una mujer, el color de su traje ha llenado de pasajera alegría el gris de la caverna... Un hombre ahora... Esta sombra no ha pasado al azar; se conoce que venía siguiendo a la otra y que irá definitivamente detrás de ella.
Esta idea lo distrajo de su sosegado pasatiempo. Ya nopudo seguir atento al desfile de sombras por el techo raso, sino que, ensimismándose, púsose a buscar en aquella otra caverna de apariencias de su corazón un sentimiento que creía tener; pero que todavía no estaba seguro de poseer en realidad. Y al sumirse en esta exploración de la propia alma, como quien adelanta una lámpara en la sombra para alumbrarse los pasos, pronunció mentalmente un nombre de mujer:
—Graciela.
La súbita llegada de Manuel Alcor interrumpió sus pensamientos.
Plantándosele enfrente, sumamente alterado, Alcor le dijo:
— ¿Qué te parece? Acabo de saber que Reinaldo ha regresado.
— ¿Cuando?
— Ayer.
155
— ¡Cómo es eso! Si apenas hace dos meses que se fué. ¿Viene enfermo?
— De salud, mejor que tú y yo juntos. ¡El motivo de su repentino regreso es seguramente alguna teoría nueva. ¡Ah! ¡Como si lo estuviera viendo! Ya nos la disparará. Y lo que es todavía peor: tratará de imponérnosla.
Entretanto devoraba a grandes trancos el reducido espacio de la trastienda, derribando una pirámide de clásicos que acababan de ser desembalados y estaban sobre una silla.
Menéndez sonreía viéndolo:
— Quién sabe, Manuel, cuál habrá sido la causa de ese intempestivo regreso de Reinaldo.
— ¿Pero es que tú no conoces a Reinaldo? !La causa! La misma que tiene la veleta para voltearse para donde sople el viento. Y perdona la novedad de la metáfora.
—Tienes razón.
Hubo una pausa. Luego Alcor, deteniéndose de pronto, dijo:
— Lo que me sulfura no es que Reinaldo haya desistido de sus propósitos, porque cada uno hace de su capa un sayo y por otra parte ya estamos acostumbrados a eso, sino que yo haya incurrido en la imperdonable candidez de creer en la Conquista del Viejo Mundo.
— Verdaderamente, es extraño.
— inconcebible. Yo no quería dejarme arrastrar; a tí te consta. Pero me arrastró, me sedujo…
— ¿Oiste carita? la sirena.
Y mientras Alcor volvía a sus desaforados paseos, continuó:
— Después de todo, la cosa no es tan grave como te parece. Quién no se ha parado un momento a oir cantar la sirena. Reinaldo no ha hecho otra cosa hasta ahora, y eso sí es malo. Yo también había puesto una esperanza en ese viaje a Europa: creí que allá una vida distinta, la necesidad de trabajar formalmente, de hacer y completar la obra, y sobre todo, el roce con las realidades que aquí soñamos como cosas imposibles, contrapesarían el desbordamiento de la imaginación de Reinaldo. Pero tal vez fué eso, precisamente, lo que no pudo resistir; le hace falta esta carencia nuestra de ideales realizados para abandonarse a sus anchas a lo fantástico.
Se interrumpió a una exclamación de Alcor:
— ¡Eureka! ¡Canta la sirena! ¡Magnífico!
— ¿Qué te pasa?
— Que se me acaba de ocurrir un drama, con título y todo. Canta la Sirena.
Y siguió paseándose, presa ahora de un frenesí jubiloso. Brillábanle los ojos, y entre ratos, con desgarbados movimientos que hacían sonreír a Menéndez, lanzaba los brazos en el aire y se daba violentas palmadas en la frente. Su enojo se había disipado totalmente.
Menéndez pensaba, mirándolo poseído de la febril excitación literaria:
— Este Alcor siente solamente para escribir. Sus sentimientos se están transformando en palabras y cuando ya estén todas hechas y escritas, el corazón se le quedará desocupado y frío, como si nunca hubiera experimentado las emociones que ahora lo ponen vibrante. Tal vez eso sea lo que constituye el verdadero temperamento del simple literato y lo que lo distingue del artista. El artista "verdadero exterioriza sus sentimientos", pero se queda con ellos, que son su propia substancia; el literato los posee sólo como impulso inicial, como materia prima para elaborar artículos y libros. Esa es la falla de Alcor, su obra será por eso impersonal. En cambio la de Reinaldo será propia, inconfundible.
— ¡He aquí el hombre! — Dijo Alcor anunciando a Reinaldo.
Menéndez se paró a saludarlo. Alcor lo saludó bromista.
156
157
XII
A REINALDO le pareció poco cordial la acogida. La intranquilidad de su ánimo le hizo sentir esto de manera excesiva.
— Veo que no los ha sorprendido agradablemente mi llegada. Se siente en el aire la tirantez de la situación enojosa. Y eso que pretendí darles una gratísima sorpresa, por lo cual no quise participarles mi regreso.
— No nos ha sorprendido, —explicó Menéndez— porque ya sabíamos que habías llegado. De eso hablábamos precisamente.
— Y no nos ha sorprendido agradablemente, —agregó Alcor recalcando las palabras— porque tememos que no hayas podido realizar en tan poco tiempo tantas cosas como te proponías.
— Espero que me harán justicia cuando les haya explicado los motivos de mi regreso.
En apariencia era un fracasado. ¡Regresaba de Europa!, en donde apenas estuvo unos días y a donde fué lleno de ilusiones estupendas y de grandes esperanzas, y de esa breve estancia sólo traía, como impresión de viajero, el resabio de unos días invernales y de un tumulto de vida extraña en la cual se sintió descentrado y desorientado.
Alcor lo interrumpió para preguntarle:
— ¿Y la tragedia?
— Ahí vino en mi maleta, como mercancía maula en el fondo del cajón de un buhonero.
— Pero apenas tuviste tiempo para leérsela a uno.
— Ni siquiera eso hice. Desistí del propósito en cuanto me convencí de que hay cosas que valen mucho más que el renombre literario. Bien vale esta experiencia el dinero y el tiempo que me ha costado.
Y como viese que Alcor sonreía, agregó:
— ¿Fracaso? Bien. No negaré que lo hubo. Pero en cambio, ¿cuánto no vale este hallazgo de mí mismo que me ha hecho regresar de prisa? He comprendido que no soy literato.
158
Mis ideas y mis anhelos van mucho más allá del libro. Mucho más allá,
— ¡Canta la Sirena!
Murmuró Alcor, aparentemente absorto en la contemplación de las desvanecentes coronas que en el aire formaba el humo de su cigarro. Al mismo tiempo Menéndez preguntó:
— ¿Quiere decir que renuncias a la literatura?
— Sí. Es fraude gastar en letras la energía que se debe emplear en la acción. Después de todo, una vida activa y fecunda es también bella como una obra de arte.
Alcor estalló:
— ¡Frases! ¡Frases efectistas! Aunque no quieras seguirás siendo literato.
— Esa es una opinión tuya, muy personal. Pero los resultados dirán lo que verdaderamente soy. El hecho es que me he convencido a buena hora de que no vamos a componer este país con versos y novelas.
— ¿De modo que tú has venido a componer el país?
— Te advierto que creo que tengo derecho de hacer lo que juzgue mi deber. En Europa sentí la Patria, como nunca la he sentido antes. No la nostalgia trivial y cursi, sino la emoción verdadera de eso que se llama el suelo nativo y que me había parecido hasta entonces frase hecha y lugar común. Sentí que allá no era yo sino una unidad de montón anónimo, desligado de todo vínculo con los demás, impasible hasta para la emoción del paisaje. Eché de menos mi tierra. Sí, mi suelo, del cual soy un producto genuino y con el cual tengo contraída una obligación histórica. El miedo al ridículo y la manía de análisis nos hacen despreciar cosas que de por sí son respetables, hermosas y verdaderas; pero a pesar del ridículo, lo diré como lo siento: en este suelo ha corrido sangre de la mía; por este país han sufrido y combatido mis antepasados, y si ellos supieron cumplir su deber yo también quiero cumplir el mío.
159
Apenas lo hubo dicho cuando Alcor, parándose de un salto, cogió su sombrero y salió de estampía, sin despedirse.
Hubo un silencio. Reinaldo, iracundo, no encontraba las palabras y se paseaba de un extremo a otro de la trastienda, pálido, tembloroso. Menéndez sufría viéndolo. Lo observó detenidamente, con una mirada paternal.
Reinaldo había adelgazado notablemente; en torno a los ojos se le marcaban profundas ojeras lívidas; el rostro tenía un tinte amarillento. Receló la enfermedad minando aquella naturaleza donde cada deseo era un incendio y sintió un impulso protector hacía aquella vida preciosa y amada que veía en peligro.
Apaciguado un poco el violento enojo que la conducta de Alcor le había causado, Reinaldo se encaró con Menéndez:
— Y a tí, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merezco?
— Hablemos de otra cosa. De tu viaje, de tus impresiones. Es más natural y más agradable.
— No. Es hora de poner esto en evidencia. Yo necesito saberlo de una vez. Me es imprescindible conocer el concepto en que me tienes. Debo decírtelo con absoluta sinceridad: tú me has hecho mucho daño en la vida. Yo siempre he tenido miedo de acercarme a tí a comunicarte mis ideas, 'mis proyectos'. Miedo a tu manía de análisis, a tu sistema de crítica a todo trance. Mis mejores entusiasmos se han desvanecido siempre, apenas te los he comunicado; tienes la propiedad de desalentarme, de descorazonarme totalmente. ¿Es que seré verdaderamente un mentecato, un quijote ridículo? ¿Es que no vale la pena, efectivamente, preocuparse por los ideales? ¿Serás tú quien tiene razón? Tú que no crees en nada, que menosperecias las cosas más graves y trascendentales de la vida.
Sorprendido, más que ofendido, Menéndez se quedó viéndolo hasta que concluyó de hablar. Luego, parándose de su asiento y procurando no perder su serenidad, le dijo:
160
— Me haces cargos injustos. Repara en lo que dices. Y cambiemos de tema; te lo suplico.
— Es que…
— Es que estás hablando como un insensato.
Mantuviéronse buen espacio sin verse y sin hablarse. Reinaldo paseándose aguadamente; Menéndez revolviendo la papelada de su escritorio, por hacer algo. Entretanto pensaba:
— Esto no acaba de ocurrírsele; ya yo había adivinado hace tiempo que lo pensaba y necesitaba decírmelo. ¿Tendrá razón? Será cierto que yo soy quien le hace desistir de sus propósitos, quien destruye sus entusiasmos?
Mientras tanto Reinaldo se había sentado, quedando en una actitud de abatimiento, como si la violencia de sus emociones lo hubiese rendido. Al cabo de un rato hizo el ademán de alejar de sí una idea mortificante y dijo, levantándose:
— Bien. Ahora no es oportunidad para desagraviarte, si te he ofendido. Entre nosotros media algo que no se puede destruir con unas palabras dichas en un momento de ofuscación. En realidad desde hace algunos días todos mis pensamientos parecen gobernados por una fuerza ciega y loca. No sé a dónde me llevará; pero tampoco quiero resistir a su influjo. Muchas veces te he hablado de un sueño habitual que tuve por primera vez a los diez años y que desde entonces se ha venido repitiendo con frecuencia cada vez mayor. En estos últimos tiempos no he dejado de soñarlo una sola noche.
Menéndez que lo miraba de reojo mientras tanto, se le encaró interrumpiéndolo:
— ¿Sabes lo que me parece? Que estás representando un papel.
— Y sin embargo, te aseguro que soy absolutamente sincero en este momento. Sincero conmigo mismo. Tengo un miedo atroz a sobrevivirme; siento que me sobreviviré, que me quedaré sin una ilusión, sin un ideal, como el árbol de mi sueño se queda sin hojas. Pero así como este hace esfuerzos desesperados alimentar y afirmar la única hoja que le queda, así yo me aferró a este ideal, a este propósito de ahora, que tal vez sea el último.
161
Había tanta sinceridad en la inflexión de su voz y tanta amargura en sus palabras, que Menéndez se conmovió profundamente.
— ¡Efectivamente!, Reinaldo, te has prodigado inútilmente soñando empresas colosales. Pero eso es buen síntoma, porque quien a los veinte años no ha pretendido ser héroe o santo no pasará jamás de ser un hombre mediocre. Sólo tengo que advertirte que el heroísmo está en el extremo de mucho caminos y que creo que cada uno debe seguir el de su vocación. No hay vida insignificante si ha sido fecunda y útil. Esa máxima es tuya y me parece justa. Pero te equivocas al creer, como acabas de decirnos ahora poco, que es fraude gastar en letras la energía que se debe emplear en acción. Hombre de acción es todo aquel que trabaja en su obra y la lleva a cabo.
— De acuerdo. Pero mi vocación no es la literatura. Mi temperamento y mis principios me inclinan por otro camino. Creo que en todo literato hay un creador fracasado, porque escribir es una manera fácil de realizar lo que no se ha podido o sabido ejecutar. Ese es el peligro de la literatura: engaña con apariencias de acción. Y en este país, sobre todo, ha sido eminentemente nociva: los hombres capaces de ejecutar se han contentado con escribir.
— Acaso no haya habido otra cosa que hacer por el momento.
— Realizar los sueños. Hacer Patria.
— Recuerda lo que respondió Goethe a quienes le recriminaban no haber amado a su Patria.
162
— Sofismas para justificar el egoísmo. El patriotismo es un sentimiento concreto que se debe manifestar en hechos concretos, en acción real.
— Las palabras también son acción, Reinaldo.
— Con palabras no haremos sino marearnos mutuamente.
Menéndez quedóse mirándolo un buen espacio y luego le preguntó:
— Y tú, ¿tienes otra cosa que no sean palabras?
—¡Hechos! Voluntad de hacer. Propósitos de acción.
Y Menéndez pensó:
— Incorregible idealista: llamas hechos a tus sueños.
— En concreto. —Dijo Reinaldo poniéndose de pies.—Tengo un plan que te haré conocer otro día, con más calma; pero necesito saber desde ahora si puedo contar con tu colaboración.
— Veremos. Veremos. Tú me has hecho pensar hoy cosas que no se me habían ocurrido. Tal vez yo no pueda colaborar en esa empresa tuya.
Reinaldo creyó penetrar la intención de estas palabras y dijo:
— Lamentaría que un resentimiento injustificable entre nosotros te haya hecho hablar así.
— Te aseguro que no hay tal resentimiento. Es cuestión de estado de ánimo, nada más. Yo también he tenido mis crisis espirituales. Confieso que en estos últimos días he atravesado períodos de sentimentalismo agudo, de misticismo casi. Más que nunca he anhelado la escondida senda. Hasta he sentido la necesidad de creer en Dios, de rezar, de entrar a menudo en las iglesias. Será la desconfianza en el hombre; yo creo que el hombre ha dado ya todo lo que tenía que dar en el orden espiritual.
— ¡Nó! ¡Mil veces nó! La fuente humana no se agotará jamás. Cuando el hombre entrega su corazón sobrepasa la medida de todos los dones y realiza los milagros imposibles. Lo que sucede es que el hombre entrega su corazón muy pocas veces.
163
— Yo también quiero consagrar el mío; pero ya te digo, silenciosamente, sin aparatos, y a una devoción sencilla: al amor de una mujer.
Reinaldo se quedó mirándolo y luego, saliendo, dijo:
— Ahora hago yo como Alcor. Indudablemente el mundo se está volviendo loco.
Menéndez volvió a su rincón de la trastienda. La conversación con Reinaldo le había dejado el espíritu lleno de desapacibles sentimientos. Sin tomar cuerpo, sin adquirir una forma expresable en una idea determinada, las impresiones de aquella escena llena de momentos absurdos, le habían dejado en el ánimo el vago malestar que experimentaba cada vez que se encontraba en presencia de algo ilógico o incongruente, que alterara las normas de la naturaleza o rompiera la armonía de lo razonable. El espectáculo de la violencia, en cualquier orden que se manifestase, le producía desasosiego y tristeza, y este sentimiento era ahora tanto mayor, cuanto era profundo y tierno el afecto que profesaba al amigo; nada lo afligía tanto como ver a Reinaldo batallando dentro del torbellino angustioso de sus exaltaciones, de sus deseos inconstantes y siempre desordenados, que le producían a él la impresión de un cataclismo espiritual.
Pero ahora una secreta voz de su corazón en crisis sentimental le pedía justificaciones para Reinaldo. En aquellos momentos finales de su carrera de estudiante, cuando el grado de doctor iba ya a coronar una labor ardua, hecha sin cariño, en la cual el hierro de su voluntad, trabajado en frío, había adquirido la forma dura y rígida de la perseverancia sin finalidad, otro que no fuese él se habría envanecido en su constancia y cantado la propia epopeya. Pero no; por el contrario, él echaba de menos esos cambios de dirección, atajos y encrucijadas del destino, que dan variedad y encanto al camino de la vida. Vía férrea y recta había sido hasta allí el suyo, sin una vuelta de sorpresas, sin una derivación pintoresca, sin un salto a sobre abismos de imposible, sin una sumeisión en la obscuridad que desorienta y hace sentir la voluptuosa angustia del extravío; no el camino bordeado de setos vivos por donde va quedando la carrilada del alma, aquí segura y profunda, allí leve, perdida más allá en la charca llena del azul de los altos cielos, que es remanso de sueños, derecha y firme ahora por la recta de un propósito, desigual y perezosa luego por el sendero abandonado, que es camino muerto de místicos arrobamientos.
164
Tal había sido el de Reinaldo, andado a ratos con prisa dé locas carreras, y a ratos desandado en tornadas imprevistas; pero Menéndez, al compararlo con el suyo, pensaba que si el amigo, en su perenne búsqueda de la obra trascendental había derrochado en vano su voluntad, tampoco él había hecho otra cosa en su larga jornada universitaria, puesto que la carencia de finalidad generosa quitaba a su constancia todo valor.
Por otra parte, esta reivindicación del amigo pedíasela el corazón, como para abroquelarse contra un mezquino sentimiento que las circunstancias podían favorecer. Antonio Menéndez se había enamorado de Graciela Aranda.
A menudo encontrábanse en la calle, cuando ella salía a dar sus clases y él a recibir las suyas en la Universidad. La frecuencia de estos encuentros fué estableciendo una deliciosa costumlbre que a vuelta de poco le fué imprescindible. Saludábanse de una acera a otra, al principio con una mirada corta que apenas duraba lo que él ademán del saludo, luego con una mirada larga, pero serena y discreta, y finalmente con una inequívoca turbación mutua. De resto nada que pudiera dar a entender que aquellos encuentros no eran tan casuales como parecían, pues ella los procuraba haciendo todos los días el mismo trayecto, y él, esperando la hora acostumbrada para hacer el suyo hasta la Universidad. Así pasaron días, meses. Antonio Menéndez, receloso de que Reinaldo hubiese estado alguna vez, como él lo sospechó, enamorado de Graciela, no quiso nunca pasar de allí; pero convencido después de que el amigo no pensaba en la muchacha, decidió abandonarse a la voluntad del destino que regulaba tales encuentros.
165
Ahora el regreso intempestivo de Reinaldo volvía a ponerlo en vacilación; pero ya el amor se había formado y crecido y el natural egoísmo no le permitió, como un momento lo pensara, renunciar a aquello que ya era su vida, en obsequio del amigo.
Con este sentimiento se echó a la calle, poco después que Reinaldo hubo salido de la librería. De camino iba pensando, con las reminiscencias de sus lecturas de Emerson, que en cada vida hay una hora central, la hora pensada por Dios, la única viva y verdaderamente nuestra, en la cual se decide la suerte y se define el rumbo final. Y como el vago sabor místico de esos pensamientos armonizaba perfectamente con su estado de ánimo, se entregó a ellos sin reservas mentales. ¿Acaso aquella dulce hora de una tarde sin crepúsculo no sería su hora pensada por Dios? Si lo era, su destino no tenía, en verdad, nada de extraordinario; aquellos pasos no lo conducían ni al heroísmo ni a la santidad, pero la misma trivialidad de su acto era lo que más grato podía serle entonces. Una vida sin complicaciones, un destino sin trascendencia, serían, en cambio, verdaderamente suyos, los gozaría en más íntima y segura posesión.
166
Como en los generosos días de la adolescencia, Reinaldo saltó del lecho con las primeras luces del alba. Sentía retozar en sus nervios y en sus músculos el ansia de jubilosos esfuerzos y para tal ansiedad deseaba, más que la labor tranquila y pensativa del escritorio, él convite de aquella cresta ¿el Avila que desde su ventana veía, bañada de sol; o de un trozo dé mar con vastos horizontes hacia los cuales romper, con la quilla del pecho ufano, la blanda y fresca resistencia del agua; o dé una altura erizada de riesgos mortales sobre la cual estuviese la bandera de la Patria, invitándolo al asalto, como una promesa de amor en los ojos de una mujer; o la aventura galante, discreta y escabrosa, en cuyo término él había visto resplandecer una promesa de amor en los ojos de una mujer, como una bandera sobre una cumbre.
Pero había que terminar aquel Manifiesto, darle forma definitiva a la obra que se propusiera al regresar a la Patria.
Su triunfo de la víspera —porque su conferencia había sido un triunfo cabal —y la promesa que hiciera en la última frase le imponían la obligación de presentar cuanto antes, en una forma concreta y precisa, aquel plan de la vasta obra que había de realizar en el país su proyectada "Asociación Civilista" "Y yo prometo grandes cosas" De este modo había rematado su conferencia, entre los aplausos del auditorio que llenaba la sala de la Academia de Bellas Artes y que desde las primeras palabras habíase mostrado subyugado por aquel joven que se erguía, arrogante y tribunicio, sobre el fondo de epopeya de la "Penthesilea" de Arturo Michelena, diciendo cosas hermosas y audaces.
167
No estaba Reinaldo bien seguro de lo que prometía cuando pronunció aquellas palabras, y ahora, pasada la fiebre de la elocuencia, parecíanle bizarra jactancia un poco pueril; pero no podía este resquemor tanto como para que le turbase el íntimo saboreo de un sentimiento que estaba llenándole el corazón, bullente como el agua en el cuenco sonoro del cántaro.
Reteníale este sentimiento la pluma en las manos ociosas y parábale el pensamiento en un ápice de orgullo, como un pájaro cumbreño en la cresta del picacho, en cuya dureza roquiza finca y prueba el temple de la garra. Complacencia de sí mismo, certidumbre del propio valer, sustentábanle el ala de ambición presta a tenderse por el aire ardiente de la lucha, y dilatábanle la fantasía en perspectivas de fama y de dominio. Ya había dado el zarpazo que le aseguraba la posesión de la presa: su triunfo fué el de un nombre prestigioso en el país y el de una inteligencia cuya revelación causó sorpresa y cuyo señorío afirmóse desde el primer momento en la opinión del auditorio.
Pero no era el halago de la vanidad, sino el orgullo de estar por fin en su camino. Para esto fué necesario, —pensaba— el viaje a Europa, con aquella ambiciosa empresa entre manos, cuyo fracaso habría sido definitivo en su vida, si a trueque no hallara, como halló, la obra grande y generosa tras de la cual había corrido siempre, engañado por los espejismos de su fantasía.
Reconstruía mentalmente los acontecimientos que lo desviaron de aquel propósito jactancioso.
168
Fué en Madrid, en casa del Cónsul de Venezuela. Era este un escritor venezolano, apartado hacía tiempo del ejercicio activo de la literatura, en la cual, decía humorísticamente, había pasado a la clase de reservista después de haber hecho el servicio obligatorio díe las letras patrias, entre los veinte y los treinta años. Reinaldo le había leído su tragedia y le acababa de comunicar su propósito. El le dijo:
— Querido amigo, yo no quisiera desanimarlo. Su tragedia es muy hermosa y su propósito bastante bizarro. Pero no se haga ilusiones: no logrará usted que se la pongan en escena. Aquí, como en todas partes, hay círculos cerrados en los cuales no entra fácilmente el extrangero. Para nosotros, los venezolanos, esos círculos se convierten en fortalezas inexpugnables. Aquí nadie cree que podamos ser artistas o escritores dignos de atención; el pedestal sobre el cual nos levantamos, nuestra pobre Patria, es demasiado pequeño, demasiado chato. Por otra parte, yo creo que la conquista que debemos emprender nosotros no es la de Europa, donde nunca pasaremos de ser indiechos, sino la de nuestro suelo, la de nuestro propio país, donde espirituaimente somos algo menos que extranjeros.
Estas palabras fueron para Reinaldo abrumadoras, decisivas. Todo su entusiasmo se disipó súbitamente y entonces comprendió que su proyecto no había sido una jactancia pueril. Se sintió anonadado, avergonzado de sí mismo. El Cónsul advirtió el deplorable efecto que sus palabras habían causado y trató de atenuarlas:
— Esto se lo digo para que se prepare para una lucha brava y tenaz. Yo creo en el éxito de su obra; pero debo advertirle que le costará trabajo llevarla a la escena.
El le respondió:
— Acabo de desistir de ese propósito.
169
El Cónsul trató de persuadirlo; pero lo interrumpió la llegada de una visita, los esposos Mendeville, que iban a despedirse de él, próximos a regresar a Venezuela.
El corazón de Reinaldo dio un vuelco violento cuando apareció en el saloncito la señora de Mendeville; su mano temblaba cuando, presentado a ella por el Cónsul, estrechó la de la hermosa mujer.
Luciano Mendeville se lo quedó viendo, con una turbia mirada de tardía comprensión y le preguntó:
— ¿ Venezolano ?
— Sí, señor.
— Ah! Pues somos compatriotas. Y ¡a mucha honra!
Y en seguida, dirigiéndose al Cónsul, acometió una tesis a la cual llamaba su ideíta y que consistía en asegurar que, a pesar de todo cuanto se calumniaba y se despreciaba en Europa a los venezolanos, estos valían más que cualquier europeo.
Entretanto Rosaura Mendeville decía a Reinaldo:
— Ya nos hemos visto otra vez. ¿Recuerda usted a Oiguita, mi muchacha? Aquella tarde en el Calvario, hace un año más o menos.
— Cómo no he de recordarla!
— Pobrecita mi muchacha. ¿ Me creerá usted si le digo que la hemos dejado allá?
— ¿De veras?
— Quedó con mi hermana, en Caracas. Ya me parece que no llego para abrazarla, para comérmela a besos. Es tan simpática mi muchachita, ¿verdad?
— Y tiene el don de la adivinación. Al ver a alguien, descubre como se llama.
Dijo Reinaldo con intención remota. Ella se turbó y rió con una risa fresca y musical. Luego dijo:
— ¿Está usted recién llegado a España?
— Llegué hace cinco días.
170
— ¿En viaje de estudios?
— 'En viaje de salud.
— ¿Está usted enfermo? Nadie se lo creería.
— Es un mal espiritual; la enfermedad del sol tropical: espejismos.
Y como advirtiera que ella no le entendía:
— Fantasías. Pero ya estoy curado.
— ¿Tan pronto? Feliz usted que pudo encontrar la salud con tanta facilidad.
Y la mirada de los ojos lijeramente sesgados se veló de tristeza.
Reinaldo la contempló en silencio. A su mente acudió el recuerdo de aquella noche, en La Guaira, cuando se detuvo ante la casa de ella a oír el nocturno de Chopin, y terminada la música, oyó aquella frase que le reveló la tragedia oculta en el corazón de aquella mujer que sonreía como "La Gioconda" de Leonardo. Bajo el imperio de esta evocación dijo, indiscretamente, con el nudo de la emoción en la garganta:
— Ciertamente, hay males recónditos y tenaces que no se curan viajando. ¿Verdad?
Ella lo miró a los ojos. Reinaldo se turbó hasta el fondo del alma: aquella mirada había de ser decisiva en su vida; sintió que lo había atado para siempre a la fatalidad del amor. Y lo invadió una profunda tristeza. Su vida no tendría de allí en adelante más objeto que el amor de aquella mujer; su vida que él quiso siempre consagrar a una obra trascendente, ¡digna de dioses!
Era la crisis melancólica de aquel súbito aplanamiento en que lo arrojaran las palabras que antes le había dicho el Cónsul.
La conversación se generalizó. Luciano Mendevil'le seguía dándole vueltas a su ideíta, con la tenacidad del idiota. La señora hacía esfuerzos desesperados por librar a sus interlocutores de aquel círculo cerrado de sandez que la apenaba.
171
Luego el Cónsul le rogó que los obsequiase, por última vez, con un poco de buena música.
Reinaldo la acompañó al piano. Ella le preguntó:
— ¿No toca usted?
— No señora. Y me avergüenza decirlo.
— Es raro, verdaderamente, habiendo sido su padre un gran pianista. Recuerdo que cuando yo estaba pequeña oía hablar mucho de él y no tenía otra ilusión sino oirlo tocar. Usted no sabe cuanto le recriminaba que hubiera abandonado la música. Para mí estaba cometiendo un pecado, un robo, porque el artista no se pertenece a sí mismo, sino a su arte.
— Papá fué un equivocado. — Respondió Reinaldo.
Y ella dijo, suspirando:
— Así somos muchos. Y que cosa tan horrible, amigo mío, es ser un equivocado!
Sus dedos corrieron sobre el teclado ensayando escalas rápidas y juguetonas. Luego adoptó una actitud extática y comenzó a tocar, después de dirigir una breve mirada al joven. Era un nocturno de Chopín, el mismo de aquella noche inolvidable para Reinaldo.
Oyéndolo, éste experimentaba contrarias emociones. Súbita, irrefrenable, había saltado en su pecho la pasión amorosa. Comprendía que de allí para adelante su vida estaría encerrada en el círculo de la sensualidad. Asustado ante la brusca presencia del amor, de aquel amor tiránico que amenazaba absorber y consumir todas las fuerzas de su espíritu, sentía al mismo tiempo la voluptuosidad del dolor, el ansia mística del sufrimiento, la sed romántica que nunca había podido aplacar. Eran sentimientos pueriles, crepúsculos del ánimo, que iban envolviéndolo al ritmo de aquella música dolorosa y femenina, en la cual se movía angustiosamente el soplo de la trivial tragedia de amor, de la fatalidad vulgar que ata al espíritu libre en la rueda implacable de la vida. Comprendía que en lo sucesivo el amor de aquella mujer, el ansia de poseerla, iba a ser su único objetivo, a costa del sacrificio de sus ideales, y que esto era sobrevivirse; pero no podía o no quería pensar que estaba en sus manos librarse de esta fatalidad que lo condenaba a la anonimía, que iba a hacer de él uno de tantos enamorados vulgares. Y era tan lúcida y vehemente esta visión de su porvenir, que Mego a sentir compasión de sí «mismo.
Concluido el nocturno, Rosaura Mendevilíe dijo:
— ¡ Ah, Chopin! ¿Qué tendría Chopin cuando compuso este nocturno?
— Estaba enamorado. — Dijo el Cónsul.
Y Reinaldo agregó:
— Y ya que no podía dejar de estarlo, lloraba y se desesperaba. La historia de todos los días, la tragedia cotidiana.
Rosaura se quedó viéndolo largo rato, como si le reprochara sus palabras, y luego comenzó a tocar un vals del mismo Chopin.
Era una música apasionada y voluble, a través de la cual corría una frase que parecía expresar un ansia desesperada de amor, que se repetía en todos los tonos, a veces melodiosa y dulce como una súplica, a veces aguda y ardiente como un grito, a veces grave y dolorosa como un sollozo; tocias las modulaciones de la pasión las recorría a lo largo del piano aquella frase inquietante, sobre la cual la pianista parecía poner íntegra la desesperación de su alma atormentada.
Enardecida, con los ojos llenos de lumbre, fué a sentarse luego al lado de Reinaldo. Se habló un rato de Chopin y de su música, que Rosaura Mendevilíe calificaba de enloquecedora. Luciano Mendevilíe dijo que él la aborrecía, porque su mujer no tenía más ocupación que tocar aquellos nocturnos que la enfermaban, agregando que para quitarle aquella manía había gastado un dineral en viajes y temperamentos.
— Pero todo ha resultado inútil. Ya estoy cansado de andar de Ja Ceca a la Meca. Rosaura no abandonará al tal Chopin por nada de este mundo. Además mis negocios reclaman mi presencia. Hace un año que los tengo abandonados y ya saben ustedes que el ojo del amo es el que engorda al caballo.
172
173
XIII
ROSAURA, con visible malhumor, se dirigió a Reinaldo:
— ¿Y usted, piensa pasar mucho tiempo en Europa?
El la miró a los ojos y respondió, bajando la voz, como para que ella sola oyese:
— No. Regreso a Venezuela en la primera oportunidad. Ya no podré quedarme aquí.
Ella se turbó bajo su mirada y dijo, sin darse cuenta:
— No sea loco.
En seguida trató de reparar su imprudencia, pero comprendió que sería inútil y guardó silencio, pensando:
— 'Lo que tiene ¡que suceder, sucederá siempre.
Días después, Reinaldo regresaba a Venezuela. Un escrúpulo de primerizo le hizo tomar otro vapor que el que habían escogido los esposos Mendeville. La soledad y la impaciencia le hicieron eterna la travesía. Durante ella tuvo momentos de vacilación. Arrepintióse de haber desistido de sus propósitos por seguir a una mujer, y esto empeoró su deplorable estado de ánimo.
Una noche, contemplando el mar, tuvo pensamientos suicidas. Pero al acercarse a las playas de la Patria experimentó una saludable reacción. Pensó en la desairada actitud en que lo pondría entre sus amigos aquel absurdo regreso, con el rollo de su tragedia en el fondo de su maleta, como una mercancía maula en el cajón de un buhonero; recordó las palabras del Cónsul y un propósito nuevo se adueñó de su voluntad: conquistar el propio suelo, donde efectivamente era él poco menos que un extranjero. Pero para esta flamante conquista no era la literatura la vía de hecho más eficaz; menester era encontrar una forma de acción personal, concreta, positiva, que correspondiese adecuadamente a las necesidades de su país, abriendo nuevos rumbos, estableciendo nuevas normas.
174
Apresuradamente dióse a ia tarea de concretar en un pian de acción este ñamante propósito, temeroso de que el barco arribase a las playas nativas sin que éi hubiese encontrado aquellos ''nuevos rumbos” y aquellas "nuevas normas" que, por más que quisiese sugestionarse, bien comprendía que no eran aún sino frases hechas, sonoras a fuerza de ser vacías. Ya desesperaba de encontrarlos, cuando una conversación oída a un compatriota que regresaba también a Venezuela, después de una larga ausencia, le dio la clave anhelada.
Era el compañero de viaje un celebrado hombre de ciencia que había ganado justos lauros en las Universidades y Academias de, la civilizada Europa, adquiriendo una envidiable reputación que era motivo de orgullo nacional. No obstante, quejábase de haber perdido veinte años de su vida, pues aseguraba que si se hubiera quedado en Venezuela, ya sería por lo menos Ministro del Ejecutivo.
Lo dijo entre chanzas y veras, pero Reinaldo lo interpretó como un síntoma de venezolanismo agudo. Sólo a un venezolano podía ocurrírseíe echar de meóos el precario éxito dei poder político, cuando se tenía la satisfacción más levantada y perdurable de poseer una reputación intelectual cimentada en los nobles títulos del saber.
175
Y de esta reflexión surgió, rápido, el plan de acción concreta y positiva que estaba buscando. Era necesario desviar las energías nacionales de ese cauce único : el logro del Poder público, cerrando las avenidas a los arribistas, emancipando las fuerzas vivas de la nación de la voracidad del insaciable Moloch de la política, cuya ración de inteligencias y caracteres sólo deja a las otras formas de la actividad úéi país un rezago de medianías improductivas.
La idea no era nueva; pero sí constituía un verdadero hallazgo el modo como se le ocurrió llevarla a la práctica. Fundaría una asociación suigcneris, especie de hermandad neo-mística, cuyo lema sería "Hacer Patria”, formada por hombres de buena voluntad de todos los oficios, profesiones, rangos y aptitudes, que estuviesen dispuestos a cumplir este sencillo deber fundamental: trabajar honrada y tesoneramente, cada cual dentro del radio de su acción privada, sin miras políticas, ni bastardas codicias, a fin de que todas las formas de la vitalidad nacional fuesen fecundas, útiles, sanas y fuertes.
El programa de la hermosa utopía acababa de ser lanzado al público; su conferencia había sido 3a piedra angular del audaz edificio. Razón tenía para estar satisfecho de sí mismo, como en los generosos días de la adolescencia.
176
177
XIV
PUESTO a la tarea de buscar ios hombres de buena voluntad para formar el núcleo primoidial de la asociación civilista, Reinaldo se echó a la calle provisto del Manifiesto que escribiera y que contenía las bases esbozadas en su conferencia.
Apenas hubo caminado unas cuadras, cuando alguien que venía en su seguimiento, acortando el paso al ponerse a su lado, le dijo, con aire misterioso:
— Solar. Yo sé dónde están los nombres que usted busca.
Era un joven de contextura atlética, estudiante de derecho, del cual conocía Reinaldo graciosísimos desplantes que le refiriera Antonio Menéndez.
— Permítame que me presente yo mismo: soy Francisco
López.
Reinaldo le estrechó la mano, soportando estoicamente el efusivo apretón de López. Este volvió a decir con aire misterioso:
— Yo puedo 'decirle dónde están los hombres que usted busca. Desde que oí su conferencia he estado pensando en hablar con usted. Los hombres de su proyecto somos nosotros, los jóvenes, los estudiantes. Nosotros le esperábamos a usted. Es decir: esperábamos al hombre de la buena nueva. Yo he visto en usted a ese Mesías. Por el momento no le digo más. Se me espía. Pero si usted quiere conocernos, Jo espero esta noche.
Y sin esperar la respuesta ele Reinaldo, se alejó ele prisa. La extraña aventura dejó perplejo a Reinaldo. Aquel Francisco López tenía todo el aspecto de un chusco que había querido 'divertirse a sus expensas. Esta era, por lo menos, la explicación más sensata, por ser la más venezolana.
Con estas reflexiones tuvo Reinaldo sobrada amargura para todo aquel primer día de apostolado. Seguramente estaba corriendo por Caracas un burdo chiste apropósito de su proyectada “Asociación Civil isla”.
Pero la noche le reservaba una sorpresa. Al salir de su casa se encontró con Francisco López, ojue estaba esperándolo dentro de un coche parado cerca de allí.
—Le ofrecí esperarlo. Si usted quiere conocernos, tenga la bondad de acompañarme.
Y como para tranquilizarlo, agregó:
— Está usted con un caballero.
— No 'lo he dudado un momento, López.
Y conteniendo la hilaridad que le provocaban las misteriosas actitudes y ocurrencias de López, Reinaldo entró en el coche que partió al galope. En el trayecto, López dijo:
— No tema por el cochero. Es uno de los nuestros, disfrazado. Hacemos esto para que nadie se imponga de nuestras reuniones.
— Me hace usted confidencias ....
— Sé muy bien a quién se las estoy haciendo.
— Gracias.
Y Reinaldo pensó:
— ¡Qué tipo éste! A leguas se advierte qpue frecuenta el cinematógrafo. Le ha cogido todos los trucos a los conspiradores de películas. En fin. Veamos qué sale de todo esto.
178
Después efe un breve silencio, Francisco López que era en extremo locuaz, di jóle:
— Le debo a usted una explicación.
— ¿Sobre qué?
— De mi conducta de esta mañana. Tal vez le haya parecido a usted extraña. Al citarlo para el encuentro de esta noche, he debido indicarle el sitio. No se imagine que no lo hice por desconfianza.
— No se me ocurrió tal cosa. Puede usted creerlo.
López aguardó un momento la confesión que debería hacerle Reinaldo de la extrañeza que todo aquello le causaba; pero como éste no la hacía espontáneamente, quiso provocarla:
— Seguramente mi conducta misteriosa le ha llamado la atención. Un desconocido que sale debajo de la tierra a hablarle de un proyecto que usted no le ha comunicado.
— Ya yo lo había visto a usted otras veces.
Pero a López le cayó como un baño frío esta imprudencia de Reinaldo. El estaba muy orgulloso de haber sido un desconocido que sale debajo de la tierra. Empezó a desconfiar de Reinaldo, sin otro motivo que aquel despecho pueril y dijo con el propósito de molestarlo:
— Usted se equivoca de medio a medio si cree que los hombres capaces de realizar ese proyecto suyo son esos que llaman de representación social o política. Esos hombres no representan nada; mejor dicho, sí: representan un papel en la comedia.
Y en seguida agregó:
— Sé que no debo hablarle a usted con esta franqueza ; pero es mi lema.
— Me parece muy acertada su observación. Esos no son los hombres de buena fé que yo necesito, y sé que sólo hay que buscarlos entre nosotros, los jóvenes.
'López, excesivamente sensible al elogio, se reconcilió con él y retribuyó :
179
— Su proyecto es grandioso. Por eso me decidí a invitarlo a nuestro club. Formamos un círculo que llamamos Los Subterráneos, porque formamos parte de esa 'evolución sorda y latente que se agita en el subsuelo de toda sociedad caduca. Nos reunimos en la casa de Tócame Roque. Es una casa misteriosa, donde es fama que salen espantos. Los espantos somos nosotros. Todo es muy interesante; ya verá. Seguramente usted no se había imaginado que aquí, en Caracas, hubiera una asociación como la nuestra.
— Efectivamente. No tenía noticias.
— ¡Ah! Es que guardamos muy bien nuestro secreto. Somos carbonarios.
Reinaldo comprendió que lo que seducía a López era el aspecto fantástico de la sociedad secreta y temió que como López fueran todos los subterráneos. Sin embargo, se propuso sacarles partido; de aquel juego de muchachos podía salir algo serio y útil.
El coche se detuvo y López saltó afuera rápidamente. Reinaldo bajó sin prisa. Estaban en una calle de aceras altas con barandales de hierro y pendientes en gradería, en la cual desembocaba otro lóbrego callejón que conducía a un antiguo camposanto de eclesiásticos. En la esquina, a la lumbre ambigua de un farol de petróleo, estaban parados dos arcángeles de cemento, a guisa de centinelas, junto a una hornacina donde se veía una cruz entre guirnaldas de papel.
Francisco López, que llevaba la mente llena de ideas de acechanzas y celadas, dio un respingo al toparse con aquellos espantajos. Reinaldo explicó:
— Son dos ángeles que están de aventura.
López soltó una carcajada que alborotó los perros del vecindario. El chiste no merecía tanto; pero así se descargaban sus nervios tensos. Y luego, explorando recelosamente la obscuridad de la calleja, dijo con aparente tranquilidad:
180
— Por aquí podríamos entrar. Nuestra guarida tiene entrada por 4os cuatro costados de la manzana. Pero a mí me toca entrar hoy por el portón.
— Entonces, —observó Reinaldo proponiéndose seguirle el humor a aquel diletante de conspirador—, de ustedes puede decirse que vienen de todos los puntos del horizonte.
— Exactamente. — Afirmó López. ¡Maravilloso! ¡Estupendo! ¡De todos los puntos del horizonte!
Y en su ánimo vehemente se afirmó de una vez por todas la convicción de que Reinaldo Solar poseía una gran inteligencia.
Detuviéronse en mitad de la cuadra ante un ancho portalón que daba acceso a una pasarela tendida sobre el cauce de una quebrada que por allí pasaba. Era aquel un pasaje que iba a salir a un boquete abierto en la calle opuesta y formábalo angosto callejón entre dos hileras de sórdidas viviendas. López fingió curiosidad de conocer aquello e invitó a Reinaldo a caminar por allí.
Atravesaron la pasarela que crujía con todas sus maderas y trepidaba bajo los pies como si fuera a derrumbarse. La obscuridad que los rodeaba estaba impregnada de la pestilencia del agua que pasaba sin ruido bajo el puente, y en aquella negrura del ámbito que hacía resaltar la estrellada limpidez de los cielos, producía fantásticos efectos la lumbre rojiza de los interiores abiertos hacia la quebrada.
Garitos y mancebías, albergues nocturnos de vicio y mendicidad, humildes viviendas, sórdidas barracas; aquí la lámpara familiar alumbrando sencillas escenas de labor mujeril, allí el humoso candil, el bullaje de la promiscua convivencia en el corralón de vecindad, o el fanal eléctrico, la mesa del garito rodeada de tahúres, allá la vela ardiendo en el rincón del tabuco ante los santos milagrosos, o errante en las manos de alguien de cuyo cuerpo invisible emergía el rostro en el halo de lumbre con aspecto macábrico, todas aquellas luces volcaban sobre la negrura de la noche pedazos ele vicias laceradas, así' como los albañales vomitaban sus inmundicias sobre el cauce ele la quebrada.
181
Detuviéronse en un espacio cubierto de hierba donde había una antigua fuente pública; subsistía el tazón de hierro del surtidor cegado; pero de la pila rectangular sólo quedaban trozos descalabrados. En torno a ella estaban tres jóvenes a quienes López hizo la presentación de Reinaldo Solar. Este observó que alguien que estaba con ellos, había desaparecido en la obscuridad al llegar él.
Después de un momento de vacilación, uno de ellos dijo:
— Bueno. Entremos.
Reinaldo los siguió. Junto a él iba uno conduciéndolo.
Dijóle:
— iEstamos muy apenados con usted. Este sitio no es apropósito para recibirlo, pero...
— Comprendo. Francisco López me ha explicado el caso.
— No. No es aquí donde acostumbramos reunimos; pero Pancho...
Sonrió antes de decir:
— ¡Pancho tiene unas ocurrencias! Seguramente le habrá contado extravagancias. Es un entusiasta, pero tiene la cabeza llena de fantasías. Se ha empeñado en que somos conspiradores y que por lo tanto debemos observar el ritual de los conspiradores de novela: capa con embozo, señales extravagantes con linternas que se apagan y se encienden misteriosamente, silbidos que imiten al buho ... ¡Qué sé yo!
Rieron un rato a expensas de López. Luego el desconocido agregó:
— Le hablo así, porque seguramente usted se habrá formado de nosotros un concepto erróneo. Esto mismo de recibirlo en este lugar es una inconveniencia en la que no hemos tomado parte. López nos había hablado de usted, pero no nos dijo que lo traería esta noche. Nos encuentra aquí casualmente.
182
— Ya había supuesto —dijo Reinaldo— que había entre ustedes personas formales.
Y para ver la cara de su acompañante encedió un cigarro. Reinaldo vio un rostro conocido que expresaba jovialidad y franqueza. Era un estudiante de derecho con quien se encontrara a menudo en la librería de Menéndez, y por éste supo que se llamaba Eduardo Morales y que poseía un humor alegre y chancero.
Por delante de ¿líos oíase la voz de « Francisco López que discutía acaloradamente. Morales le gritó:
— ¡Pancho, cállate! ¡Tú estás loco!
Y dirigiéndose a Reinaldo:
— Es un tipo excelente. ¡Un pedazo de carne!
Rodearon una casa de dos pisos que parecía deshabitada y por un boquete abierto en un cañizo que había en la parte posterior de ella penetaaron uno a uno.
Morales dijo:
— Amigo Solar. Siguen los misterios. Prepárese usted a ver cosas sorprendentes. Estamos en la célebre casa de Tócame Roque. Ya oirá usted una enigmática gota de agua que cae perennemente sobre una plancha de zinc. A Pancho, al gran Pancho López, se le paran los pelos de punta cuando 'la oye. Y eso que ya sabe que no es sino la inocente gotera de una filtración del depósito del baño.
— Pues ya está explicado el carácter de López.
— Exacto.
Y cambiando de tono:
— Aquí vive, o mejor dicho: aquí está escondido un revolucionario, mitad poeta y mitad guerrillero. Si usted le inspira confianza, se dejará ver. Hágase el que no sabe nada. Por eso nos encuentra en estos andurriales: habíamos venido a charlar un rato con él. Se llama Vicente Altivas.
183
Por una escalera gimiente, que López alumbró con su linterna de conspirador, subieron a un mirador abierto hacia él cauce de la quebrada. López desapareció por una puerta y a poco se oyó un rumor de diálogo. Morales y sus dos compañeros introdujeron a Reinaldo en una habitación obscura y después de cerrar la puerta, hicieron luz para encender la lámpara que había sobre una mesa.
Morales dijo, ahuecando la voz:
— Hé aquí di tugurio. El antro misterioso de donde saldrá la luz de los venideros tiempos.
Y el que parecía más grave y formal de los subterráneos:
— Por ahora trabajamos en el subsuelo ; pero estamos pensando salir a la luz con un periódico.
Entretanto oyóse la voz de Francisco López que discutía en la habitación vecina:
— Como nó. Sí jurará.
Acudió el estudiante que acababa de hablar y a poco se le oyó decir:
— Pancho. Convéncete de que esto es una tontería. Vas a ponernos en ridículo.
Morales preguntó al compañero que se había quedado con él y Solar:
— ¿Qué pasa?
— Que seguramente Pancho viene ya con su crucifijo y su revólver.
Morales soltó un carcajada. El otro explicó:
— López se empeña en que todo nuevo compañero se juramente según la fórmula sacramental del beso en el crucifijo ante el cañón de un revólver. Es una majadería que no hay cómo sacársela de la cabeza.
Morales gritó:
184
— Pancho, chico. Válganos Dios! Vente para acá. El señor Solar es una persona seria. ¡Qué juramento ni qué calabazas!
Volvió el estudiante que tratara de disuadir a López, pero éste quedóse en la habitación vecina refunfuñando.
Reinaldo entró en materia:
— Bien. Ya sabrán ustedes lo que me trae.
— Enterados —dijo Morales—. Pancho nos contó que tiene usted un proyecto estupendo.
— No es sino el prospecto de una asociación, que en el fondo, coincidará seguramente con los propósitos de la de ustedes.
López, que acababa de agregarse al grupo irrumpió:
— La nuestra no tiene propósitos, ni ideales, ni nada; porque entre nosotros no hay quien quiera tomar las cosas en serio.
— No tanto, Pancho. —Replicó Zozalla.
— Sí. El club tiene tres meses de formado, y ¿qué hemos hecho? Discutir. Nada más que discutir. Yo no veo que hayamos hecho nada.
— Pero, chico. Sé sensato. ¿A qué viene eso ahora? —Observó Dávila, apenado.
Y Morales, siempre en broma :
— ¡Unión, unión! ¡O la anarquía os devorará!...
Alguien, que no era de los presentes, recomendó silencio con un siseo. Los estudiantes callaron viéndose las caras. Francisco López dijo con aire receloso:
— ¿Oyeron?
Morales ahogó la risa:
— Los misteriosos ruidos de la casa de Tócame Roque, Pancho. Oye la gota implacable: ¡tac! ¡tac! ¡tac!... ¡Diuturna! ¡Abracadabrante!
López, amoscado, puso fin a la charla exigiendo a Reinaldo que leyera su Manifiesto.
Reinaldo comenzó a leer.
185
En la habitación paredaña, cerca de la puerta, atendía a la lectura Vicenta Altivas, el guerrillero-poeta, de quien Morales hablara a Reinaldo. En su actitud y en sus expresiones se revelaban el interés y el entusiasmo que le despertaba el Manifiesto, escrito como una proclama de guerra, en estilo bélico.
Aplaudieron los circunstantes y Altivas, saliendo de su escondite, se adelantó diciendo:
— ¡Bravo! Joven. ¡Bravo! ¡Eso es lo que se necesita decir en este país de pusilánimes!
Y como Morales intentara hacer la presentación, agregó:
— Nó. Entre nosotros huelgan las fórmulas. Aquí tiene usted mi mano. Hoy aquí y mañana donde mi suerte lo tenga dispuesto, Vicenta Altivas estará siempre a su orden.
Era un hombre como de cuarenta años, alto, enjuto de carnes, puro haz de nervio y músculo, modales enérgicos y expresión de varonía simpática. Sus ojos fosforecían de una manera singular; tenía el ademán caballeresco, la voz recia y clara. En el enardecimiento de la pelea aquella voz debía vibrar como un clarín de batalla. Descendía de proceres y su perfil severo y correcto y sus cabellos y barba castaños denunciaban la sangre fina y pura.
Reinaldo le estrechó la mano con efusión. Altivas dijo:
— Ahora, prosiga usted su lectura. Ardo en deseos de conocer su valiente y patriótico proyecto. Hace mucho tiempo que no oigo expresar ideas de ese temple.
Reinaldo volvió a sus cuartillas, explicando:
— Lo leído es, como si dijéramos, la arenga; ahora viene la exposición del plan.
— Es decir, el grano. Vamos con él.
Terció uno de los estudiantes, el llamado Dávila, sujeto de temperamento excesivamente nervioso, según lo dejaba entender el frecuente pestañeo y el ademán vibrátil.
186
Y el otro, Agustín Zozalla y antítesis de Dávüa por el continente reposado y por la extremada macilencia, creyó necesaria una rectificación cortés:
— Lo cual no quiere decir que lo leído sea paja.
— ¡Omne vivum ex ovo! —exclamó Morales—. ¿Verdad, Pancho? Yo no soy fuerte en clásicos latinos, pero eso quiere decir que todo no puede ser grano.
Celebráronle el desplante y Altivas dijo:
— ¿Cuándo querrá usted ser formal, amigo Morales?
— General, el buen humor es don de los dioses y no se debe despreciar. Yo, para mi gobierno, he modificado el conocido refrán así: ¡Mamando gallo y con el mazo dando!
Francisco López observó:
— Ya lo sabemos. Donde estás tú, iadiós formalidad!
— ¡Buenas, mis amigos! !Estamos interrumpiendo!
Y Altivas, enderezándose en el asiento, preparóse a oir. Reinaldo reanudó la lectura. Exponía el vasto pian de la asociación que, con un carácter franco y absolutamente civil, formada por elementos incontaminados por las pasiones políticas y por la codicia del Poder, echaría las bases de una Venezuela próspera, honrada y laboriosa.
Concluida la exposición, que a todos pareció una obra maestra de visión clara y de sorprendente madurez, Altivas observó:
— Pero no se haga ilusiones. Tendrá usted que luchar mucho, mucho y duramente, porque no encontrará, así como así, esos hombres de buena voluntad que secunden su idea. No quiere decir esto que yo crea que no existen. Sí. Hay muchos, muchísimos, porque este país que por algo se le compara con el infierno, está empedrado de buenas intenciones.
— Sí. — Dijo el vibrador Dávüa, parándose como para soltar una larga perorata — En Venezuela quedan todavía energías, energías latentes. . .
Pero López le quitó la palabra:
187
— ¡Energía subterránea!
Y Altivas:
— Los que aquí estamos somos buen ejemplo. (En el país hay muchos enamorados de los principios nobles y generosos del verdadero liberalismo, como estos jóvenes que le han oído a usted con entusiasmo.
Reinaldo dijo:
— Siempre había creído que existieran; pero hace mucho tiempo que esperamos su aparición. Por ninguna parte se ven los signos de una verdadera actividad de esos elementos de civismo.
Y como comprendiese que su idea no había sido bien interpretada, pues de los comentarios hechos por los circunstantes se desprendía claramente que consideraban la Asociación Civilista como un cuerpo político, se apresuró a puntualizar:
— Pero esto no es, ni debe ser, una institución de carácter político. Precisamente es contra esta tendencia que van encaminados los propósitos de la Asociación Civilista. La formarán hombres de todos los credos y agrupaciones, sin otra condición que la de la auténtica buena fé. Braceros, intelectuales, comerciantes, industriales, todos caben en ella, siempre que estén dispuestos a cumplir el sencillo precepto fundamental: que cada cual cumpla su deber particular con honradez absoluta, en su hogar y en su trabajo personal. Si esto se realiza, dentro de poco tiempo habrá en Venezuela un grupo de hombres bien inspirados que, sin aparatos ni bullangas y trabajando para sí, trabajen de una manera eficaz para el bien común. Los mejores comerciantes, los más honrados e inteligentes, los mejores agricultores, ¡os profesionales y empleados más idóneos, en fin, los mejores ciudadanos, se encontrarán en el seno de la Asociación.
Altivas lo interrumpió:
— Amigo Solar. Permítame que le diga que se equivoca usted. Es muy hermosa esa visión suya, de una agrupación de hombres de buena fé, trabajando silenciosamente para el porvenir de la Patria; pero muy utópica, muy idílica.
188
— Sin embargo, es un ideal realizado en otros países. Yo lo creo perfectamente viable entre nosotros, trabajando así, silenciosamente, procurando cada cual el mejoramiento individual haremos Patria. Sin que se vea que la estamos haciendo, sin que se proclame a los cuatro vientos, pero de una manera erlcaz y perdurable.
Morales observó:
— ¿Es decir como si todo el país fuera un convento donde en cada celda hay una abeja mística que trabaja en la propia purificación espiritual?
— Justamente. Sólo que este sería un misticismo práctico del cual saldría el beneficio material: el país Herédente, rico, serio, sabiamente organizado.
López apoyó:
— A mí me parece un ideal perfectamente realizable. Lo que pasa es que para eso se necesita una gran fé y una gran voluntad. Y como muy bien dice el señor Solar: éso se ha hecho ya en otros países.
Altivas objetó:
— Nó le diré que nó; pero en nuestro país hay que trabajar de otro modo. De una manera más humana.
Y Dávila, con las primicias de su sociología:
— De una manera cónsona con el alma nacional. Porque cada pueblo tiene su característica y es necesario amoldarse a ella.
Y Morales:
— Yo creo que no es incompatible con el espíritu de su asociación, darle cierto carácter político.
Reinaído protestó:
— Perfectamente incompatible, puesto que el fin de la asociación es canalizar las actividades nacionales por la vía de la acción civil, abandonando, de una vez por todas, los azarosos atajos de la política, que es por donde nos gusta andar a los venezolanos.
189
Altivas tronó:
— La política es la única forma viable de acción personal.
Y Dávila, disputándole la presa:
— La única vía de hecho para la acción del individuo sobre la colectividad.
Reinaldo insistía:
— Precisamente, eso es lo que necesitamos combatir: la acción del individuo sobre la colectividad, favoreciendo, por el contrario, la acción dentro de la colectividad. Todos nuestros males derivan de ese afán de todos los venezolanos por imponer la acción personal. Pero el progreso del país no puede ser obra de uno sobre muchos, sino obra de todos a la vez, resultado visible del mejoramiento espiritual. Y este es el verdadero ideal de la agrupación, un ideal educativo, cuasi místico. La Asociación acabaría con las tendencias individualistas dando, precisamente, más fuerza a la acción del individuo dentro de la colectividad.
El tímido Zozalla se aventuró por fin:
— ¿No cree usted que los partidos políticos logran el mismo objetivo?
— Ya esa experiencia está hecha y no ha dado resultados. Quite usted las revoluciones armadas y dígame qué han hecho los partidos políticos.
Altivas, parándose de su asiento:
— ¿Y que piensa usted de las revoluciones armadas?
— No me parece que puedan defenderse.
— Pues yo si las defiendo.
Dávila lo interrumpió:
— La guerra es la vía de hecho apropiada a la faz del proceso social que atravesamos. La revolución armada, a la americana del sur, es entre nosotros, la única forma de civismo viable.
Reinaldo no lo dejó concluir:
190
— La revolución armada, a la americana del sur, es barbarie, puesto que no es sino una vía de hecho del individualismo.
Y Altivas, desatando los agudos de su voz bélica:
— Nó, Solar. ¡Yo sostengo que nó! La guerra no es barbarie. ¡Es energía! Yo soy guerrero y no creo ser un bárbaro. Y si lo fuere, ¡aunque lo sea! ¡Caray! Sé defenderme con razonamientos; pero estoy acostumbrado a defenderme a tiros. Y no me diga que así se defienden ‘los bárbaros'. ¡Así se defienden los hombres!
Reinaldo trataba de explicarse, ¡pero él no lo dejaba!
— Con razonamientos no vamos a ninguna parte. Con razonamientos nos demostrarán que no tenemos Patria ni ideales por los cuales combatir.
Se detuvo para coger aliento, y Reinaldo aprovechó:
— No me dejó usted concluir. Pienso que la guerra no es solución eficaz, porque guerras ha habido siempre; pero, que yo sepa, de ninguna de ellas ha salido el estado de orden y progreso que se desea. Y no ha podido salir porque la revuelta armada ha sido entre nosotros una forma violenta de evolución democrática.
— ¡Ah! ¿Y qué más quiere usted? La democracia es el ideal más alto de la humanidad. Todos los grandes acontecimientos que han conmovido al mundo han sido revoluciones democráticas. ¡Buda es la democracia! ¡Cristo es la democracia!
Y Reinaldo, con una sonrisa:
— No creo que se pueda afirmar que una montonera armada es el grupo representativo dé nuestro estado social. Me sería muy difícil convencerme de que veinte o treinta aventureros, ávidos dé sangre y de botín, son los únicos idealistas de mi país.
Morales gritó, entusiasmado:
— ¡Apoyo!
Altivas, atragantado, rugió:
— ¡Nó ¡Nó!
Y luego, saltando por sobre toda consideración razonable:
191
— Yo comprendo. Nosotros dos no tenemos ni podemos tener una misma opinión a este respecto. Somos dos extremos: usted es el intelectual que todo lo analiza y lo somete a razonamientos; yo soy el hombre de acción que se siente impulsado por una fuerza que no razona, pero que conduce también a un fin noble. A esto lo llaman ustedes, los pensadores, ser impulsivo. Pero el porvenir resolverá y dirá de parte de quién está. 3ª razón. Usted fracasará con su proyecto. ¡Ah! Sí. Y entonces comprenderá que soy yo quien está en lo cierto.
Reinaldo comprendió que con aquel energúmeno era inútil discutir ideas y guardó silencio.
Recobróse, al cabo, Altivas y parándose frente a Reinaldo, sumamente apenado, le dijo:
— Perdóneme Solar, me be exaltado sin motivo ni razón. Pero dése cuenta de mi situación: hace tiempo que estoy encerrado en este escondite, devorándome a mí mismo, comiendo de mis hígados, y esto me ha exacerbado el ánimo de tal manera, que ya vé usted: no sé lo que hago ni lo que digo.
Una hora después Reinaldo regresaba a su casa con el ánimo turbado por las más contrarias reflexiones: El hallazgo de los subterráneos, hacíale, por momentos, concebir halagüeñas esperanzas. Aquellos diletantes de conspiradores hacían su aprendizaje en lo fantástico de una sociedad secreta que carecía de propósitos definidos, pero sin duda podían encontrarse entre ellos voluntades y condiciones utilizables. Por pertenecer a una época de absoluta desorientación ideal, aquellas energías jóvenes, como las aguas de las ramblas del monte, tenían que buscar y hacerse sus cauces con la violencia y el desorden de los desbordamientos; pero una vez que las canalizara un propósito razonable y enderezado a un fin positivo, los impulsos locos se convertirían en constancia. Bien podría ser la estrafalaria asociación de los subterráneos el núcleo inicia! De su proyectada agrupación civilista.
192
Días después, con ocasión del grado de Antonio Menéndez, fué a la Universidad y allí se encontró con los estudiantes a quienes había conocido en el escondite de Altivas. Formaban corrillo y hablaban entre sí en voz baja. Dávila le dijo:
— Graves noticias, amigo Solar.
— ¿De qué se trata?
— Vicente Altivas desapareció anoche.
Y López agregó:
— Parece que se fué esta madrugada disfrazado de arriero.
— Parece, nó. Positivo. Positivo. Lo sé por alguien que lo vio y habló con él.
Y Dávila se restregó las manos con un gesto de alegría infantil para decir:
— La revolución es un hecho. Todo el país está movido.
Con esta noticia no le fué posible a Reinaldo atender al discurso de colación de grado de Menéndez. Antes de que concluyera el acto abandonó el salón y bajó a los patios en busca de aire y de soledad. Caminó por los claustros silenciosos, meditando:
— ¡Este mal es incurable. Está en la sangre. Somos incapaces para la obra paciente y silenciosa. Queremos hacerlo todo de un golpe, por eso nos seduce la forma violenta de la revolución armada. La incurable pereza nacional nos impulsa al esfuerzo violento, capaz del heroísmo, pero rápido, momentáneo. Después nos echamos a dormir olvidados de todo. ¡Todo o nada! Pueblo de aventureros que sabe arriesgar la vida, pero que es absolutamente incapaz de consagrarla a una empresa tesonera. Al fin nos quedaremos sin nada.
Por los largos corredores revolaban las golondrinas que venían a guarecerse en sus nidos, entre las maderas de los techos; los pájaros nocturnos que pasaran el día adormilados en los cabailetes de la techumbre patinosa, empezaban a abrir en el aire crepuscular sus alas pardas, punteadas de blanco; un rayo de sol doraba el cimborrio de la iglesia de San Francisco; todo el viejo edificio conventual se anegaba de atardecer. Y aquél aire dorado dentro del recinto del antiguo convento, adecuábase, como una pátina del tiempo, a las masas pesadas y chatas de la arquitectura colonial.
193
Reinaldo pensaba:
— De aquí salen los segundones de nuestra democracia, aventureros también. El mayorazgo de la energía y de la voluntad va a los campamentos; los demás vienen a esta Universidad a pulirse las inteligencias, para introducirse por asalto o por sorpresa en esa aristocracia del talento, que como la de la sangre, es, entre nosotros, oclocracia de advenedizos.
Y abarcando con la mirada la mesa entera del edificio de la Universidad, la apostrofó:
— ¡Casa de los segundones! ¡Hermana menor de la revuelta armada! Tú también tienes la culpa.
194
195
XV
— ¿Y CÓMO fué eso? Cuéntame.
Decíale Carmen Rosa a Graciela, una tarde, mientras discurrían, cogidas de las manos, por un sendero del jardín doméstico.
— ¿Qué lie de contarte? Yo misma no sé cómo fué.
— ¡Pues, ¡mira que es raro! Que una no se dé cuenta de lo que hace a sabiendas.
— Ese es tu error: esas cosas no se hacen nunca a sabiendas. Vienen por sí mismas, como si estuvieran dispuestas de antemano.
— ¡Chica! No te remontes por esas filosofías de quinto piso y llama las cosas por su nombre: que te enamoraste. Eso es todo.
— Pero eso no es explicar, porque yo misma me pregunto: ¿Cómo y cuándo empezó a suceder eso?
Y Graciela rió de su propia confusión.
Carmen Rosa dijo con forzada jovialidad:
— Yo lo esperaba.
— Mentirosa. Tú no podáis sospechar nada. Que Antonio Menéndez se parara una tarde en la ventana a conversar conmigo, no es motivo suficiente para suponer que había amor de por medio.
— Pues ya ves que lo había.
— Rectifico. —Dijo Graciela riendo de nuevo. —No lo había; empezó a haberlo.
— Lo mismo da.
Y Carmen Rosa, en diciendo esto, soltó la mano de Graciela y acercándose a un rosal púsose a quitarle las flores deshojadas.
Graciela miró largamente a la amiga y una sombra de congoja pasó por su rostro. Mentalmente le dijo:
— Comprendo lo que te pasa. Te habías hecho la ilusión de que Reinaldo y yo... ¿Pero, hija, qué le vamos a hacer? Si él no quiso...
Carmen Rosa, sin volver el rostro, tornó a decir:
— Lo esperaba. Y es muy natural. Antonio Menéndez es un joven interesante y amable. Yo sé de positivo que hace tiempo pensaba en tí.
Graciela no respondió y fué a sentarse en el reborde de la pila que había en mitad del jardín. Hundiendo sus dedos en el agua distrájose en mirarlos, en espera de que se desvaneciese el resentimiento de Carmen Rosa, cuyos ojos, ¡bien lo adivinaba ella! seguramente estaban humedecidos de lágrimas.
Carmen Rosa preguntó:
— ¿Verdad que hay personas desafortunadas?
— Según y cómo. Muchos hay que han tenido en la mano todo lo que han podido desear y lo han desechado. Por ésto o por aquéllo; pero lo han desechado.
— Es verdad. A veces sucede eso.
Dijo Carmen Rosa, después de breve pausa. Y volviéndose de pronto hacia la amiga:
— Te hice esa pregunta pensando en mí.
— Y pensando en tí te la contesté. Tú también, en un momento, has tenido en la mano lo que después has echado de menos, y no supiste adueñártelo.
— Si te refieres a Pablo Leganez te equivocas.
196
— No me vengas con cuentos. Estuviste enamorada de Pablo Leganez.
—¡Tonta!
Y acercándose más le habló en tono confidencial:
— Seamos francas. Has dicho que hay personas que han tenido en la mano todo lo que han podido desear y lo han desechado. ¿No te referías a mí, verdad?
Graciela le respondió con pleno dominio de sí misma:
— Ben sabes tú que no.
Miróla Carmen Rosa con la expresión de quien quiere ver a través de los ojos el fondo del alma:
— ¿Y no te da miedo, Graciela?
— ¿Qué estás diciendo? — Y Graciela hizo un gesto altanero.
— Que me parece que has jugado con tu corazón.
— Tú no sabes de eso. No juzgues lo que jamás podrás comprender.
Siguió un momento de silencio que a ambas pareció infinito. Fué una pausa, una brusca interrupción de la continuidad de aquel afecto que se profesaran desde niñas, y una y otra, temiendo que aquella pausa, como la mancha de aceite en el papel, se extendiera y empañara para siempre la tersura de la amistad profundamente afincada en sus corazones, atormentáronse la mente buscando la palabra o el ademán que las reconciliase.
Y fué Carmen Rosa quien dijo la primera, con dolorido
acento :
— Graciela, no recordemos jamás esto.
— Convenido. Pero antes de olvidarlo, expliquémosnos. Tú sabes muy bien que entre Reinaldo y yo no ha mediado jamás sino un cariño de hermanos. Que de este cariño al otro no había sino un paso, no te lo negaré. Pero quien había de dar ese paso era él, y por ésto o por aquéllo, no lo dio nunca. ¿Qué me tocaba hacer a mí? ¿Esperar como las vírgenes prudentes del Evangelio? Además, yo no abandoné un afecto por otro; el que le tenía a Reinaldo, sigo teniéndoselo ; el otro se me dio de añadidura.
197
¿Cómo y cuándo? Ya te digo: no sé. Imagínate que al lado de una mata que tú te la pasas cuidando con mucho cariño, con la ilusión de las flores que te ha de dar, aparece un día una matica que tú no has sembrado y que, sin que te des cuenta, con el agua que riegas a la otra, se alimenta y empieza a crecer y a echar sus pimpollos. ¿'La arrancarías? ¿Nó, verdad? Pues eso es lo que me ha pasado. Un día me encontré con Menéndez en la calle: Adiós.
Adiós. Y nada más. Al día siguiente vuelvo a encontrarlo.
La misma escena. Otro encuentro y otro y otro, y yo pienso: ¡qué casualidad! Se repite la cosa y yo me digo: ¡hum! ya esto no es casualidad. Hasta que por fin me doy cuenta de que al salir de casa la primera idea que se me viene a la mente es ésta: ¿lo encontraré hoy? Luego, una tarde, se para en mi ventana; hablamos de cosas indiferentes y al despedirse me dice: hasta mañana.
Hasta mañana, le respondo yo. Ahí tienes tú todo lo que ha sucedido; te aseguro que entre nosotros no se ha pronunciado todavía la palabra amor.
— Ni hace falta, ¿verdad?
— Qué ha de hacer!
Y Graciela, sonrojándose, rió alegremente.
Nuevo silencio. Un unísono suspiro de ambas. Y Carmen Rosa dijo:
— Tienes razón.
Acercóse a un rosal y tomando una hermosa "Reina de las nieves" que se doblaba al peso de sus pétalos, volvió junto a Graciela y se la prendió en el pecho. En un rapto de efusión Graciela la abrazó y la besó. Luego Carmen Rosa le dijo:
— Vete. Es hora de que pase y no te va a encontrar.
— Si me echas, no me queda más recurso que irme.
— Sí. Te echo.
Y Graciela salió de carrera, dejando en el aire la sonora estela de su clara risa.
198
Carmen Rosa fué a sentarse en el borde de la pila.
Florecían las orquídeas de Pablo Leganez. De las cepas adheridas a los troncos de los árboles o aprisionadas en rústicas cestas que colgaban de las enramadas, surgían profusas corolas de vanadas formas y matices: la flor de mayo blanca, rara y preciosa, las del suave color de las amatistas y las lilas, y aquellas donde el oro, desde el más desvarado tono hasta el más vivo y llameante, se iba acendrando; los pelícanos de delicioso y vago aroma; las macetas floridas de los chuchos, como enjambre de doradas avispas; las varas de los manilos, en cuyas puntas el aire suave hacía temblar una mariposa polícroma; la flor lívida, semejante a una araña repleta de sangre succionada, de la mulata, que sólo medra en los claros de sol.
Aquella aparición de las orquídeas que empezaban a abrirse con los soles floridos de abril y duraban hasta que mayo moría, era para Carmen Rosa una vacación espiritual dentro de su monótono vivir casero. Con el alba levantábase y pasaba todo el día en el corral contemplando y cuidando sus flores, recogiendo de cepa en cepa una sorpresa agradable, cuando descubría alguna recién abierta, nueva en su colección, o atisbando con impaciencia el lento medrar de las cepas que no habían florecido todavía.
Aquella tarde, como viera doblegarse a un soplo del viento una flor de mayo ya mustia, viniéronsele a la mente pensamientos desapacibles.
— Pasado un mes nada quedará de todo esto. Todas las flores se habrán caído y volverán a quedar las matas solas, sin adorno, todo el resto del año. Se me acabará, pues, esta distracción tan sabrosa, ¡la única! ¡y volveré a mi vida de siempre! Es triste tener que llamar una a su vida, la de siempre.
Hizo una pausa, y luego, de pronto:
— ¡Pero qué tonterías y qué disparates se me ocurren! Como si la del mundo fuera la vida ; como si la única vida verdadera no fuera la otra, la de Dios.
199
Con este argumento quiso reprimir sus pensamientos, que quién sabe por qué atajo de disipaciones querían desbocarse; pero nunca, como entonces y muy a pesar suyo, le habían parecido aquellas palabras que acababa de pronunciar tan vacías de sentido.
Volvió a decirse, para tranquilidad de su conciencia:
— Será porque uno no alcanza nunca a darse cuenta de lo que debe ser la otra vida. Además, por qué ha de ser pecado que yo piense con tristeza que mi vida sea así: ¡tan igual siempre, tan monótona! ¿en qué puedo ofender a Dios con esta simpleza?
Nueva pausa y otra vez el tenaz escrúpulo:
— ¿Pero Qué estoy pensando? No le ofrecí al Señor esta vida en cambio de la que no tuve el /alor de abrazar, como se lo había prometido? ¿Qué se me habrá metido hoy en la cabeza? ¿Será el sol que he llevado? Hoy he estado mucho tiempo al sol... Había aporcado el cuadro de las dalias. ¿Qué más hice? ¡Ah! Sí. Puse unos ingertos de "Reina de las Nieves"... Sembré unas estacas... Quité e'l gusano a los crisantemos.
Y con este recuento del trabajo del día procuraba sujetar su pensamiento. Bien sentía ella que allá, en la corriente subterránea de su conciencia, había un remolino tenaz, una idea fija, porfiada, perversa como una tentación del Maligno!
— Y después dicen que la soledad es la mejor compañera del alma. ¡Qué de cosas que nunca se me habían ocurrido! Perdóname estos pensamientos que no son míos, Señor !La cabeza me da vueltas; ya estoy viendo la lluvia de estrellas. ¡Jaqueca segura! Debe haber sido el sol y tanto perfume... ¡La pobre Graciela! Bien se merece ser feliz.
— Fué el sol. Acaso es poco el que has llevado hoy. —Decía Ana Josefa, en la noche, mientras ponía en las sienes de la hija tiernas hojas de rosa, untadas de un bálsamo anodino, y que al punto se mustiaban como puestas al rescoldo.
200
Cuando la jaqueca cedió, Carmen Rosa quedóse dormida y tuvo un sueño extravagante:
Era un convento de la orden de Flor de Mayo. Las monjitas vestían 'hábitos muy raros: blancos, lilas, morados, amarillos, y todas tenían nombres de orquídeas. Todas las mañanas aparecía una nueva monjita y la comunidad iba aumentando, cubriendo todo el jardín, llenando todos los rincones. Cierto día apareció una nueva hermana de hábitos blancos que untaban la forma de una paloma: era la hermana Espiritusanto. Aquello anunciaba desgracia y la campana del convento empezó a doblar. ¿Por qué se había empeñado Reinaldo en que tuviera aquella mata de mal agüero, que florece raramente y sólo para anunciar desgracias? Reinaldo tenía unos caprichos! No la había dejado meterse al convento. ¡Reinaldo era el sol! 'Era el sol; su madre lo aseguraba...
Al amanecer, Carmen Rosa abandonó el lecho. Sentía la cabeza hueca y vacía, y a cada movimiento brusco sentía un golpetazo de dolor en el cráneo, como si adentro llevase una bola de hierro que rodaba y chocaba contra los huesos lacerados. En busca de la frescura sedante del aire matinal, se fué al jardín, y allí, bajo las últimas estrellas, empezó a hacer sus oraciones.
La alborada sobre el corral le produjo el sentimiento de una serena posesión del mundo, que se otorgaba a ella, como un don, con el más puro aspecto de su belleza. Y este pensamiento le confortó el espíritu.
Cubrían el cielo menudos cirros que iban poco a poco coloreándose y desvaneciéndose. Un aire fresco empezaba a moverse entre las ramas, comenzaba la parlería de los pájaros y las copas de las altas araucarias recogían la primera chispa de sol. Bendita sea tu pureza p eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza.
201
El surtidor de la pila comenzó a sonar: llegaba el agua. A ratos saltaba un chorro, quebrando en el aire su vara cristalina. Por las ramas de los árboles, dorando los troncos, bajaba el sol.
Terminadas sus oraciones, sereno ya el espíritu, y entregándose a las caricias de la mañana fresca y luminosa, volteó su pensamiento hacia las ocurrencias de la víspera, como se vuelve la vista para mirar a quien pasó y no retornará jamás.
No habían sido delirios precursores de jaqueca. Hacía varios días que venía experimentando el bullir intranquilizador, aunque todavía impreciso, de aquellos pensamientos. Esta era la causa de las repentinas melancolías, de la laxitud de la voluntad, de aquella sensación de desgonzamiento y marasmo de los miembros, de aquellos súbitos accesos de nerviosismo que le hacían experimentar la dulce necesidad del llanto.
El médico de la familia, consultado sobre el caso, dio una explicación materialista: la sangre pobre no irrigaba bien los centros vitales; debía tomar hierro a pasto. Reinaldo sin duda comprendió mejor que el médico; pero por salir del paso había dicho despectivamente:
— Sensiblerías de mal gusto. Romanticismos.
Pero la verdad era que Carmen Rosa atravesaba una crisis espiritual. El propósito, largamente madurado, de consagrarse a la vida religiosa, había ocupado de tal modo su alma, que en ella no hubo, por mucho tiempo, cabida para ningún otro deseo. La voz interior que repetía como un ritornelo: "Cuando Sor María de la Luz ...", y que al principio había sido la áspera y gruesa voz del Padre Moreno, había ido poco a poco espiritualizándose, como una melaza en una alquitara, hasta convertirse en la de una íntima y deliciosa aspiración de su alma, que resonaba sobre el silencio de las ilusiones ahogadas al nacer, así como en la dulzura triste de una tarde, sobre un paisaje de yermos, resuena el eco de un cantar lejano.
202
Y de este modo, por virtud de la fantasía, lo que en sus comienzos fué sólo sugestión momentánea de un nombre pintoresco —María de la Luz— llegó a cobrar la fuerza y la dureza de una firme resolución cristiana.
El propósito fracasó cuando Reinaldo, de vuelta de Europa, y enterado por Ana Josefa, la llamó una tarde a su escritorio y poniéndole en las manos un fajo de billetes de banco, le dijo con una concisión inmisericordia:
— Sé que tienes pensado meterte a un convento. No será por mí que no lo realices. Aquí tienes el dinero que te corresponde. Y te vas cuando quieras. Cuanto antes, mejor.
Aquella brutalidad la había sorprendido y anonadado. Recordó después que, sin saber lo que hacía, había cogido el dinero que el hermano le daba y que, con el haz de pringosos papeles en la mano apuñada, había permanecido, quién sabe cuánto tiempo, enclavada en el sitio, sin noción de sí misma, hasta que la madre, que había presenciado la escena sin intervenir, por imposición de Reinaldo, cuando éste las dejó solas, se echó sobre ella llorando.
¿Por qué al volver de su estupor, desistió de su propósito? No podía decirlo. Durante aquélla pausa algo más poderoso que ella le enajenó la voluntad y extirpó de su corazón hasta la más pequeña raíz de aquel deseo místico.
El Padre Moreno díjole después que había sido el demonio de la soberbia y del despecho; y así debió de ser, — pensaba ella—, puesto que durante los días consecutivos pudo observar que su corazón se había vuelto insensible a toda emoción.
Nada le importaban la tribulación de la madre ni el malhumor del hermano, y cuando Graciela, con sutiles razonamientos, se empeñaba en demostrarle que el verdadero sacrificio meritorio a los ojos de Dios lo había hecho al renunciar a su idea de meterse al convento, puesto que sacrificaba el egoísmo en aras de la caridad cristiana, para con la madre que se hubiera quedado desamparada y, sobre todo, para con el hermano cuya alma, alejada de Dios, se habría perdido irremisiblemente, ella, hermética y empedernida, la oía sin escuchar y en veces le daban ganas de decirle:
203
— No me hables de sacrificios ni de merecimientos. Yo no he pensado en nada de eso que dices. Yo no soy la que tú te imaginas.
Aquel estado de ánimo había tenido una crisis inesperada: entonces fué una violenta ansia de gozar la vida, una desazón parecida a la impaciencia y no experimentada jamás. Como un metal precioso que va descubriendo su brillo bajo la mano que fruta la costra patinosa, así fué revelándose imperiosamente la sensibilidad de su cuerpo, y fué para ella un goce nuevo e intenso aspirar largamente un perfume, hundir el rostro entre un manojo de ñores cuajadas de rocío, sumergir los brazos, lenta y voluptuosamente, en el agua de la pila entibiada por el sol, abandonarse en la hora ardiente del mediodía, después del almuerzo, bajo el toldo de un árbol, y allí, entre el vaho canicular que se levantaba de la tierra y el estridir de las chicharras, que se extendía por el aire resplandeciente como una cúpula de sonoro metal que vibrase, anegarse en aquella sensación de sí misma que le producían el ritmo de su corazón y el calor de su aliento y la presión de su sangre bajo la piel sensibilísima.
De aquel sopor voluptuoso sacábala, a menudo, un sobresalto del alma que se sentía sorbida por la imperiosa materialidad: pero bajo forma diferente el tentador no tardaba en volver al asalto de aquella presa apetecible.
Una tarde Carmen Rosa estuvo largo rato ante el espejo luchando con la rebelde lisura del cabello acostumbrado a la crencha austera; otro día remiróse en el sonrosado brillo de las uñas, que se las había pulido Graciela con traviesa intención y como viese que este afeite asentaba bien en sus manos bonitas, compró un estuche, que fué para la madre motivo de sorpresa y alegría y asunto de misteriosos cuchicheos con Reinaldo.
204
En esto llegó abril y empezaron a florecer las orquídeas. Como todos los años, trajéronle el recuerdo de Pablo Leganez. ¿No fué, por ventura, un comienzo de amor aquella simpatía que él había despertado en su corazón? Reconstruyó los deliciosos paseos hechos al lado de aquel hombre alegre y buenmozo, en cuya mano cálida y vigorosa tantas veces se apoyó ella para salvar la zanja de la acequia o trepar por el empinado repecho, y en cuyos ojos tantas veces sorprendió la mirada honda que la contemplaba largamente.
Reconstruyó, asimismo, las bulliciosas conversaciones de él, en sabrosos coloquios consigo misma, hablando alto, en la discreta soledad del corral, confundiendo el recuerdo con la imaginación, engañando la desesperanza con el ensueño.
— "¿Quién va a enamorarse de mí, Pablo?"
— “¡Dianche! Cualquiera que tenga ojos y corazón."
Y entonces sobrevino el dulce deseo de estar triste. Buscó los rincones penumbrosos; añoró un poco más; experimentó estados de ánimo inexpresables: la inquietó el oculto sentido de las cosas sencillas, se preguntó por qué y para qué, todos los días, un mismo pajarillo' venía y se posaba en silencio en una misma rama.
Pero, al cabo, el curso de sus pensamientos volvió al enajenado cauce. Un viejo amigo: La Imitación de Cristo, tornó a decirle olvidadas cosas. El sol del yermo cristiano le mustió la flor del ensueño, mucho antes de que los soles de mayo marchitaran las últimas orquídeas, y ya ni siquiera pudo oir, como voz de promesa, aquella dulce voz del ritornelo místico: ¡Cuando Sor María de la Luz!, porque ya esto también había dejado de ser esperanza.
205
— ¿Pero» te has vuelto loca, Rosaura?
Exclamaba la señora de Sojo, alarmada por lo que acababa de confesarle su hermana, la de Mendeville.
— Tú no puedes comprenderme, María.
— ¡No, no! Ni quiero comprenderte. —Y movía las manos delante de su rostro, como para deshacer una visión horrible—. —Prefiero creer que te has vuelto loca.
— Ya lo creo. Como tú has encontrado en la vida lo que buscabas, te parece un absurdo rebelarse contra el destino que la sociedad le ha trazado a una.
— Pero si esa suerte contra la cual protestas la escogiste tú libremente. Te casaste con Luciano porque lo querías.
— Tú sabes que eso no es verdad. ¡Cuántas veces rae regañaste porque yo me burlaba de él, apenas volteaba la espalda! ¡Cómo me criticabas que me durmiera mientras me hacía la visita de novio! Me casé, como te casaste tú: porque éramos huérfanas y debíamos procurar aligerar a papá de su carga. Pero tú corriste con suerte, encontraste un hombre bueno.
— Mejor que Luciano no lo hay en el mundo.
206
— ¡Por Dios! María. No confundas. Luciano no es un hombre bueno, sino un buen hombre. Hay alguna diferencia entre una cosa y otra.
— Te quiere, te idolatra.
— Sí. Pero yo no puedo quererlo.
— Porque se te ha metido en la cabeza el jovencito ese. Bien me lo decía el corazón; desde que conocí a ese joven me pareció sumamente antipático. ¡Si lo tenía pintado en los ojos!
'Rosaura Mendeville soltó la risa. La hermana le dijo, con indignación:
— ¡Te ríes, Rosaura!
— Es que me acuerdo de tu ocurrencia. Me dijiste: Jesús, chica ! A ese joven no se le puede ver la boca sin pecar con el pensamiento. Parece que se la hubiera hecho el mismo diablo.
La señora Sojo no encontraba las palabras para expresar la estupefacción que le causaba la tranquilidad, verdaderamente cínica, con que su hermana trataba aquel grave asunto. La veía definitivamente perdida, y aunque no quería pensarlo, la idea se le venía a la mente: pervertida.
Rosaura Mendeville lo leyó en sus ojos y ensenando súbitamente, se puso de pies y dijo:
— ¿Crees que no me doy cuenta de la situación? ¿Te imaginas que soy una mujer corrompida? Tú nunca me has comprendido. A mí nadie me ha comprendido nunca. Primero: todo eran chiquilladas, necedades de niña boba que la daba por ponerse a llorar sin motivo; después fueron caprichos de muchacha malcriada y voluntariosa que la cogía por burlarse del novio, porque sabía que esto mortificaba a los demás, a papá que se remiraba y se relamía de gusto en presencia del inmejorable Mendeville, que era todo un buen partido; a tí que pasabas la vergüenza de tener que decirle: Rosaura no está aquí, cuando yo me acostaba temprano para no recibirle la visita; finalmente, fueron majaderías de mujer sin corazón que no le importaba hacer sufrir al marido. Nunca se ha preocupado nadie en pensar que yo podía tener mis penas, mis tormentos morales, que no pedían reproches, sino consuelo y ayuda.
207
— Así dicen todas.
Rosaura se sintió fulminada por la frase de la hermana, que la confundía con una pecadora vulgar, con una viciosa sin elevación moral que busca en el amor lo que tiene de más abyecto. Quedóséla viendo sin hallar qué decir, ahogada por la presión de la garra de llanto que tampoco acertaba a brotar de sus ojos.
Entretanto la señora Sojo, enjugándose los suyos, se paraba dispuesta a despedirse. Rosaura la sujetó por los brazos:
— María. Me calumnias. Me calumnias.
— Déjame, Rosaura. Mejor es no seguir tratando de esto. No te imaginas la repugnancia que me produce esta escena.
— Pero no me condenes sin oírme. No...
El llanto le extranguló la voz. Lloró largo rato, abrazada a la hermana, sacudiéndola bajo la violencia del dolor que agitaba su cuerpo. Luego se desprendió de ella y le dijo, entre sollozos:
—Tú no te imaginas cómo he luchado yo contra esto. Al día siguiente de casada aborrecía a mi marido y fui casa de papá, tú lo sabes, a decirle: líbrame de este hombre a quien desprecio con toda mi alma, con todas las fuerzas de mis entrañas! Papá me habló del deber y me rechazó fríamente. Desde entonces empezó la batalla perenne, de todos los días, de todas las horas, y cada vez se hacía más grande el aborrecimiento que aquél hombre me inspiraba. Yo no te he dicho nunca por qué lo aborrecía tanto; pero tú has debido comprenderlo, tú has debido adivinar que ese hombre me había injuriado con una sospecha atroz, hasta él punto de...
La señora de Sojo hizo un movimiento de repugnancia.
— No lo digas Rosaura.
208
— ¿Es repugnante, verdad? ¿Comprendes ahora lo que he debido sufrir al lado de ese que tú has calificado siembre de marido ejemplar? Pues bien, yo me sacrifiqué al deber. Me sacrifiqué por tí, que no te habías casado todavía, y por papá. Pero yo había nacido para amar mucho y para ser amada, y como en mi matrimonio no podía haber amor, lo busqué en Dios. Entonces fué aquel meterme diariamente en la iglesia, que tú me censurabas. Hasta llegué a resolver meterme en un convento. No lo hice porque ya era madre y la esperanza de un hijo me sostuvo. También me has criticado siempre mi extremoso amor a Olguita, de lo cual se quejaba Luciano, recurriendo a tí para que intercedieras, porque yo no quería ni verlo. Creí que me bastaría mi hija.
—Y ha debido bastarte. Por eso me parece que es una locura imperdonable lo que estás haciendo.
— ¿Pero tú no comprendes, María, que una mujer como yo no podía, por más que quisiera, renunciar a su juventud? Sin emhargo, todavía luché. Me abrazé a la música, como a una tabla de salvación, me enamoré de Chopin para no enamorarme de otro hombre, para serle fiel a Luciano!
— ¿Por qué te has cansado de luchar?
— ¿Sabes tú acaso si me he cansado de luchar? Ahora más que nunca.
— Pero Rosaura, tú no reflexionas. ¿Crees que es manera de evitar la tentación estar en ella a toda hora? Tú deberías salirte de esta quinta cuyo aislamiento te perjudica; irte a Caracas, a una calle céntrica, donde todo el mundo te vea. Necesitas desvirtuar las murmuraciones que pueden correr.
— Que están corriendo.
— ¿Y lo dices con esa tranquilidad?
— ¿Quieres que me eche a morir porque la gente murmura de mí? Dime tú quien está libre de las murmuraciones del prójimo.
209
— íEn este caso son fundadas. Ya que no quisiste irte con tu marido a Ciudad Bolívar, donde sus negocios reclaman su presencia, has debido quedarte a la vista de todo el mundo y no en esta quinta, demasiado discreta. Aunque no tanto como para que la gente que pasea por la avenida no haya visto cosas nada regulares.
— ¿Cuáles son esas cosas? Di.
— ¡Reinaldo Solar te visita a menudo.
— Viene a oir música. Puedes tener la seguridad de que no ha habido en mi vida horas más puras, más santas, que las que pasamos aquí, olvidados hasta de nosotros mismos. Solamente el arte nos ocupa. ¿Es que no tengo derecho a tener amistades que me comprendan y compartan conmigo mi amor al arte?
— También se ocupan en leer libros perversos, como ese drama cuyo argumento me referiste hace poco, y que te tiene la cabeza llena de atrocidades. —Díjole, mostrándole un ejemplar del drama de Ibsen "Casa de Muñecas," del cual le hablara Rosaura con entusiasmo dos días antes y que permanecía allí, en una mesa de la sala. — Y concluyó:
— Ya sé cual es su intención. Te ha traído ese libro para convencerte de que cuando una mujer está en un caso semejante al tuyo, tiene derecho a disponer libremente de su persona, hasta abandonando a sus hijos, para salirse con la suya.
— Chica, eres demasiado perspicaz, demasiado maliciosa.
— Yo no sé lo que soy. Pero sí sé que no deben ser muy santas las horas que ustedes pasan aquí.
Ofendida, Rosaura asumió una actitud de desdén.
— Tú no podrás comprender nunca ciertas cosas, María.
— Te repito que no quiero comprenderías.
Hubo una pausa. María recorría la salita, deteniéndose en las consolas para contemplar un retrato o un objeto que parecían interesarla y que soltaba en seguida sin haberse fijado en él. Rosaura entretenida con los encajes de su bata.
210
—¡En fin! Cada una hace de su capa un sayo. Yo estoy dispuesta a no seguir siendo burguesa.
María se detuvo frente a ella, mirándola como si quisiera penetrarla hasta el fondo del alma.
— ¿Y qué es lo que vas a ser, desgraciada? ¿No se te ha ocurrido pensarlo? ¿Sabes el nombre que vas a merecer?
—No lo pronuncies, María. —Atajó Rosaura, temerosa de que su hermana profiriese la palabra atroz.
—Sin embargo, sería bueno que te lo dijera claramente. Té serviría de remedio para curarte de esas fantasías que se te han metido en la cabeza.
Rosaura rompió a llorar de nuevo, diciendo:
— ¿Crees que no lo he pensado? Demasiado sé cuál será mi destino; pero es mi destino y es inútil resistir más. Sólo te digo una cosa, María: todavía no he caído. Pero si esa ha de ser mi suerte, no me culpes a mí sola. En realidad yo no soy sino una desgraciada mujer que se ha creído con derecho a la felicidad, como todo el mundo, y como no la ha encontrado por el camino recto, se ha decidido a echar por el atajo.
Desesperada de no lograr hacerla entrar en cordura, la hermana recurrió a la tentativa suprema: enternecerla para que pudiese oir la voz del corazón, que lo tenía amoroso y vehemente:
— ¿Y Olguita, Rosaura? ¿Qué será de ella?
Rosaura permaneció un rato en silencio. Luego respondió, lentamente, fríamente:
— Es el precio de la felicidad.
La señora Sojo se apartó de ella, horrorizada:
— Tú estás empecinada.
Y salió sin despedirse.
Rosaura no la vio salir y permaneció pensativa, jugando con sus encajes. Luego, cuando se dio cuenta de que la hermana se había ido, se asustó de sí misma y salió a la puerta para llamarla.
211
María se alejaba por ei sendero del jardín sombreado por los pomagás, hacia la puerta en la cual esperaba un coche. Cuando ya entraba en él, Rosaura intentó gritarle que se revolviera ; pero comprendió que no tenía nada que decirle, pues entre ellas acababan de ser pronunciadas las últimas palabras. Permaneció en el umbral de la puerta viendo alejarse el coche que se llevaba, despedazado, uno dé sus majares afectos.
El sol de la mañana brillaba en las hojas de los árboles y sobre los tejados de la ciudad que se divisaban por entre los sauces que bordeaban el curso del río. En el fondo el Avila —el monte que Reinaldo Solar llamaba suyo — reposaba lleno de luz gloriosa, con sus cumbres despejadas en el azul puro.
— Quién viviera allí! —murmuró Rosaura— Lejos del mundo, oyendo perennemente la "harmonía de las esferas".
Era una frase que le había oído a menudo a Reinaldo Solar, cuyo sentido ella no comprendía enteramente, pero que le parecía hermosa, como todo lo que él le decía durante aquellas veladas que pasaban allí, en el discreto apartamiento de la Quinta de los Pomagás, oyendo pasar las almas de Beetboven y de Chopin, a través de los espacios llenos de harmonía de sonatas y nocturnos.
Recordó que la víspera, contemplando el paisaje plateado de luna, habían concertado un paseo al pueblecito que desde allí se divisaba al extremo de la avenida, y le pareció que no podía negarse a ir, porque, como ya le había dicho a su hermana, si aquello era su destino era inútil resistir. Abandonó la salita, llamando a la hija que acababa de atravesar corriendo por el jardín.
— Amor, ven a vestirte.
Poco rato después, Reinaldo, que venía en dirección contraria a la que ella llevaba, hízose el encontradizo.
— Olguita! ¿Vas a pasear? —Preguntó a la niña, cuya presencia lo intranquilizaba despertándole escrúpulos.
— Vamos hasta allí. ¿Tú no quieres venir también?
212
— ¿Quieres que te acompañe?
— Sí. Yo le tengo miedo a los bueyes y por ahí hay muchos.
Vente con nosotras para que los espantes si nos embisten.
— Bueno. Vamos.
Rosaura exclamó, disimulando su turbación:
— ¡Las cosas de los muchachos! ¡Qué felicidad!
Reinaldo la miró hondamente. Un germen obscuro, del cual parecía que por momentos iba a brotar un zarzal de odio, se agitaba en aquel instante en el fondo de su amor a aquella mujer. Era el disgusto, la repulsión de sí mismo, que experimentaba cada vez que se veía en el caso de servirse de la inocente complicidad de la niña.
Caminaron buen espacio en silencio. Olguita iba adelante, saltando y charlando. Reinaldo no quitaba de ella sus ojos y pensaba:
— ¡Esto es inicuo!
Rosaura suspiraba a menudo. En su interior resonaba implacable la frase de la hermana: ¿Sabes el nombre que vas a merecer? Pero al mismo tiempo disfrutaba la voluptuosidad de su locura; como la jovencita con el primer amor, ella se complacía en pensar que estaba locamente enamorada, hasta el punto de no preocuparse por la inconveniencia que cometía.
Llegados al extremo de la avenida siguieron por un callejón que conducía a La Vega, a través de los cañamelares. A poco andar apareció el pueblo, tras un recodo.
El sórdido caserío, formado de ranchos de paja, se desparramaba por un terreno quebrado, entre tunas y cardones que se alzaban como alarde de fertilidad de la tierra rojiza. Circulaba por allí gente desarrapada, en la tierra escarbaban animales y muchachos en hambrienta camaradería. Un perro saludó a los paseantes con un gruñido hostil, mientras un chico, desnudo y horriblemente sucio, corrió a ponerse en salvo en la puerta del rancho donde vivía y desde allí los miró pasar, huraño y medroso.
213
— El salvajito! —Exclamó Rosaura contemplando el cuerpo ventrudo y canijo del negrito.
Su voz hizo acudir a la madre del chico. Sus ojos, horriblemente blancos por el contraste con el color de la piel, se clavaron hostiles en los paseantes que iban a turbar la tranquilidad del vecindario.
En las palizadas secábanse sórdidos harapos; en los interiores, diverso tragín e idéntica miseria: aquí una mujer que lavaba batiendo ruidosamente los trapos percudidos contra las piedras del embostadero; allí otra que, arremangada, amasijaba el pan con rápido movimiento de las manos; a veces, una que se entretenía en hurgarle los piojos a una muchac'hita de cabellos bravios y rojizos por efecto del sol de la intemperie; o una que, más desocupada, sentada a la puerta del cubil, hablaba con alguien que debía estar dentro, pero que no respondía, dando la impresión de que hablase a solas. Entre todos los oficios, esta holganza era lo más frecuente: en casi todos los bohíos había gente ociosa, sentadas a la sombra exigua de los aleros, en los escaños de las puertas, mano sobre mano y la mirada hundida en una abstracción de embrutecimiento. Y este sinquehacer de la absoluta miseria condensaba en los interiores un ambiente de paz imperturbable.
Más adelante comenzaba el pueblo, propiamente. Predominaba el ocre, en la calle sin empedrar y en las fachadas de las casas inconclusas, o que nunca serían concluidas, por los huecos de cuyas puertas y ventanas entreveíase un cielo de añil crudo o trozos de un paisaje que adquiría un prestigio singular, por la virtud del marco, evocador de ruinas y tristezas.
Excitado por la presión de sus sentimientos, Reinaldo Solar hablaba copiosa, gallardamente:
— ¿Quería usted que yo le sirviese de cicerone? Para desempeñar bien mi papel tendría necesidad de mostrarle, como única cosa digna de importancia, la sencillez misma de esta vida y de estas almas. Mire usted. Todas las puertas se abren indiscretas, divulgando el secreto de los interiores llenos de dolores obscuros y simples. Al pasar nos detenemos a mirar hacia adentro y ya habrá reparado usted cómo el asombro y la curiosidad de adentro proporcionan motivos estupendos que un pintor podía trasladar en cuadros sugerentes. En aquella casa fué un grupo de niños que jugaban en el patio y se pararon a vernos. Recuerda cómo les brillaban los ojos en las caritas llenas de sol? Aquí: estas mujeres que hablan con palabras que no oímos, mientras trabajan. ¡Mire, ahora han levantado las caras de la labor! Todas se sorprenden de nuestra curiosidad y se preguntarán probablemente: ¿qué verán tanto para dentro?
214
— Sonríen apenadas. —Dijo Rosaura.
Reinaldo continuó:
— Y nos miran a su vez, para que no les robemos, %'m darse ellas cuenta, el secreto de su vida interior. Nosotros preferimos verlas trabajar sin que se den cuenta de que las contemplamos, porque indudablemente tenemos mucho de ladrones. Algunas lo han comprendido y han mandado cerrar las puertas. Otras veces no hemos podido ver la vida; pero siempre hemos encontrado algo sencillamente bello: patios bañados de sol, un poco de azul por encima de los tejados, un gajo florido en el aire luminoso! Y como nuestros ojos, nuestros oídos también han sorprendido algo, al pasar: trozos de conversaciones familiares, de uno de esos diálogos sin asunto, empezados nadie sabe cuándo y que terminan con la vida misma. Rendijas de almas a través de las cuales vislumbramos interesantes episodios, tragedias quizás, donde seguramente no hubo sino un acontecimiento vulgar. No hemos visto nada todavía y sin embargo hace rato que estamos en presencia de la única cosa interesante que existe sobre la tierra: la vida simple, la vida de todos los días, hermética en su sencillez; pero colmada de sugerencias. Lo que no tiene finalidad aparente ni se manifiesta con aparato, la que asemeja al hombre con el tallo de hierba que da su flor sin saberlo ni desearlo. Hace rato que estamos en el corazón de ese misterio inefable; sin ciarnos cuenta hemos tratado de excrutarüo; pero de ese misterio, a la vez interesante y trivial, no poseeremos jamás el secreto. Abriríamos las puertas cerradas, nos insinuaríamos para sorprender en las almas el minúsculo pensamiento que alegra o tortura, la angustia insignificante: por el marido que llegó de la calle sombrío, por el hijo que se demora en el mandado, por el jornal que no alcanzó para el pan de la familia, por la hija malenamorada que está en peligro; la tragedia cotidiana que escarba silenciosamente en el corazón, abriendo las heridas incurables del dolor sin nombre; la alegría pequeñita que apenas hace sonreír y sin embargo está allí, sosteniendo la vida, como el agua de los fondos. Trataríamos de descifrar esos sencillos misterios que una mano invisible va grabando en el corazón humano; pero nada lograríamos: la vida, huraña, se escaparía a sus refugios inexpugnables y no encontraríamos angustia que no sonriera para engañarnos, ni alegría que se atreviese a ser francamente risueña.
215
Rosaura lo escuchaba embobada. Aquellas palabras le infundían un sentimiento inefable, mezcla de admiración y de respeto. Era el recogimiento que produce la revelación de un alma que se muestra a través de una palabra, que puede ser sencilla y trivial, pero que trae y despide el olor indefinible de la pura esencia humana.
Así llegaron a una plazoleta cercada con palizada de alambre, entre la iglesia y la jefatura civil. Reinaldo la invitó a sentarse allí un rato.
En la plazuela, sola y silenciosa, discurrían por los senderos abiertos entre la hierba dos palomas picoteando. Ahuyentándolas traspasaron el cercado dentro de cuyo recinto se hacía más grata la eglógica quietud aldeana. Olguita corrió tras las palomas, cuyo aleteo turbó un momento el silencio. Sentáronse Reinaldo y Rosaura en un canto de piedra tumbado bajo un cedro, a manera de banco.
216
En la calle, junto a una alcantarilla, esperaban pacientemente mujeres y muchachos, mientras un hilillo de agua, turbio y moroso, iba llenando los cántaros, uno a uno. Los que esperaban su turno miraban en silencio y fijamente el agua. De la iglesia salió una mujer con medallas al pecho; dentro de la Jefatura se conversaba monótonamente y aquel rumor parecía llenar todo el pueblo; desde las puertas de las casas próximas las mujeres observaban a los forasteros, con la misma expresión azorada y furtiva de las palomas que habían vuelto al sendero. Olguita, con las manos cruzadas bajo la espalda, las contemplaba embelesada. En el aire diáfano los colores tenían una nitidez y una inocencia de cromo.
Reinaldo hizo la observación y Rosaura agregó:
— Cromo de aldea donde apenas falta el cura viejecito bendiciendo a un niño arrodillado. He visto tantas veces ese cromito. Reinaldo volvió a decir:
— ¡Que fracaso si apareciera el cura de este pueblo! Por momentos espero verlo asomarse en el altozano: alto, huesudo, huraño, con el ceño fruncido por la elaboración del sermón próximo, porque entre las jactancias de esta parroquia no es la de menos esta de tener un cura elocuente, tribunicio.
— ¿De veras? Pues nada más natural que saliera a componer el sermón paseándose por el altozano. ¿Y cómo empezaría ese sermón? "La paz sea con vosotros" Seguramente empezaría así. ¡Es tan apacible este lugar!
— Pero seguramente el orador ha agotado ya ese evangélico motivo y hay que buscar otro, nuevo y más humano.
— A ver. ¿Cuál sería? —Dijo Rosaura, gozosa de provocar la charla de Reinaldo.
— Veamos. Veamos qué se me ocurre. Yo sé que el cura trata preferentemente sobre temas de oportunidad para fustigar a los feligreses empecatados. Imagínese que sucediera un escándalo.
217
— ¡Eso. —Interrumpió Rosaura jubilosamente. — Supongamos
que un día aparece en el pueblo una mujer hermosa... y...
— Justamente. Una cigarra entre las hormigas.
— ¡Ajá!
— La pecadora ha venido en busca de descanso.
— Y en el pueblo no se habla sino de ella: sus trajes vistosos y descocados, sus coloretes, la manera de recogerse las faldas, sus sombrillas rojas como las amapolas....
— Perdón. Como las cayenas. Tiene más color local.
— Pues como las cayenas. Las madres cristianas y timoratas temen por sus hijos en peligro.
— Y las muchachas no dejan de pensar en ella y a veces se asustan de sus propios pensamientos. Lo que significaría para estas hormigas esa cigarra. La vida anodina, aburridora, sin amor y sin dolor; la semana para el trabajo, el domingo para la misa y el fastidio...
— Marta y María.
— Y si conocieran la evangélica elección de jesús, ¡cuántas Marías! A menos que, en el sermón, el cura se decidiera por Marta, aún a riesgo de desacreditar a Jesús.
— Deje usted quieto a Jesús.
Y Rosaura rió largamente. Luego dijo:
— Pues ya tiene el asunto del sermón del señor Cura que tantos quebraderos de cabeza le estaba costando.
— Si no me ayuda usted no salgo del atolladero. Le doy las gracias en nombre del cura.
Pero Rosaura atendía a otra cosa.
— Mire. —Le dijo.— Todas las pueblanas se han asomado a sus puertas a vernos.
Una misma idea atravesó la mente de ambos y guardaron silencio. Al cabo de un rato volvieron a un tiempo las cabezas. Miráronse a los ojos y turbáronse como si se hubieran visto las almas.
Rosaura dijo a la primera:
218
— ¿Nos vamos?
— Si usted lo desea.
— Sí. Creo que ya hemos visto todo lo que había que ver.
Reinaldo volvió a mirarla para decirle intencionadamente:
— ¿Y hemos sabido todo lo que había que saber, verdad?
Enrojeció ella y respondió:
— Vamonos. Vamonos.
De regreso, apenas cruzaron algunas palabras. Cuando llegaron al sitio donde Reinaldo se les había reunido, éste se despidió preguntándole:
— ¿Hasta la noche?
Ella asintió moviendo la cabeza.
En el almuerzo no probó bocado. Sentía sobre el pecho una presión agobiadora y cada momento la asaltaban ganas de echarse a llorar. Luego se encerró en su alcoba y lloró largamente. Olguita, pegada a sus faldas, asustada de aquello que no acertaba a comprender, no hacía sino mirarla fijamente. La madre la abrazaba de pronto, en arrebatos frenéticos, y la besaba hasta fatigarla.
Luego, extenuada y con el espíritu más sereno, se salió al corredor que daba al jardín y se puso a leer el "Rafael" de Lamartine, que era la lectura de sus crisis románticas.
En la noche, después de acostar a Olguita, besándola muchas veces, se aderezó como para una fiesta y se fué al saloncito del piano, a esperar lo que "había de suceder".
Toda su vida giraba al rededor de aquel momento de ansiedad voluptuosamente dolorosa; con la tenacidad de una obsesión, reconstruía una y otra vez las horas vividas al lado del marido y le parecía imposible que no hubiese sucedido antes aquello "que iba a suceder" ahora.
Reinaldo llegó, como de costumbre, furtivamente. Se saludaron en silencio como si temieran a sus palabras y ella se sentó al piano.
219
— ¿Beethoven o Chopin?
— Beethoven.
Ella hubiera preferido la música de Chopin, más adecuada a sus sentimientos, y miró a Reinaldo con expresión de mudos reproches. Luego comenzó a tocar La Appassionata.
Reinaldo experimentaba una pena áspera. Otras veces la soberana belleza de aquella sonata, a través de la cual pasaba el atormentado espíritu del músico genial, lo había transportado a esferas luminosas donde se escuchaba el ritmo inefable del mundo espiritual ; pero ahora le era imposible libertarse de la violencia de su propia pasión exasperada. Y un sentimiento imprevisto, que lo turbó como la presencia de un huésped misterioso, se adueñó de su alma: era una rabia sorda, un odio obscuro hacia aquella mujer que había abdlido totalmente su vida interior.
Rosaura concluyó de tocar, casi jadeante. Una oleada de sangre le arrebolaba el rostro; dentro del deseóte la carne suave del regazo se hinchaba de alientos hondos y angustiosos. Permaneció en el piano, con los dedos inmóviles sobre el teclado y los ojos bajos.
Reinaldo se acercó a ella, le tomó las manos y la hizo ponerse de pies. Un momento llegó a temer de sí mismo, porque se sentía dominado por el bestial impulso de rencor; pero advirtió una sombra de infinito sufrimiento en la faz que acababa de aparecérsele encendida de deseos, y una oleada de ternura humana le brotó del corazón. Ella lo miraba asustada y esperaba resignadamente. Todavía quiso resistir y echó la cabeza atrás, suavemente; pero los besos de Reinaldo la alcanzaron en los ojos, en la boca, sosegados, casi puros…
220
221
XVI
EL SOL de la mañana doraba las copas de los cipreses del patio, aquellos dos cipreses simbólicos que plantaran el día de su boda los fundadores de la casa ; en los caballetes dormían unos pájaros nocturnos; por los corredores discurría un soplo de brisa, sigiloso y suave como el paso de un espíritu. Había un silencio 'hondo, una paz conventual en toda la casa.
Carmen Rosa levantaba de cuando en cuando la cabeza fatigada, hacía una aspiración larga y profunda, con la punta de los dedos se apartaba de la frente un rizo tenaz y volvía a inclinarse sobre el bordado.
— ¿Qué se habría hecho Pablo Leganez?
Era una obsesión dulce y triste que revelaba el ansia resignada de su juventud en crisis. Por allá dentro, junto al arcón de caoba, Ana Josefa estaba, seguramente, revolviendo sus billetes y listas de lotería; en el alto, Reinaldo escribía; y en medio de estas dos vidas, cada una consagrada a sus preocupaciones: la de la madre a la inf antilidad de sus cabalas ; la del hermano a sus empresas, la suya, pobre vida de mujer sin ilusiones, languidecía, como una flor en un jarro seco, en el recuerdo del joven ingeniero que un día trajo la alegría sana y turbadora de su risa.
Avivárase esta nostalgia con la noticia que Graciela Arancía le ¡había 'dado la noche anterior : el domingo próximo se cruzarían los aros nupciales ella y Menéndez. Por la amiga se había alegrado; pero luego, al meterse en su cama, pensando en ella e imaginándosela casada y feliz, con un niño en los brazos, se le ocurrió de pronto aquella interrogación que dirigía al destino, a la ley inmisericorde de su vida, a Dios:
— ¿Qué se habría hecho Pablo Leganez?
Entró una vecina. Traía en la mano un libro de oraciones, pringoso por el frecuente manoseo, y en las ropas olor de sacristía.
Se sentó. Le preguntó por qué no había ido a misa.
— Porque no. ¡Qué se yo!
— Te veo y no te conozco. —Exclamó la beata, abriendo mucho los ojos.
Y ella explicó sin levantar la vista de la labor:
— Me levanté tarde, cuando daban último. Anoche dormí mal. Tuve jaqueca.
La vecina siguió charíloteando y luego, como si no hubiese ido a ello y se le acabase de ocurrir:
— |Ah! Tengo que darte una noticia: ayer recibí carta de Clarita Reinoso. Está de lo más contenta. Me dice tantas cosas! ¡tantas cosas!
— Yo también recibí carta suya.
— ¿Ajá? Pues que las hermanas y que la quieren mucho. Que el convento es como un pedazo de cielo, que hay un silencio tan grande, ¡tan grande! que se sienten volar los ángeles.
— Eso mismo me dice.
La vecina agotó el tema; dejó saludos para Ana Josefa y se fué, satisfecha de haber cumplido aquello que creía un deber: el asedio implacable de Carmen Rosa, para despertarle en el corazón el abandonado propósito.
Carmen Rosa se quedó pensando:
222
— ¡Un silencio tan grande que se sienten volar los ángeles! ¡Hasta Olarita Reinoso realiza sus deseos!
Sintió en la escalera los pasos de Reinaldo, que bajaba del alto. Dejó el bordado y salió a su encuentro. El hermano, con un rollo de papeles en la mano, se disponía a salir. Ana Josefa, que saliera ¡de su escondite, le preguntaba cuando ella se les acercó:
— ¿Esas son las escrituras?
— Claro está. Estas son. — Respondió Reinaldo de mal humor.
Carmen Rosa cruzó con la madre una mirada rápida, de reconvención y acudió a barajar el tema:
— Anoche estuvo aquí buscándote Antonio Menéndez. Le dijimos que creíamos que te habías quedado a comer en el Club. ¿Te encontró?
—Sí.
— Por supuesto, para darte la noticia, ¿no es verdad?
—¿Cuál?
— Su compromiso. ¿No te dijo que el domingo se cruzan los aros?
— ¡Bah! Había anoche cosas más importantes de qué tratar. Eso me lo había dicho hace días.
— ¡Chico! ¿Y no nos habías dicho nada? Si es una ¡gran noticia!
— Para los que se ocupan de esas nimiedades. — Respondió Reinaldo con supremo desdén, dirigiéndose a la puerta de la calle.
Ana Josefa intervino:
— Ese es Dios que los ha premiado.
— Pues a quien Dios se lo dá...
Carmen Rosa comprendía que tal conversación no era grata al hermano y guardó silencio; pero Ana Josefa continuaba sin darse cuenta:
223
— Y hace muy bien Menéndez en pensar en formalizar eso, porque Graciela es una muchacha que se lo merece.
Ya en la puerta, Reinaldo se revolvió para preguntar a Carmen Rosa:
— ¿Vino la mujer de quien te hablé?
— Ah, sí. Se me olvidaba decirte. Le di los cien bolívares que le dejaste. Se puso muy contenta; hasta lloró. Que su…
— ¿Que su qué?
— Bueno, su... compañero. ¿Cómo es que se llama él?
— ¡Eso! ¡Su compañero! ¿Te parece calificativo indigno?
— Como dices que no son casados...
— Ni falta que hace.
— Pues que te mandaba a decir que quiere que te traigas el cuadro para acá, porque y que ya no tiene esperanzas de poderlo concluir. Que se siente muy mal. Y que no dejes de ir a verlo siempre que puedas; que cuando te oye se siente mejor.
— ¡Pobre Riverito!
Y Reinaldo salió a la calle pensando en aquel tímido pintor de "Los Sembradores" a quien años atrás había galvanizado con su entusiasmo ante el cuadro viviente de los mendigos que cultivaban la tierra detrás del Asilo. Sentía que gravitaban sobre él tremendas responsabilidades. Su prédica del deber de expatriación que destruyó después cuanto en aquella mañana había dicho sobre la necesidad de echar raíces en el propio suelo, y su viaje a Europa, habían caído como una definitiva losa de desengaños sobre el desorientado Riverito. Abandonó el cuadro inconcluso, buscó consuelo en la bohemia tabernaria, donde otros fracasados como él engañaban con una grotesca parodia de Montmartre su esencial incapacidad para todo lo que fuese aliento generoso; enamoró a una muchacha que vivía en "Agua Salud” y que pasaba todas las tardes, de regreso del trabajo en la cigarrería, atravesando el Viaducto del Calvario, frente a la capillita de los cipreses en cuya escalinata él acostumbraba sentarse a contemplar la gloría, también fugaz y desvanecente, de los incomparables crepúsculos de Caracas; la sedujo y la sacó de su casa; buscó trabajo en una litografía, y se hundió para siempre en la miseria y en la anonimia, en compañía de aquella muchacha que le resultó buena y honrada y en la cual sembró hijos raquíticos, como los mendigos de su cuadro, porque él también era un lisiado, un mutilo de la voluntad, un escombro que se desmoronaba en silencio, allá cerca de aquellas otras ruinas del Lazareto, donde tantas veces conversaban en las jubilosas tardes de aquellos días de esperanzas. Luego, agotado por el rudo trabajo, por el hambre mal aplacada y por la desbordada incontinencia del tímido que atraca tardíamente su barca de castidad en el ribazo del amor, su miseria fisiológica lo entregó sin defensas al blanco Moloch de la tuberculosis.
224
— Y todo esto —se decía a sí mismo Reinaldo Solar—, es la obra de esos cambios de dirección, de una de esas contradicciones de mi voluntad. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros solos; es también una propiedad de los demás. Yo he cometido un verdadero despojo con ese pobre Riverito, que se apoyó en mí para andar su camino.
Entretanto, en su casa, las mujeres «e habían quedado haciendo otros comentarios.
Carmen Rosa sentía que en su interior algo muy recóndito se rebelaba contra aquel ciego amor que siempre profesara al hermano. Reinaldo jugaba con las voluntades de los demás, como las criaturas con los gatos domésticos que se les apegan, mansísimos, pacientes.
— Bien sabía él que Graciela lo quería y hasta hubo un comienzo de amores. Y aquella otra pobre América Peña, a quien dejó así... ¡Y ahora esa infeliz mujer de Mendeville, cuya reputación está en boca de todo el mundo, vuelta trizas! ¡Mal hecho, mal hecho! Después vienen los arrepentimientos, cuando se comprende que se ha podido ser bueno y no se quiso ser.
Al cabo de análogas reflexiones, Ana Josefa preguntó:
225
— ¿Hoy es cuando Reinaldo va a firmar el contrato de arrendamiento ?
— ¿No viste que llevaba las escrituras?
— Qué disparate va a hacer ese niño. Al fin y al cabo el indio ese se quedará con la hacienda, a cuenta de las mejoras que le haga, porque Reinaldo no tendrá con qué pagárselas.
— ¡Para lo que está produciendo la hacienda! Mortificaciones y disgustos. Reinaldo le echa las culpas a tío Agustín y tío Agustín a Reinaldo. Yo no sé quién tenga la razón, pero lo que es cierto es que Los Mijaos ya no es ni la sombra de lo que era antes. La última vez que fui me dio dolor ver cómo se habían perdido todos los tablones.
— Pero si Reinaldo no se ocupa de eso. Meses enteros se le pasan sin ir por allá.
— Ni se ocupará nunca. Por eso es mejor acabar de salir de ese quebradero de cabeza. Nos reduciremos a vivir de lo que pague el indio por el arrendamiento. La tranquilidad de la vida vale más que todo.
— ¿Nos reduciremos? ¿Acaso Reinaldo es hombre que puede privarse de ciertas cosas? Y ahora menos, con esos enredos que tiene con la señora esa. Y para colmo, la fulana Asociación que se le ha metido entre ceja y ceja. Un dineral va a invertir en ella. Ya veo el resultado y no muy lejos: la ruina. Dentro de poco tendremos que vender esta casa para comer y después nos quedaremos a la buena de Dios. Por mí no lo siento. Para los
años de vida que me quedan... Por él es que me angustio. Reinaldo no ha nacido para pasar trabajos.
Y al cabo de un rato:
— Y por tí.
— Por mí no te mortifiques. Lo mismo me da una cosa que otra. A mí qué me importa que se pierda todo.
— Eso es. No te importa. Por eso conviniste tan ligero en eso del arrendamiento. Como tú no piensas sino en el convento.
226
— ¡Ay, mamá, por Dios! No la vayas a coger conmigo. Yo lo único que he pedido siempre es que me dejen tranquila. Yo no me meto con nadie, ni exijo nada.
— Como tú no vives en este mundo
— Será porque me he acostumbrado a que en este mundo no ha habido nunca nada para mí. Pero no me quejo.
— Ya sé por qué lo dices.
Y en seguida, con lágrimas en los ojos:
— No merezco que me hagas esos cargos. Yo me he desvivido por ustedes dos, sin preferencias. Tú si que tienes especiales extremos para Reinaldo. Te miras y te deseas para complacerlo en todo; basta que él quiera algo para que tú convengas sin protestar. La prueba es esto del arrendamiento de la hacienda. Has podido oponerte, con perfecto derecho, y no lo hiciste. ¿Y con lo de la ida al convento? Bastante lloré y te supliqué que no me dejaras sola, que esperaras a que yo muriera. Y tú, ¡como si tal cosa! Pero llega él, te tira tus reales en las manos, te dice que te vayas inmediatamente, sin consideración ni lástima de ninguna especie, y tú, ¡más mansa que el Cordero Pascua!
Carmen Rosa se levantó de su asiento, súbitamente y se metió en su cuarto, rompiendo a llorar. Ana Josefa permaneció en el corredor, con la frente sobre la mano, llorando también.
Luego, alarmada por aquel llanto de la hija, fué allá a consolarla, a tranquilizarla. Sentíase culpable, le parecía que había sido excesivamente dura e injusta, que había dicho palabras muy crueles, y, apesarada, medrosa, con ganas de estallar también en un llanto gritado, de sincero arrepentimiento como si fuese la más malvada persona del universo, se acercó a la hija, se sentó a su lado en silencio y al cabo de un rato, insinuando en los cabellos de ella una tímida caricia, como el domador que se acerca a una bestia arisca, comenzó a decir:
— Carmen Rosa...
227
— Déjame, mamá. Déjame llorar... ¡Hoy he amanecido con una tristeza...¡ ¡con unas ganas de gritar, gritar, gritar!
Y Ana Josefa, con el corazón partido de dolor, la atrajo dulcemente sobre su pecho y empezó a balbucir:
— ¡Pero hija! ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿Qué tienes?
Mientras esta escena inusitada se desarrollaba en su casa, Reinaldo había llegado al hotel donde se alojaba cierto General Yaguarím González, a quien arrendaría "Los Mijaos".
Era el hombre un hermoso espécimen de esas rasas vigorosas y brutas que se incrustan en la general debilidad fisiológica de la población venezolana, como una cuña inquietante en un leño blando; un indiazo alto, membrudo, que tenía una cara pavorizante y a lo largo de ella, desde la cabeza, atravesándole la frente, partiéndole la pelambre de la ceja izquierda y bajándole por las mejillas, una espantoza cicatriz de machetazo. Estaba en almillas, limpiando el cañón de una escopeta, con un tabaco en la boca, contra la comisura izquierda, mascado, más que fumado. Los gruesos bíceps y líos pectorales abultados como mamas, parecía que iban a hacer estallar la franela; el cabello liso, negrísimo y recién cortado, se levantaba recto sobre un cráneo pequeño.
228
Al ver a Reinaldo se paró, dejó la escopeta en la silla y le tendió la diestra, en la cual resplandecía un brillante escandaloso. Rió con estrépito:
— ¡Ja, caranche! ¡Cómo me encuentra usted! Pero no se preocupe; en un brinco ya estoy aperao. Siéntese. Aquí estamos en campaña. Y pá que usté vea, así es que me gusta a mí. Por eso siempre que vengo a Caracas me hospedo en este hotel, donde le ponen a uno el cuarto pelao, sin ninguno de esos dengues de los hoteles de lujo. Aquí estoy yo como en mi casa; porque yo ando siempre escotero, como decimos allá, ¡pa no pisame el rabo! !já, já, já! ¡Eso sí: mi chinchorro y mi gritona, andan siempre conmigo! ¡La escopeta! ¡Já, já, já!
Reinaldo hizo el elogio del chinchorro. El General, complacido, dijo:
— Tejido por los indios. Lo compré en Guayana, el año pasado; una morocota me costó. Este es el propio moriohe. ¡Jale por ahí pa que vea como se estira! ¡Ah, bicho sabroso pa dormí!
— Muy fino, efectivamente.
— Ta a su orden. Si quiere llévaselo no tiene más que descolgalo.
— Gracias. Gracias.
Yaguarím, que se había puesto los pantalones, se ponía ahora la camisa y hacía esfuerzos para reducir a la disciplina del cuello el formidable pescuezo. Con la congestión del rostro el costurón de la cicatriz se ponía tenso y luciente. Comprendió Yaguarím que Reinaldo se fijaba con espanto en aquello y explicó, con una tranquilidad perversa, que era un abuso de su hombría:
— Un machetacito que me dio el difunto, porque le quité la mujecita.
Aquella sencilla manera de decir que había matado al adversario, aterrorizó a Reinaldo. Yaguarím, como lo advirtiera, soltó una carcajada.
Terminó de vestirse, se puso el revólver al cinto, se asentó en la cabeza el panamá y cojió su bastón, un bastón de palo de oro con un grueso y complicado puño de este metal, donde lucían sus iniciales, y mientras se aseguraba la leontina de cochanos, dijo a Reinaldo:
— Bueno, amigo Solar. Yo estoy a su orden. ¿Usté trajo los papeles?
— Sí. Aquí está el documento.
— El documento. Ajá.
229
Lo cogió y comenzó a leerlo mientras salían.
— Bueno, yo supongo que debe está conforme a lo que convinimos ayer con el doctor abogado.
Y luego, ya en el coche que los llevaba al Tribunal:
— Pues sí señol, aquello está muy malo, muy abandonao. Es un puro rastrojo, y perdóneme la franqueza. Se conoce que ha estao en manos de gentes que no saben de agricultura. Yo hago negocio polque en fin, francamente, polque usté me ha
caío en gracia. Soy más ñongo pa méteme en estos negocios de arrendamientos. No me gustan. Prefiero compra por too el cañón. Pero como usté dice que la finca es un recuerdo de familia...
Reinaldo lo oía con profundo disgusto. Si el abuelo hubiera sospechado que tal cosa habría de suceder, con sus propias manos le habría pegado fuego a la hacienda. El, que se mostraba tan fiero y soberbioso cuando le mostraba los agujeros de las balas en la fachada del antiguo repartimiento de los esclavos de "Los Mijaos", como una muestra de lo cruda que fué la contienda, allá en los tiempos de la Guerra Federal, entre los Solar y los
Yaguarim ! Menester era confesar que él no había sido digno de la herencia del laborioso abuelo ; en aquella tierra de sus antepasados él no había hecho sino medrar, como las malas hierbas, lo mismo que a la sombra de la tradicional prestanza de su apellido no había hecho sino dilapidar su juventud en vanos alardes.
Pero no. El sí tenía una obra que bien valía una vida. La Asociación Civilista era ya un hecho y una prueba de su constancia. Precisamente debían reunirse aquella misma mañana para constituir la Junta Directiva de la obra.
Y una vez más, Reinaldo hizo él voto de consagrar todas sus fuerzas a la realización del proyecto.
Firmó el documento de arrendamiento y se despidió de Yaguarim, rechazando la invitación que éste le hiciera "a celebrar el negocito con unas copas".
230
La tradicional sesión tendría lugar en el bufete del doctor Lorenzo Allende. Cuando Reinaldo llegó había allí plétora de asociados. Poetas que acreditaban el calificativo de líricos con que ya se designaba, en bloque, a todos los adscritos al naciente Cuerpo; un abogado que tenía figura y espíritu de ganzúa, pues con las mañas de su ciencia se habían abierto todas las puertas de lo vedado, y que ahora iba allí, pasado por esa agua lustra de nuestro fácil olvidar, en la cual se bañara con una conferencia que tenía escrita, sobre las causas ético-sociales del peculado, asunto que, indudablemente, conocía a fondo; historiadores que habían abierto picas de ignominia en el bosque sagrado de las glorias pretéritas, para que por ellas discurriese, de brazo con las sombras augustas de los héroes, el irrisorio procerato de un megalómano, para cuyo allanamiento fué necesario inventar una geometría que se fundaba toda en este axioma: la distancia más corta de "abajo" a "arriba" es un discurso; sociologos de esos que desempeñan en las "jóvenes democracias" el papel de los antiguos arúspices, sustituyendo la voluntad de los dioses por el "determinismo de la historia," las leyes del "proceso evolutivo," las "características de las razas," etcétera, por debajo de cuyo pulido aspecto científico se dejaba ver algo intranquilizado como la punta de un revólver de largo alcance bajo el paleto, hecho a la moda de París, de un pendenciero de barrios bajos; intelectuales de la más variada especie, desde el que lo era de verdad y se movía dentro del reducido horizonte de un prestigio modesto, pero auténtico, como un honrado barco mercante con las bodegas abastecidas y el rumbo bien enderezado, hasta el que pirateaba en el mar sin fin de la cultura libresca, al abordaje de toda brillante idea agena, para desembarcarla de contrabando ante la estupefacción de los tontos; hombres sencillamente serios y bien intencionados que iban con la buena disposición de hacer lo que se pudiese en servicio de aquel ideal de civismo; jóvenes que "debutaban en la actuación pública," como había dicho, alevosamente, un periodista, y que llevaban puestas en la generosidad de su juventud, fé en la obra y confianza en el éxito.
231
Toda aquella legión estaba dispuesta a emprender la gárrula campaña culturista, para propagar las ideas de progreso que, conforme a los ideales de la Asociación, debían esparcirse por todo el organismo nacional, como una substancia de vitalidad imperecedera que llevase a cada célula el elemento adecuado e imprescindible.
Indudablemente corrían tiempos de delicioso candor nacional. Todo el mundo estaba convencido de que, para salvar, restaurar y engrandecer la Patria, bastaba con la prédica constante y elocuente, hecha en toda la República por oradores entusiastas.
De sobra había quienes dijesen las milagrosas palabras, la lista de los conferencistas asociados crecía por momentos: poetas, novelistas, historiadores, médicos, abogados, ingenieros, todos habían escrito conferencias sobre temas de la respectiva especialidad.
Tan abundante cosecha de palabras hacía que Reinaldo Solar temiese ver sepultadas las ideas esenciales de su proyecto, pues recelaba que después de aquella inquietante facundia que iba a desencadenarse sobre el país, sobreviniese un silencio definitivo, fastidiado él público de oír tanta lindeza sin substancia y cansados los oradores de predicar tanta doctrina que no profesaban. Pero a falta de cosa más concreta y positiva había que
contentarse, por el momento, con aquello y fomentar la garrulería
de los conferencistas.
Por otra parte, la flora intelectual se había enriquecido por aquellos días con preciosos ejemplares olvidados o ignorados. De todos los puntos del horizonte, de'l Exterior y de las provincias, acudían a Caracas genuinos representantes de la intelectualidad venezolana. De muchos de ellos no se sabía hasta entonces que lo fueran; pero la prensa lo afirmaba rotundamente y había que creerlo.
Reinaldo Solar se había impuesto la tarea de conocerlos, Siempre había alimentado la esperanza de ver aparecer, algún día, toda una pléyade de esta rara especie, seguro de que, cuando tal cosa sucediese, empezarían a palparse, como realidades tangibles, cuantos habían sido hasta allí sueños imposibles: la restitución de la pirámide invertida a su posición normal. Y aunque casi siempre salía descorazonado de tales visitas, su fé no desmayaba. Cualquier día, cuando menos lo pensara, iba a toparse con El Hombre. El tenía el presentimiento de El Hombre y quería creer
que las señales del tiempo anunciaban que había llegado por fin la hora.
232
Al llegar, Lorenzo Allende lo presentó a dos de estos recién llegados famosos.
Era uno de ellos el doctor Andrés Mollinos, su compañero de viaje a quien le oyera decir la frase que había sido el deus ex machina de la "Asociación Civilista" ; y el otro, don Justiniano Olmedo, sujeto paquidérmieo, acabado de llegar de la provincia.
Olmedo musitó su nombre y después de dar a Reinaldo una mano áspera y sudorosa, enganchó los pulgares en las bocamangas del chaleco y se quedó así, hermético, inquietante. Era un sabio. A nadie le constaba; pero todo el mundo lo decía. Un verdadero y profundo pozo de ciencia, queacaudalara sabiduría en largos años de obscura filtración, allá en su pueblo llanero; pero sabiduría empozada, de esa que no corre, y no corriendo no fecundiza.
Andrés Molinos reconoció a Reinaldo y le estrechó la mano efusivamente, diciéndole:
— Tenía grandes deseos de conversar con usted.
Y en seguida, con un cambio brusco de la atención, dirigiéndose a Olmedo:
— Usted debe tener un libro que me interesa mucho.
— ¿Cuál será?
233
Molinos entornó los ojos, como si hiciese memoria; pero de nuevo, súbitamente, cambió de pensamiento y dijo a Reinaldo:
— Me gustó mucho la frase final de su conferencia. "Y yo prometo grandes cosas".
Pero ¡Reinaldo no le dio importancia al elogio, pues comprendió que no había que fiarse mucho del pensamiento saltarín de aquel hombre, que parecía padecer una enfermedad de la atención, si no fuese que 'la tenía ocupada toda con la idea fija de lograr un ministerio, como tenía que suponerlo por lo que le había oído decir a su regreso de Europa.
Al mismo tiempo, pudo hacer otra valiosa observación: de la inquietante faz de Olmedo acababa de borrarse el gesto de displicente superioridad con que acogiera su presentación, y ahora lo miraba como a persona cuya importancia no se había tenido en
cuenta.
Molinos volvía a decir, después de haber estado unos momentos como en la tluna:
— Ya, hablando con el doctor Olmedo, le había dicho que de esta Asociación Civilista pueden salir cosas estupendas.
— Un Ministerio. —Pensó Reinaldo.
A tiempo que Olmedo, moviendo la cabezota atestada de sabiduría:
— Ah, sí.
— Yo tengo mi idea. —Concluyó Molinos, guiñando un ojo con un aire picaresco de mucho carácter—. Pero no hay que violentar los acontecimientos. Ellos vendrán a su hora. Es cuestión de saber esperar, que en estos casos es la gran ciencia. Por el momento, bien está la cosa así como la vamos a hacer.
— Cuestión de oportunidad. — Apoyó olmedo.
— A mí me pareció muy acertado su plan, doctor Olmedo. Sólo le haría unas pequeñas objeciones dé detalle.
Y en seguida a Reinaldo, como para enmendar su incorrección:
234
— Por supuesto que tenemos que ponernos de acuerdo con usted, que es el promotor de la obra.
Pero ya Reinaldo sabía todo lo que le importaba saber: aquellos dos hombres tenían puestas sobre la Asociación sus miras torcidas, aunque seguramente bien enderezadas al logro de sus ambiciones personales.
Ganas tuvo de decirlo como lo había pensado; pero comprendió que no era prudente precipitar los acontecimientos. Eso sí, se prometió para sus adentros no permitir la intromisión de Olmedo y Molinos en los asuntos de la Asociación. Ya se dejaba ver que eran buenos pájaros de presa y que estaban dispuestos a caer sobre la que les estaba deparando lia buena fé de unos cuantos entusiastas.
Y se separó de ellos para acercarse a otro grupo instalado cerca del ballcón.
Estaban allí el poeta José Leonárdez, la más pura, sólida y brillante reputación de su época, y el ironista Rafael Sierralta, para quien no había puesto en di encasillado literario, pues sólo practicaba la (literatura hablada, demostrando una gran inteligencia, tan desordenada como clara y vivaz, y un fondo de ingénita bon- dad salpicada de escepticismo burlón.
Reinaldo les estrechó las manos con verdadero placer. Aquellos dos hombres lo reconciliaban con sus compatriotas. Con ellos estaban Antonio Menéndez y el cronista Gonzalo Andral, gran admirador de Reinaldo, en quien encontrara las características de un Mesías intelectual que, a su decir, hacía tiempo que tenían prometido las señales del tiempo, concretando su pensamiento en esta frase que repetía en todas partes: Reinaldo Solar, joven señor de familia procera, es el hidalgo venezolano que, en un rapto de aristocrático capricho, empuña la pluma como sus abuelos la espada, para honra y provecho de la Patria.
Sierralta dijo:
235
— Aquí, compañero, componiendo el país. En estos días no encuentra usted a un compatriota que no esté haciendo lo mismo. Venezuela es un zapato roto que se lo están disputando muchos remendones.
Gonzalo Andral desmigajóse de risa:
— Qué mordacidad la de éste!
— Sí. Esto me hace pensar que no somos tan malos como parecemos. Somos malos, no porque pensemos con malicia, ni porque tengamos mala índole, sino porque comemos muy mal. No somos un pueblo de bribones sino de dispépticos. Lo que tenemos enfermo no es la conciencia sino el estómago. Los griegos le pedían a los dioses: griegos y no bárbaros, hombres y no mujeres; nosotros le debemos pedir a Dios una buena mucosa intestinal. Sí compañero Solar, convénzase: la regeneración de este país no es cuestión de mejoramiento espiritual, como dice usted, sino de mejoramiento de los consumos. La reforma verdadera debe empezar por el Mercado y el Acueducto.
Entretanto, sentados en los sillones del bufete, otros asociados sostenían una tertulia substanciosa, muy apropiada a las circunstancias, que revelaba que estaban en carácter, perfectamente posesionados del importante papel que iban a desempeñar.
Con la cabeza erguida y derecha contra el respaldo de la silla y echando a uno y otro lado reojos de suficiencia que le daban un aire de persona que habla desde un sillón de barbería mientras le rasuran la región carotidea, Andrés Molinos sostenía una causerie muy oportuna, con regocijadas anécdotas de las contiendas políticas y militantes de años atrás.
El doctor Ganzúa, con feísimos gestos de la cara apajarada, se deleitaba escuchándolas, y cuando Molinos remataba la anécdota con aquella característica risa suya que no sonaba, pura mímica, que hacía más desagradable su natural petulancia, el doctor soltaba una carcajada que era una ampliación sonora del desapacible canto del pavo. Y cuando la facundia anecdótica de
236
Malinos dejaba meter baza, él refería alguna de su acervo; pero sin una chispa de gracia, cuya carencia en toda su persona era tan absoluta, que alguien pudo decir que la sal que le pusieron en el bautismo fué de higueras.
Entre tanto el sabio Olmedo permanecía silencioso y ceñudo, como un eunuco de la risa, y completando el cuadro, en medio de aquella charla de fuerte sabor picaresco, su hermética sabiduría era algo inquietante, como un enmascarado en sitio peligroso. Pero de pronto, así, intempestivamente, como todas las manifestaciones de las enormes potencias de la naturaleza: rayos, temblores, dejó escapar estas palabras sólidas, pesadas, definitivas:
— ¡La política es una línea de menor resistencia que atraviesa la masa de nuestro conglomerado social, como esas vetas que, en las rocas cuya homogeneidad todavía no se ha formado, constituyen una línea de fractura fácil.
La figura resultó perfectamente adecuada: (había en aquel esbozo de tesis mucho de la lenta elaboración geológica de vetas y rocas. Prodújose un silencio lleno de sorpresa y de meditación; esperábase, como era natural, que Olmedo acabase de explanar su postulado político-geológico. Pero Andrés Molinos, que era también buen pájaro de presa, cayó rápido sobre la que el colega rodeara con sus preámbulos, demostrando así la eficacia de su pupila sociológica:
—Esa es una característica de la faz del proceso evolutivo que travesamos. El labriego Attendolo, dejando el hacha sobre el leño que cortara cuando vio pasar la tropa del condottiero, y el muchacho aquel que se puso a contemplar el sable del revolucionario que se alojó en su rancho, son el mismo fenómeno que se repite, con quinientos años de intervalo, en dos estados sociales semejantes.
El doctor Ganzúa miró alternativamente a Olmedo y a Molinos, sorprendido de aquella rápida percepción con que el uno había penetrado en el pensamiento esotérico del otro.
237
Molinos se dio cuenta y sonrió olímpico: allí sólo había dos cabezas bien puestas, ia de Olmedo y la suya.
— Pero este Olmedo, —se decía mentalmente, rectificando su generoso juicio— es efectivamente muy profundo en teoría, pero no sabe ir así, como yo, derecho y rápido al caso concreto, a la aplicación de la ley social. Porque una cosa es saber sociología en los libros, y cualquiera que se dedique a leer la aprende, y otra cosa es saber encontrar en el hecho histórico, escueto, la verificación del postulado. Eso sí que no se aprende en los libros!
Y de este modo, negándole también a Olmedo el talento sociológico, la única forma de talento que era para él digna de tenerse en cuenta, Molinos llegó a la conclusión tácita, pero inconcusa, que la única cabeza bien puesta que había allí era la suya.
Por su parte, Olmedo monologaba para sus recónditos adentros, con algo de ese rencor del perro que se queda lamiéndose los hocicos cuando otro más hábil le quita el pingajo y sale corriendo :
— Este hombrecito se imagina que saber historia es conocer tres o cuatro anécdotas para soltarlas en público y deslumhrar a los iletrados. ¡Vaya usted a ver la biblioteca que tiene!
Entretanto, en el grupo del balcón, la ironía de Sierralta era una golosina que atraía a los escépticos. Refugiábanse allí como empujados por esa fuerza irresistible que irradia siempre de las voluntades decididas, y que ahora hacía presión, de modo muy significativo, de adentro a afuera, hacia la calle, echándolos a ellos, los iniciadores y verdaderos enamorados de la idea que allí los congregaba, hacia un rincón de murmuraciones y de burlas, que eran ya una renuncia tácita, una confesión de la propia ira potencia o de la desgana para la lucha abierta y decidida.
Reinaldo hizo la observación, como quien aplica un correctivo: estamos cediendo terreno sin combatir.
238
Sierralta recurrió, una vez más, a las comparaciones grotescas:
— Este es un bailecito que hemos puesto unos neófitos. Las buenas parejas estaban en la barra y como era una reunioncita de confianza, se fueron colando y se han hecho dueños de la fiesta.
— Tengamos el valor de decirnos la verdad: nos falta fé. En cambio, ellos sí la tienen. Buena o mala, pero la tienen.
— La fé, como todo en este mundo, es relativo. —Comenzó a exponer uno de los contertulios, que profesaba el escepticismo en su forma más elevada : la filosófica negación de lo absoluto.
Pero José Leonárdez interrumpió:
— La tienen porque saben de una manera cabal a qué han venido. Cada uno de esos señores que ahí está exhibiendo sus so- ciologías, como cualquier dharlatán de feria sus chucherías, ha traído un propósito suyo, personalísimo, que no vacilará ante nin- guna consideración; saben qué buscan y cómo han de lograrlo. Nosotros, por el contrario, perseguimos una falsa ideología que no 'hemos visto nunca realizada y que tampoco sabemos si es posi- ble realizar. Vea las caras de los que aquí estamos, para que se convenza: los de buena voluntad tenemos en los rostros esa ambigua sonrisa de incredulidad y de rubor que parece decir: aquí estoy, pero conste que no creo en esto. En cambio, los rostros serios, graves, convencidos, son los de los hombres que ya lian claudicado o que tienen una idea emboscada, como esa del doctor Molinos, que usted acaba de contarnos.
La voz de Lorenzo Allende puso término a las charlas:
— Bueno, señores. Estamos todos; creo que podemos proceder.
Leonárdez dijo, tirando el cigarrillo:
— Sí. Salgamos de esto de una vez.
Y Sierralta:
— Convénzase, Solar: nuestro reino no es de este mundo.
239
Y fué a sentarse en el ángulo que formaban las paredes cerca deí balcón. Reinaldo se sentó al lado de él.
Molinos tomó la palabra para exponer, aunque todos lo sabían, cuál era el objeto de la reunión.
Y Reinaldo se preguntó, en un momento de lucidez, qué era, en concreto, lo que ellos iban a hacer con aquella Asociación. Sólo él no lo sabía.
Frente a él, en una repisa rinconera, había una miniatura de la Victoria de Samotracia. Aquello era un símbolo que podía aplicarse a todos ellos: el glorioso vuelo de la minúscula estatuilla decapitada, sintetizaba de modo cabal el verdadero sentido del acto que allí se estaba cumpliendo: parodia de un gran esfuerzo que tendía las alas sin ver hacia dónde, era aquella sesión en la cual unos hombres descreídos y abúlicos y otros hombres de negada moralidad, iban a declarar fundada una institución utópica que no pasaría de las páginas del acta de instalación, como no abandonaban la repisa del rincón las alas de la “Victoria de Samotracia".
240
241
XVII
ERA también un símbolo: Una figura sarmentosa, de rostro cubierto de sórdida pelambre y ojos cavados, con el cuerpo senil derrumbado sobre la diestra apoyada en un báculo de mendigo y la actitud marcando el paso vacilante por el surco, al cual echaba siniestros puñados de semillas, con un ademán suplicatorio; otra figura más allá, larga, trágica, abocetada apenas, con una pierna de palo que hundía en la gleba su contera, reposante sobre el astil del azadón y la mirada vuelta hacia una lumbre que ponía en su faz un livor agónico; un terrazgo pedregoso sobre el cual el rayo sesgado de un sol de oros muertos tumbaba la sombra de los surcos ; un fondo inconcluso con la silueta aflictiva de un árbol desnudo, sobre una alucinante lejanía de campiñas desoladas, y en cuyas ramas escuetas un absurdo bando de zamuros alargaban los picos agoreros hacia aquella siembra estrafalaria que unos mendigos hacían en un yermo... trozos donde vibraba el color felizmente hallado, grandes porciones incomprensibles en las cuáles el desdibujo y la falsedad del colorido revelaban incapacidad y cansancio, espacios de tela, ni manchados siquiera, denunciando el súbito abandono, un asunto extravagante que sólo el genio hubiera podido salvar del ridículo, una tentativa de obra grande y definitiva que se quedó en boceto... ¡Todo un símbolo que paró en caricatura!
A Manuel Alcor se le derramaba la risa por encima de la forzada seriedad del rostro.
— Están muy buenos los zamuritos. Muy circunspectos.
— Pues en ellos está el corazón del símbolo. — Observó burlón Antonio Menéndez, guiñando un ojo por encima del hombro de Reinaldo.
Y este dijo:
— Una desgraciada ocurrencia que tampoco fué de Riverito. Cuando él estaba componiendo este cuadro yo tenía una pasión romántica por esos árboles secos en donde pernoctan los zamuros. Me parecía el colmo de la sugerencia.
Menéndez observó formalmente:
— Es lástima que Riverito no se limitara a pintar; la literatura le echó a perder el cuadro.
Reinaldo corrió piadosamente el lienzo que tapara aquel cuadro, como se vuelve a poner el pañuelo mortuorio sobre la faz ¡que se amó bella y la muerte estropeó!: allí había muerto algo suyo, un entusiasmo de juventud, uno de aquellos entusiasmos que ya no sacudían su espíritu con la vehemencia de antes, que ya lo abandonaban para siempre, dejándole en el corazón el temprano estrago de las fuerzas despilfarradas. ¡Qué no daría él por volver a sentir ante la desolación de un árbol seco la ingenua emoción de los veinte años! Para sus ojos comenzaba a apagarse, prematuramente, en las cosas sencillas la sobrelumbre del sueño, y así como por el aire desdorado del anochecer volaban hacia el albergue nocturno aquellos zamuros del lamentable símbolo de Riverito, las nostalgias de sus pasados entusiasmos comenzaban a llegar a su corazón para contemplar aquella loca siembra de sueños que no florecieron: ¡su vida!
¡No! ¡No! Era menester ahuyentar estos pensamientos malsanos. Su voluntad no se había cansado todavía; por el
242
contrario, ahora era cuando estaba dando sus verdaderos frutos plenos. Su obra estaba realizándose. No era una empresa sobrehumana, como las que antes concibiera, para las cuales se necesitaba la voluntad de un dios, sino una actuación sencilla, un metódico empleo de constancia, que es, precisamente, la plenitud de la energía. La Asociación Civilista luchaba contra enemigos solapados y encontraba a cada paso un obstáculo; pero
allá iba marchando, poco a poco...
¡La Asociación!... ¿Era acaso su verdadera obra? ¿No sería, más bien, uno de tantos pasos dados en falso, por un camino que no era el suyo? En manos de otros estaba su idea inicial, transformándose en una cosa tan agena a él, como se transformó en las de Riverito aquella otra idea suya, que por ninguna parte veía aparecer en el cuadro de "Los Sembradores". ¡Y sinembargo: este cuadro y aquella institución eran los únicos sueños suyos que habían tenido realización! ¡Y quién lo creyera! Fueron voluntades atrofiadas, caracteres negados: Riverito, el burlón Sierralta, el escéptico José Leonárdez, ¡quienes las llevaron a cabo!
Unas mujeres hicieron irrupción en e! comedor en donde ellos se habían refugiado para ver el cuadro y para alejarse del molesto espectáculo del velatorio. Las mujeres, se disponían a aderezar la mesa para la cena de medianoche, y lo hacían con esa ostentosa servicialidad de las personas entrometidas que creen de su deber hacerse dueñas de las casas donde la muerte ha hecho una presa.
Reinaldo y sus compañeros abandonaron el comedor. Luego Menéndez y Alcor se despidieron. Reinaldo quería que lo dejasen solo y dijo que permanecería un rato más en la casa mortuoria.
243
En la antesala, sobre un catre vestido con una sábana, entre dos velas que parpadeaban angustiosamente, como si las agitase el soplo mortal que por allí estaba pasando, dormía su último sueño Riveríto. A la cabecera del lecho mortuorio su mujer le liacía compañía, y de cuando en cuando deslizaba una lenta caricia sobre la frente helada, como si le enjugara el sudor mortal.
Reinaldo se detuvo en el umbral y púsose a contemplar el rostro horriblemente afeado de Riveríto, en cuyas consumidas facciones la rijidez cadavérica había dejado una contracción que simulaba una sonrisa macábrica. Se complació en pensar que sonreía realmente, de sí mismo, de lo ridículo que estaba con aquel pañuelo que le sostenía el maxilar, acostado en aquel catre, tan tieso y tan solemne, convertido en centro de un vulgarísimo universo: de gimoteos desapacibles de la mujer, de rezos de las vecinas del barrio, de cuentos grotescos allá en el corredor, donde
sus compañeros de trabajo estaban esperando la cena.
Así estuvo largo rato, impasible ante la infinita vulgaridad de ía muerte, cuyo espectáculo antiestético, grotesco, apenas le producía ese vago malestar que le causaba toda manifestación del ridículo humano, ese disgusto semejante a la impaciencia que en él tenía una singular repercusión fisiológica: una sensación indiscernible de éxtasis circulatorio a lo largo de la pierna izquierda. De pronto se vio a sí mismo en el puesto de Riveríto y llegó hasta sentir el hedor de su propia descomposición cadavérica.
Fué un relámpago alucinatorio que le turbó el ánimo, desatándole en seguida ía tornada del humor sombrío que hacía algún tiempo lo asaltaba a menudo.
Abandonó la casa mortuoria. Con el cigarro en la boca y las manos hundidas en las faltriqueras de los pantalones recorrió a pié el largo trayecto desde el barrio hasta el centro de la ciudad.
Olor de humaredas saturaba la atmósfera; hacia el norte veíase un resplandor de quemazones. Eran las rozas que devoraban los bosques del Avila, afeando la belleza del monte tutelar, secando las fuentes de sus escasos regatos.
244
La enfermiza irritabilidad de los nervios de Reinaldo llegó al colmo de la exacerbación; sin cuidarse de que lo oyeran los que pasaban, exclamó en alta voz, increpando a los que hubieran prendido aquel fuego inútil: ¡Asesinos!
'Escasas personas recorrían las calles, lentamente, con pasos lánguidos, con los brazos desgonzados. Reinaldo púsose a observar las expresiones: acusaban una absoluta ausencia de vida interior, en todos los ojos había una mirada torva o mustia y en todos los rostros desemblantados el mismo gesto de malhumor, mezcla de rencor y de fastidio, que los hacía horriblemente parecidos.
— Es que vivimos una vida enojosa. — Seguía monologando Reinaldo. — Llena de continuas angustias, sobresaltos y des- alientos sin fin. Y estas máscaras trágicas van pegadas a unas caras sin fisonomías, en todas las cuales grita la fealdad de la hibridez. No constituimos una raza. ¡Qué rostros! En ninguno se advierte un rasgo varonil que no sea feroz; todos revelan el mismo pavoroso descoyuntamiento del carácter. Con este pue-
blo no se puede contar para nada; parece el feto de una nación abortada. ¡En cada uno de nosotros se están disolviendo todas las razas!
El interminable fumar y el continuo monólogo mental le tenían las fauces secas y adoloridas; para refrescárselas entró en una cervecería a la cual afluía la gente que salía de un Cine.
En una de las mesas estaba, acompañado de un niño, aquel Felipe Ortigales a quien no había vuelto a ver desde aquella temporada que pasara en la hacienda enamorado del trigo y de la religión monista . Al verlo, Ortigales hizo un ademán de sorpresa agradable; pero en seguida se arrepintió de su expontaneidad y adoptó una actitud reservada y hostil.
245
No obstante, Reinaldo se acercó a saludarlo. Ortigales lo invitó a sentarse, de mala gana. Reinaldo se daba cuenta de la situación: Ortigales que se había casado con América Peña, cuya doncellez él había gozado antes, no podía menos que odiarlo de todo corazón . Pero ya se había sentado y hubiera sido peor levantarse en seguida.
Hubo una pausa enojosa. Luego Reinaldo preguntó viendo al niño:
— ¿Es tuyo?
Ortigales clavó en él sus ojazos llenos de lumbre rencorosa y le dijo violentamente:
— ¿De quién va a ser? Mira. — Y levantando la cabeza del niño y mostrándola, agregó:
— Mi nariz, mis ojos, hasta lo hundido del mentón, todo es mío.
iLa absurda situación!, complicada por la grotesca violencia de Ortigales, acabó de irritar el ánimo sombrío de Reinaldo. Sin embargo, logró sobreponerse y respondió tranquilamente:
— Efectivamente. Es tu retrato.
Pero Ortigales se levantó bruscamente del asiento y se fué sin despedirse, arrastrando casi al niño.
Reinaldo permaneció reflexionando:
— Este infeliz Ortigales ha debido sufrir horriblemente esperando ese hijo que no sabía si era mío o de él. Y no queda duda: es de él. Me lo ha echado en cara como una injuria, sin darse cuenta de que cuando me mostraba las facciones suyas en la cara del niño, me estaba diciendo: este, que debía ser hijo tuyo, no lo es, porque tú eres infecundo, y así como en este caso, en ninguna parte dejarás una huella tuya. Por lo tanto la vida no te debe nada; eres un ser baldío que puede desaparecer sin que nadie lo lamente, como desaparecen las cosas inútiles que no tienen razón de existir... Y es cierto, terriblemente cierto: la vida no me debe nada.
Bulliciosamente hizo irrupción en la cervecería un grupo donde venía Gonzalo Andral, acompañado de tres literatos perfectamente ebrios, de esos parásitos del periodismo que dícense artistas.
246
Gonzalo Andral se acercó a saludar a Reinaldo. Avergonzado de la compañía y del estado en que se encontraba, empezó a decir haciendo un esfuerzo sobrehumano por aparentar lucidez:
— ¿Qué le parece? Me encontré con estos amigos…
Hizo el ademán de presentárselos; pero Reinaldo lo disuadió de su propósito. Los borrachos, que se habían sentado en otra mesa, se dieron cuenta de su negativa y uno le gritó a Gonzalo Andral:
— Mira, poeta, aquí está tu puesto. Y no ahí.
Andral, cohibido por la embarazosa situación, fué a reunirse con ellos, después de rogar a Reinaldo que le perdonase.
Era un tal Wladimiro Laínez, ojizaino y bocudo, en cuya alborotada melena, de cabellos lanosos y cobrizos, los reflejos de las lámparas eléctricas mentían una dorada aureola; otro tal Julián Navas, que tenía una voz desagradable, rajada por el alcohol, y la piel grasienta; y un sujeto taciturno, de rostro abotagado y voz cavernosa a quien llamaban el Filósofo. Navas practicaba la prosa y ejercía de crítico, a falta de uno auténtico; el Filósofo, que no escribía, explotaba la literatura hablada sobre las mesas de las tabernas, ante una copa de cocuy.
Wladimiro Laínez preguntó a Andral, a voz en cuello:
— ¿Sigues trabajando en ron o te decides por el cocuy del Filósofo?
— Señores, yo soy abstemio...
— ¿Abstemio has dicho? ¡Calla tú! ¿Quién que tenga talento puede ser abstemio? —Protestó Navas, dirigiendo sus palabras contra Reinaldo Solar, de manera ostensible:
Y el Filósofo:
— Gonzaliño. Siga usted mis máximas, que encierran la suprema felicidad. Helas aquí: si el aguardiente no te deja pensar, no pienses; si no te deja trabajar, pues no trabajes; si hace desgraciada a tu familia, abandona de una vez a tu familia. De este modo la bebida nunca te causará daños.
247
iLa bronca voz del Filósofo fué interrumpida a cada máxima por unánimes risotadas de sus compañeros y de los que bebían en las otras mesas. Cuando concluyó de hablar, Laínez se paró y le echó los brazos diciendo:
— ¡Estas sublime, Filósofo! Dame un beso.
— Quita allá, borracho sentimental. No desacredites al aguardiente.
Y Julián Navas, mirando a Solar de soslayo, comenzó a hacer el elogio del alcohol:
— El alcohol es un civilizador, ha desbastado al hombre de su animalidad primitiva. Ganivet, que se lo sabía, dióle alcohol a sus salvajes del reino de Maya para despertarles la imaginación, que es la gran propulsora del progreso. ¡Cuántas obras geniales no se deben al alcohol!
Wladimiro Laínez afirmó, a manera de comprobación:
— Mis versos más bellos los he compuesto en el divino estado de embriaguez. Verlaine también era un borracho. Pero los espíritus burgueses no comprenden esto.
Y Julián Navas, enardecido por el deseo alcohólico de provocar a Reinaldo:
— Yo no he sido nunca avaro de mis adjetivos. Siempre he tenido adjetivos generosos para todos los que empiezan a hacer pinicos literarios. Muchos me deben a mí lo que son. Esto sí que es nobleza, nobleza de alma, que no la de la sangre que es a las veces dudosa, y siempre vanidad sin fundamento.
— ¿A qué viene eso ahora, Julián? —Comenzó a decir Gonzalo Andral. Pero el Filósofo no lo dejó concluir:
— Eres, pues, una meretriz del adjetivo. Yo no creo en las reputaciones que tú has consagrado, primeramente, por que tú eres un imbécil sin pizca de autoridad para ello, y luego, por lo mismo que no creo en el amor pagado.
248
En la puerta óyese de pronto la voz escandalosa de un borracho popular:
¡Aquí está el negro Sotero Ulpín! ¿Quién dice más? ¡Trozo e negro!
Y esta jactancia brutal pareció contagiarse a todos los que la oyeron. Cada cual empezó a hablar de su yo.
— ¡Yo tengo un físico muy fino! — clamaba Laínez con una voz doliente, como un balido —No puedo vivir aquí; mi espíritu no tiene registros para este medio. Estas civilizaciones occidentales son estólidas, anodinas. Yo amo el oriente refinado y mágico. Quiero morir en una borrachera de haschid, en un palanquín, bajo un quitasol nipón, en brazos de una musmé. Yo me siento hijo de los Imperios Celestes.
— Tú estás borracho y no sabes estarlo. — Rugía el Filósofo, agarrado a su copa, —Sí. Perdida y estúpidamente borracho, querido pobre diablo. No leas esas novelas que te hacen daño; ese Pierre iLoti, ese Claude Farrere!... Bebe tu cocuy vernáculo, regocíjate con tus mulatas y déjate de estar pensando en el haschid y en las musmés. Tú eres bueno y serías inmejorable si no fuera por esos horribles versos que escribes.
Y Navas:
— Óigame esto, Filósofo. Óigame esto. Yo digo que no se puede ser escritor si nó se domina un copioso número de vocablos. ¡Yo digo eso! ¡Y puedo comprobarlo!
Laínez le arrebató la palabra:
— Recuerdan ustedes aquel soneto mío que empieza:
— El camino aroma de tus henojiles...
— Camino. De carne. Henojiles Ligas con que se sujetan las mujeres las medias. ¡Qué bonita palabra! ¿Ah?
Pero no le hicieron caso. Navas prosiguió:
— Con eso sólo podría yo lapidar cualquiera naciente reputación. Pero no lo hago, a fuer de generoso. Porque yo calzo puntos, ¡sépanlo ustedes!
Afuera oíase la voz:
249
— ¿Quién dijo miedo? ¡Yo soy el negro Solero!
Reinaldo comparó aquellas dos jactancias en las cuales el alcohol abultaba una misma condición característica: la exagerada noción del yo, el sentimiento absorbente de la personalidad.
Apenas diferían en el punto de vista: para el hombre del pueblo era la hiperconciencia del valor bruto; para el sedicente intelectual, el excesivo aprecio de su concepto personal, absoluto, irrebatible; pero en ambos era un signo de la total ausencia de verdadera cultura, que es, cabalmente, esmeril para las esperanzas de la individualidad y paliativo de las categóricas afirmaciones del yo.
Julián Navas no habló más. La copa que acababa de vaciar fué el golpe de gracia. Desmazalado el cuerpo sobre la silla, con un brazo péndulo fuera de ella, empalidecido el semblante grascinto, errátil la pupila turbia, como un vidrio empañado, quedóse mirando a Reinaldo con esa insistencia del idiota.
El Filósofo, entero todavía, articulaba unos sonidos bronco como truenos lejanos:
— ¡Humanidad pigmea!
Wladimiro Laínez, al cabo de inauditos esfuerzos púsose de pié y mirando a Reinaldo empezó a decir:
— Ahora y que tenemos arist... aristo... cracia literaria. Gonzalo ha descubierto a este joven... señor que viene a po... nernos su bota ferrada en la cer... viz...
Reinaldo se le encaró :
— No se intranquilice por su cerviz: ya eso dé botas ferradas no se usa, para fortuna suya.
Quédeselo viendo Laínez, con visible esfuerzo mental para comprender lo que le dijeron, pero no lo logró y, encogiéndose de hombros, volvió a sentarse.
iPero Julián Navas salió en su defensa y como si hablara con el Filósofo, volcó el resto de sus diatribas.
250
— Este país es la tierra de los arribistas. Convénzase, Filósofo: arribistas. Cuando usted vea a un individuo diciendo conferencias y promoviendo sociedades, diga: este busca un Consulado.
Reinaldo no pudo contenerse más y saltando de su asiento se abalanzó sobre Navas. Lo agarró por las solapas del paltó y le dijo, manoteándole en la cara:
— Cuando usted deje de estar borracho repetirá eso que ha dicho y entonces le daré la bofetada que usted merece.
Acudieron el Filósofo y Andral a quitarle de las manos al pobre Navas, que se había puesto lívido de miedo. Reinaldo lo soltó, tirándolo sobre el asiento, y abandonó la Cervecería.
Andral salió con él, rogándole una y otra vez que lo perdonase.
— No se mortifique. Usted no tiene la culpa. Hace tiempo que ese malnacido viene asediándome con sus reticencias. El es el autor de esos sueltos insidiosos que aparecen todos los días en los periódicos contra mí.
— No lo crea, amigo Solar. Es que está borracho. No vale la pena que usted se ocupe de sus majaderías. Yo me acerco a ellos, a veces, para que no crean que los menosprecio. Yo siento una íntima necesidad de acercarme a esas pobres vidas torturadas y producirles una simpatía, decirles una palabra tierna que los estimule y los conforte, endulzarles la amargura en que se ahogan.
En la puerta, el borracho popular interceptaba el paso:
— iAquí está el negro! ¿Quién quiere vé un hombre completo?
Andral proseguía, colgado del brazo de Reinaldo:
— Haciéndolo así, sigo un impulso de mi corazón. Creo que una buena palabra, una sonrisa de hermano, producen en esas almas atormentadas una hora santa, de paz, de esperanza. Ellos serían buenos si hubieran podido seguir siendo inteligentes; pero este trópico, ¡este inexorable trópico tan hermoso y voraz! ¡Este Moloch resplandeciente devora en flor todo lo que pudiera ser fruto bueno!
251
— iQué trópico ni que Moloch! Eso es frase hecha. En esos individuos no ha habido nunca ningún germen bueno. Espíritus romos y grotescos en los cuales no despunta jamás una manifestación de verdadero talento, crápula disfrazada de bohemianismo, intelectualidad sin inteligencia, compuesta de advenedizos del arte. Un poco de imaginación y otro poco de lecturas descosidas, son lo que produce ese aparato de inteligencia que deslumbra en los primeros momentos. Vomitan lo que no han digerido en tres cuatro sonetos compuestos subrayando versos agenos y naturalmente se quedan vacíos para toda la vida. No es que se malogran, es que en realidad no se son ni valen nada. Ni pueden valer, porque les falta lo esencial: moralidad y bondad.
Y se separó de Andral sin despedirse.
Una y otra vez se repetía las palabras de Navas: "busca un Consolado". Eran los gajes de la publicidad, el primer desgarrón de la honra, el juicio temerario y perverso que lo arrojaba para siempre al montón de los prostituidos. Sintió la necesidad fisiológica de desahogar en llanto su congoja. Sí. ¡En llanto! En abundoso correr de lágrimas buenas que le brotaran del corazón bárbaramente estrujado por aquella garra de pesimismo.
Apurando el sinsabor de estos pensamientos ambuló desesperadamente por las calles desiertas, a lo largo de las cuales sus pasos resonaban en el alto silencio de medianoche, produciéndole la impresión de una marcha sin fin hacia un término que corría delante de él, como en una pesadilla. Un perro que dormía en el escaño de una puerta, despertado por el ruido de sus pisadas, saltó a la calle y púsose a ladrarle, primero furiosamente y luego con siniestros ahullidos de can visionario. Ya Reinaldo iba lejos y todavía escuchábanse, turbando la paz de la ciudad, los lúgubres ladridos, largos, desmayados, obsesionantes.
252
Al llegar a una esquina lo hizo detenerse un coohe que pasaba. Una mujer que iba dentro trató de ocultarse, reclinán- dose en el ángulo obscuro; pero ya él la había reconocido: era Rosaura Mendeville: Reinaldo gritó al cochero que parase. Cuando ponía el pié en el estribo oyó que ella decía:
— ¡Siga, siga! No se pare.
Pero ya él había subido.
— ¿Qué significa esto? ¿A donde ibas?
'Ella se echó a llorar. Por la mente exaltada de Reinaldo pasó un tropel de ideas indiscernibles. Volvió a preguntar:
— ¿Qué significa esto? ¿He cometido una indiscreción subiendo al coche? ¿Para dónde ibas?
— No sé.
— Es extraño que no lo sepas. Algún rumbo llevabas.
— Salí de casa sin saber para donde. Ya no tengo rumbo fijo en la vida.
'Reinaldo se impacientaba:
— Explícate. Explícate de manera que pueda entenderte.
Pero en seguida se sorprendió del tono autoritario y casi brutal con que le hablaba, y agregó enmendándose:
— Quiero saber que te sucede. ¿Puedo servirte en algo?
— Mi marido me ha echado de casa.
— ¡Cómo!
— Me puso en la disyuntiva: o me iba mañana mismo con él o cojía la calle inmediatamente. Un amigo suyo le escribió que su honor estaba en peligro y él vino a buscarme. No necesito decirte que fué lo que respondí. Ya ves : estoy en la calle.
Lo absurdo de la situación acabó de violentar a Reinaldo.
— ¡Es odioso! ¡Es odioso! — Repetía, protestando contra aquel hecho que añadía a la vida un horror más.
iRosaura creyó que lo decía por su marido y dijo:
— ¡Pobrecito! Al fin y al cabo él no es sino un pobre hombre. Se imaginó que yo no me atrevería y por eso me dejó salir. De seguro que a estas horas estará desesperado buscándome.
— ¿Y por qué lo has abandonado entonces?
253
Ella lo miró con una expresión de doloroso reproche y le respondió:
— ¡Reinaldo! ¿No era peor irme con él después que lo sabía todo?
Reinaldo se avergonzó de su ocurrencia.
— Tienes razón. Hubiera sido más odioso aún. Perdóname que te haya hecho tal pregunta. He debido comprender que tú no podías irte con él.
— ¿Verdad que no? —Exclamó ella con súbita alegría, poniéndole las manos sobre los hombros y viéndolo a los ojos. —¿Verdad que no podía hacer eso? Tú no te Imaginas, amor mío, cómo me consuela que lo comprendas así. En esta noche horrible, que es mi noche de perdición, la hora menguada de mi vida, lo que más me ha hecho sufrir ha sido pensar que no hubiera quien dijera de mí: no es una mujer corrompida totalmente, puesto que entre una y otra cosa escogió la menos innoble y tuvo siquiera el valor de sacrificarse.
Y agregó oprimiéndose el pecho con un gesto teatral; pero sincero:
— ¡Hace tanta falta el juicio bondadoso de una persona siquiera, así sea la más despreciable, cuando se está en mi caso! Yo no comprendía esto. Te aseguro Reinaldo, que yo daría la vida con gusto por oir decir: ¡Pobre mujer! No es mala, sino desgraciada.
Entretanto Reinaldo pensaba :
— i Qué maldita manía de análisis! Deseo creer en la sinceridad de las palabras de esta infeliz y no creo. ¡Qué no diera yo también por tener esta noche un poco de fé en algo!
Herida por el silencio de Reinaldo, Rosaura le dijo:
254
— Vete, Reinaldo. Déjame sola, abandóname a mi suerte. Yo no quería encontrarte esta noche.
Reinaldo le tomó las manos y le habló amorosamente:
— ¿Qué ibas a hacer?
— Llegar de una vez al fin de mi carrera. Hundirme definitivamente. Acabar de perderme con el primero que encontrara. Y sabes por qué lo deseaba? Por tí, por salvarte a tí, porque sabía que si te encontraba no me lo ibas a dejar hacer, y yo no quiero atarte a mi desgracia.
Reinaldo experimentó una honda alegría interior al darse cuenta de que creía en la sinceridad de aquellas palabras. Le acarició las manos, con una pura caricia fraternal.
— Mal hecho, chica. Mal hecho. Has debido pensar en mí.
— Era comprometerte, cortarte tu porvenir, y yo te quiero demasiado para procurar tu mal.
— Tonta! No pienses más en eso. Tu imaginación exagera las cosas y te complaces demasiado en esas cavilaciones malsanas.
El coche se detuvo y el cochero les preguntó:
— ¿Se sigue derecho?
Habían llegado al extremo de la ciudad. De allí para adelante la calle se prolongaba en un camino que atravesaba una sábana donde habían algunos tejares.
Reinaldo y Rosaura se vieron las caras. Qué dirección darían al cochero? ¿A dónde iban? Era cerca de la media noche y no tenían sitio a dónde ir ni era posible hallarlo a aquella hora. En la indecisión, Reinaldo ordenó al cochero seguir derecho. Rosaura dijo dulcemente:
— ¿Ves como empiezo a ponerte en conflictos?
— El caso no es tan grave. Nos queda el recurso de pasar la noche en el coche; esperaremos que amanezca rodando por las calles a la ventura.
Y al cabo de una pausa:
255
— En esta noche absurda lo mejor es que nos dejemos arrastrar por esta fuerza loca que se ha introducido de pronto en nuestros destinos. Desde que comenzó esta noche sentí que la lógica de mi vida se había roto; yo también he vagado
largas horas por las calles, como si buscara un camino perdido. Era natural que nos encontráramos, estando en el mismo caso. Esperemos que acabe de pasar esta tromba del destino; mientras tanto, es inútil pensar qué se hará.
Rosaura experimentaba un placer malsano oyéndolo hablar de este modo; la idea de ser víctima de una fuerza ciega y fatal le producía esa rara voluptuosidad de la voluntad de sufrir.
El coche volvió a detenerse. El cochero les dijo ásperamente:
— Bueno. Ustedes dirán pa aonde los llevo. De aquí pa alante no se puede seguir.
— Bajemos. —Dijo Reinaldo.
Estaban en un sitio despoblado. A ambas orillas del camino se extendían terrenos quebrados y cubiertos de hierbas. El Avila, cercano, se erguía negro en la obscuridad de la noche. En el oriente comenzaban a dibujarse los celajes del orto lunar.
— Espere aquí. — Dijo Reinaldo al cochero.
Pero este respondió de malhumor:
— Señor. Yo no puedo seguir cargándolos. Los caballos están cansados.
— 'Está bien. — Y sacando la cartera le dio un billete, sin preguntarle cuánto le debían.
Luego tomó del brazo a Rosaura. Esta se sentía aplanada al comprender que el cochero la confundía con una mujer vulgar, pues de otro modo no se hubiera atrevido a dejarlos en aquel sitio.
— Qué vergüenza, Reinaldo. Ese hombre me ha tomado por una mujer de la calle.
— Todo eso entra en los designios de la voluntad que gobierna nuestras vidas esta noche. Por lo demás, no vale la pena.
256
Anduvieron buen espacio en silencio, a través de la sabana tenebrosa, hasta el borde de una barranca cuyos taludes desnudos blanqueaban en la negra oquedad.
Acometida de un miedo súbito, Rosaura se aferró al brazo de su compañero. El creyó penetrar en su sospecha y le dijo para tranquilizarla:
— Después de todo, es agradable hacer locuras, a veces. Se comprende mejor el sentido de la vida.
— iAjá! ¡Conque tenía razón cuando te decía que a veces me provocaba hacer un disparate grandote! ¿Te acuerdas que te propuse que hiciéramos la escena del balcón de "Romeo y Julieta," vestidos como se acostumbraba entonces? Te reiste de mí ocurrencia hasta hacerme abochornar.
— Aquello no era una locura.
— ¿Sino una tontería?
Y soltó su risa cantarína que fué el primer canto de alegría de aquella noche triste. Oyéndola, Reinaldo sintió alivio hondo y calmoso. Guardaron silencio de nuevo.
El alba lunar se levantaba plateando los bordes de unos sombríos nubarrones por entre los cuales los trozos de cielo despejado fingían aguas claras, domidas en la serenidad de fantásticas lejanías. El monte, por detrás de cuyas crestas iba a surgir la luna, recortaba su silueta vigorosa sobre la mortecina claridad que venía subiendo por los cielos.
Rosaura dijo, en una explosión de júbilo:
— Oye, Reinaldo. ¡La 14! ¿No oyes el andante? Esa claridad que viene subiendo por detrás del cerro es como la melodía lenta que reposa sobre las amplias armonías del andante; los ribetes plateados de las nubes son aquellos arpegios tranquilos. ¿No ves que es el andante de la 14?
257
Reinaldo se complacía oyéndola. Era él quien la había enseñado a encontrar las misteriosas relaciones de la música con el universo material; aquellas palabras que ella acababa de pronunciar eran sus propias palabras devueltas por un eco delicioso, la resonancia de amor de un corazón en el cual había
sabido despertar los inagotables registros de la recóndita armonía de la vida interior. Colaboró en su fantasía:
— Ahora viene el scherzo triste. Ya sale la luna, menguada, deforme.
Ella se quedó viéndolo y le preguntó:
— ¿Por qué has dicho: triste?
Reinaldo vaciló antes de responder:
— Porque es triste el scherzo de la 14.
Hubo una pausa. Rosaura volvió a hablar, quedamente:
— Tú sufres, Reinaldo.
Reinaldo tornó a experimentar la necesidad del llanto que lo acometiera poco antes de encontrarse con ella; pero se avergonzó de su rebladecimiento sentimental y tratando de sobreponerse respondió:
— Caminemos. Caminemos.
Siguieron por el borde de la barranca llena del rumor de los grillos entre los hierbajos. Pasaron ante una tejería abandonada. Rosaura comenzaba a sentir frío y propuso guarecerse bajo aquel techo.
Buscando donde sentarse encontraron una tabla. Reinaldo la colocó sobre unos adobes crudos que por allí había, restos del interrumpido trabajo de aquella rústica fábrica, y en ella se sentaron.
Rosaura se reclinó apoyando su cabeza en las piernas de él. Reinaldo la acarició suavemente, diciéndole:
— Eso es. Duerme. Duerme. Yo velaré.
Ella suspiró dulcemente, aliviada de su congoja, y cerró los ojos para saborear mejor la suavidad de aquel remanso en donde por fin se aquietaba su atormentada existencia.
Entretanto, Reinaldo se abandonaba a sombrías cavilaciones, y una tristeza infinita, formada de sentimientos indiscernibles, de ideas inaferrables, comenzó a caer sobre su alma, como una lluvia lenta y silenciosa sobre el yermo.
Frente a él, a poca distancia del cobertizo de la tejería, un gran árbol sin fronda trazaba sobre el alba lunar el alucinante arabesco de sus ramas desnudas, en las cuales dormían unos zamuros.
Una aprensión pueril encogió el corazón de Reinaldo: era el árbol de sus sueños, el inquietante árbol en cuyo fatídico ramaje la última hoja estaba siempre a punto de caer, como la última esperanza en un corazón. Previo el fracaso definitivo de su vida, la ruina de sus ilusiones, para cuyo sustento agotara la substancia misma de su ser, y su alma se llenó de mortal congoja cuando comprendió que todos los ideales generosos que enfervorizaron su juventud habían hecho bancarrota; sólo le quedaba el triste amor de aquella mujer que era también "hoja del árbol caída". De allí en adelante vivir consagrado a ella sería un lamentable sobrevivirse…
Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Una cayó sobre la frente de Rosaura. Incorporóse esta y cogiéndole la cabeza entre sus manos, lo besó en los ojos, amorosa como una madre.
La menguante, abollada y mustia, subía lenta por el cielo sembrado de menudos copos de nubes ; su lumbre espectral se deslizaba sobre la negrura del paisaje como una lenta procesión de fantasmas... Un gallo cantó tres veces en el silencio...
258
259
XVIII
POCOS días después comenzaron a realizarse los presagios de aquella noche siniestra. La Asociación Civilista había abortado a causa de un cisma suscitado en sus heterogéneas entrañas por un artículo que el sabio Olmedo había publicado alevosamente.
Era este un monumento de sociología venezolana, en el cual se afirmaba, paladinamente, que nada había sido más per- judicial al país que las utopías de los idealistas, todo encaminado a desacreditar ante el público la quijotesca empresa que estaban forjando aquel puñado de líricos de la Asociación Civilista.
Claro estaba que Olmedo no había escrito aquello a humo de pajas, ni para ocioso esparcimiento de su formidable sabidu- ría, y aunque todavía no se había descubierto de donde tiraba el hilo que movió la espantable marioneta, rellena de ciencia de relance y cargada ahora, además, de maliciosa intención, como un trabuco hasta la boca en manos de un asaltacaminos, ojos zahoríes vislumbraron inequívocas señales del tiempo, tales como los de Molinos, y a remolque los del doctor Ganzúa, e inmediatamente estalló la cisma.
260
Fué José Leonárdez la causa ocasional, declarando en la sesión que se celebró aquel mismo día, que el artículo de Olmedo era una auténtica ganzada, aparte de estar lleno de absolutas ignorancias en punto a la misma sociología. Aquí intervino Molinos, celoso de que ciencia tan estupenda pudiese estar al alcance de un poeta, para demostrar que allí el único que podía saber de eso era él. A José Leonárdez se le escapó una frase irónica y la sesión se convirtió en campo de Agramante. Rafael Sierrálta intervino para conjurar el peligro, como un pastor que bracea para atajar reses desgaritadas, pero no hizo sino alborotarlas más. Al día siguiente la mayor parte de los correligionarios y toda la opinión pública, estaban con Olmedo, Molinos y Ganzúa.
Acababa de saber Reinaldo lo sucedido cuando se encontró con Olmedo en la calle. Lo abordó violentamente:
— Leí su artículo, doctor.
— Ajá.
— Permítame decirle que lo he lamentado mucho, por su reputación.
Engallóse el sabio con altivez descompuesta, y se quedó viendo al joven, con una mirada de suprema compasión, para decir:
— Usted no conoce, como conozco yo, la sociología venezolana.
— Tal vez no. Pero convendrá usted conmigo en que hay verdades de buena y mala ley.
— Joven. Usted ha entrado muy muchacho en estas cosas.
— Ojalá no llegue a viejo en ellas.
— Pues ya usted sabe el camino para no llegar.
— En cuanto a caminos, tengo la esperanza de que algún día vuelva a ser el recto la distancia más corta para lograr lo que se desee en este país; por ahora el más corto es el que ha escogido usted: tortuoso y con emboscadas.
Y Reinaldo se alejó, dejándolo con la protesta en los labios.
261
Olmedo sonrió olímpico. Su vanidad de sabio y su rencor de primitivo, las dos mitades absurdamente hermanadas de su psicología, le llenaban el corazón de un violento deseo de venganza. Ya se la pagaría aquel mocito insolente.
En separándose de Olmedo, Reinaldo fué en busca de los compañeros que habían permanecido fieles al ideal; pero ni José Leonárdez ni Sierralta creían ya en la viabilidad del propósito y el primero le confesó a Reinaldo que, habiendo cumplido ya el deber filial que lo hizo regresar a la Patria, estaba decidido a abandonarla de nuevo y definitivamente.
Sierralta dijo:
— Todo ha sucedido conforme a la más extricta lógica venezolana, que es un capítulo especial de la lógica universal. Ahora, cada cual a su guarida. Fué un bello gesto, una jactancia hermosa; hemos embellecido a la Patria con una ilusión más y ella sabrá agradecérnosla. Cumplimos nuestro deber, hicimos acto de presencia y hemos sufrido buenamente nuestra parte de dolor patrio.
Reinaldo protestó:
— Nó. Ahora es cuando comienza nuestro deber.
Un señor, de dos que allí estaban y acababan de serle presentados, reargüyó en apoyo de Sierralta:
— Convénzase, señor Solar, en este país...
Pero Reinaldo no lo dejó concluir:
— (Permítame que no lo deje concluir esa frase que no he podido oír nunca sin pensar que somos una nación de Pilatos donde todos estamos constantemente lavándonos las manos. Ha- blando así, parece que nos redimimos de la ignominia que debe caer sobre todos, echando la culpa de nuestros males a un vago personaje que no se encuentra en ninguna parte, que no es nadie, que no es ninguno de nosotros, siendo en realidad todos nosotros.
Asumamos con valor nuestra responsabilidad, confesemos que cada uno de nosotros ha crucificado muchas veces el ideal y ha sentido hervir en su interior el podrido fondo de tendencias di- solventes que hay en el corazón de este pueblo.
Concluyó de pies, con la voz enronquecida y las manos trémulas, mientras el personaje que había dado motivo a esta explosión, avergonzado de sus palabras, se hundía en la poltrona como si quisiera desaparecer.
El otro recién conocido, se paró de un salto, clamando:
— ¡Bravo! Joven. ¡Bravo! Usted es uno de esos hombres que aparecen en el mundo de siglo en siglo, y con su corazón y con su inteligencia y con su energía ¡rompen el hielo de esta indiferencia nuestra!
Lanzó las últimas palabras con un gesto formidable, esti-
rando los brazos y el mentón, enorme, agresivo, agudo como un espolón de barco que fuese hendiendo auténticos témpanos polares, y en esta actitud de rompehielos permaneció largo rato, inmóvil, con las horribles escleróticas volteadas hacia el techo y la boca despatarrada, mostrando los dientes enormes. Luego, descoyuntado el cuerpo, conpletó la frase con una voz fofa, en tanto que arrastraba las piernas temblequeantes:
— Los demás vamos por ahí, como unos carneros, dejándonos cortar las lanas!
Una carcajada casi unánime, de la cual sólo Reinaldo no participó, celebró el grotesco desplante de aquel hombre, y así terminó la Asociación Civilista, que nunca fué sino una bella quimera en la cual nadie tuvo fé.
262
263
XIX
PARA olvidarse de todo y renunciando a todo, Reinaldo decidió consagrarse al amor de Rosaura.
Como un torbellino de fuego, el alma ardiente de la amante galvanizó su corazón, envolviéndolo en caricias arrebatadoras. Fueron días enteros de amorosas locuras, de éxtasis de voluptuosidad, de absoluta ausencia de pensamientos.
Nocturnos y sonatas resonaban incansablemente en el campesino silencio que rodeaba la quinta. Reinaldo se había aferrado a la música como a la postrera razón de existir y obligaba a Rosaura a tocar sin tregua. Ella prefería a Chopín, cuya música femenina, llena de dolorida pasión, le hablaba mejor a su espíritu que la atormentada y semidivina de Beethoven; pero Reinaldo pedía siempre de esta, que le producía una misteriosa sensación de infinito.
Sobre todo gustábale oir aquellas obras a través de las cuales pasaba el soplo inquietante del torturado espíritu del músico genial, que parece haber buscado en el dolor aquel "solo día de alegría" por el cual clamó siempre con toda la vehemencia del atormentado corazón.
264
Rosaura, que vigilaba con solicitudes maternales las crisis del humor del amante, comprendía que aquella música lo hacía sufrir y a veces la interrumpía bruscamente para tocar trozos sueltos: un adagio sereno, una arietta de ritmo apacible en la cual la melodía se deslizara, lenta y dichosa, evocando paisajes bucólicos donde resonaban cornamuzas de pastores y claros sones de danzas campestres; trozos llenos de animación y de luz, en los que el tono radiante y las amplias sonoridades de las armonías elevaban, glorioso, el canto a la alegría, la inquietante alegría de Beethoven, o donde el alma del músico, después de una crisis de pesadumbre, reunía todas sus fuerzas indomables para triunfar una vez más sobre el destino.
Reinaldo volvía a sentir la invencible atracción del arte y comprendía que este era su verdadero camino. Con la impaciencia del que teme que la vida se le agote antes de realizar el sueño, se dedicó al aprendizaje de la música. (Pero no se resignaba al enojoso balbuceo de escalas y arpegios, quería tocar, apresuradamente, sin someterse a la disciplina del estudio paciente. Rosaura lo iniciaba en la técnica musical, gozosa de trasmitirle sus conocimientos, ayudándolo a descifrar la arquitectura milagrosa de nocturnos, sonatas y sinfonías. Y así pasaron tardes enteras, días enteros, olvidados de todo, hasta de su propio amor. Luego, a la hora del paseo por los solitarios parajes de Gamboa y Anauco, a través de las herbosas colinas sobredoradas de sol o por el cauce enjuto de las ramblas avileñas, llenas de silenciosa tristeza, soñaban en alta voz, forjando planes para una vida errante por el mundo, unidos en el arte y para el arte.
Pero una tarde Rosaura notó que Reinaldo oía con displicencia su jubiloso charloteo. Rápida, pasó por su mente la idea del temido rompimiento que vivía esperando a cada momento. Le preguntó, dulcificando la voz:
— ¿Qué tienes?
— Pensaba en otra cosa, tal vez.
265
— ¿No lo sabes? ¿Reinaldo, qué pensabas?
— Ahora no podría decirlo. Seguramente en nada concreto. Sombras de ideas que a veces le pasan a uno por el cerebro.
— Sombras malas que deben desecharse.
Reinaldo volvió a encerrarse en su mutismo, sombrío, inabordable, y ella, despechada, no insistió en hacerlo hablar.
Caminaron en silencio, ella en pos de él, por el angosto sendero: Reinaldo en la característica actitud de sus estados de aplanamiento moral, el cigarro en la boca y las manos hundidas en los bolsillos; Rosaura entreteniéndose en arrancar unas espigas bermejas que brotaban de las hierbas altas, para arrojarlas luego que mascaba los tallos, distraídamente.
Frente a ellos un crepúsculo acerado se iba desvaneciendo poco a poco sobre los tejados de la ciudad próxima, cuyas torres escasas alzaban sus negras siluetas contra el resplandor de aquella lumbre.
Reinaldo dijo de pronto:
— Tengo que ir mañana a Caracas. Hace tiempo que no me ocupo de mis asuntos.
Rosaura se sintió herida por aquella manera indirecta de confesar que ella y su amor no entraban en el número de las cosas a que Reinaldo llamaba sus asuntos. Permaneció en silencio, entregada a ese raro deleite de las imaginaciones del despecho, que en el espíritu de ella cobraban, como todas las imaginaciones, lucidez y fuerza de realidades tangibles.
— Tal vez no regrese en varios días. — Volvió a decir él, con un evidente deseo de provocar la escena de la ruptura.
Pero ella supo disimular:
— Verdaderamente, haces mal en olvidar tus asuntos.
A él le pareció que había recalcado insidiosamente la última palabra y se quedó viéndola, para preguntar:
— ¿Te molesta que yo tenga cosas más serias en qué pensar?
266
— Nó, Reinaldo. ¿Por qué va a molestarme? Te lo digo sinceramente, como te lo dije el primer día: no debes entregarte demasiado a esto, olvidando que tienes deberes sagrados que cumplir.
Reinaldo tornó a mirarla mientras buscaba las palabras definitivas. Ella fingía asegurar la rosa que llevaba prendida en el pecho, bajando los ojos para que él no viese que se le habían llenado de lágrimas. El, entretanto, sin atreverse a pronunciar las palabras que debían resolver la situación, se sentía impulsado por contrarios sentimientos: un deseo voraz, impetuoso, y una sorda repulsión que era también un movimiento que se
agitaba en los bajos fondos de su animalidad.
Instintivamente, sin poderlo evitar, miró el vientre plano de Rosaura, y una repugnancia mayor, ahora puramente espiritual: la de pensar que allí estuviese germinando una simiente suya, acabó de exacerbarlo. Lo horrorizó la idea de un hijo, tenido en una hora de amor carnal en una mujer como aquella. ¿Qué herencia siniestra traería el ser que pudiese salir que aquella unión? Por mucho que él hubiese querido justificar la conducta de Rosaura y por mucho que hubiese hecho por ennoblecer aquella alma devorada por el ansia de amor, ella era una pasional, terreno abonado para las flores del vicio.
Esta reflexión le sugirió el deseo sano de tener un hijo, que fuese verdaderamente suyo. ¡Acaso, al fin de cuentas, fuera esto lo único que vendría a quedar de él!
Rosaura alzó la cabeza y le dijo con súbita resolución:
— Reinaldo, te repito lo que te dije la noche de nuestra unión: yo no quiero ser un estorbo en tu camino. Piensa bien, mi hijito, lo que debes hacer y no te sacrifiques inútilmente. Yo sé que tú me quieres; pero comprendo que hay coas más poderosas que el amor.
Reinaldo comprendió que era mejor no pronunciar las palabras crueles que estaba buscando y continuó como si no hubiese atendido a las de ella. Al cabo de un rato, ya de regreso a la quinta, se le acercó más y tomándole la mano le preguntó, amorosamente:
267
— ¿Y tú... qué harías?
Ella no esperaba esto y se quedó viéndolo, con los ojos arrasados en lágrimas silenciosas. Reinaldo le oprimió suavemente la mano que tenía entre la suya y no habló más.
Luego ella murmuró:
— Tenía que suceder.
En la noche, después de la comida que fué triste y silenciosa, Rosaura se sentó al piano, como de costumbre. Reinaldo pidió música de Beethoven; pero ella le dijo dolorosamente:
— Esta noche me toca elegir. Es la gracia del ajusticiado.
Y comenzó a tocar nocturnos y valses de Chopín. Tocaba desesperadamente, poniendo toda el alma transida de dolor en los pasajes apasionados a cuyo ritmo nació y creció el amor de Reinaldo para ella y que ahora clamaban inútiles, como la voz del desierto.
Reinaldo la quitó del piano, diciéndole:
— Chica. Sé razonable.
Ella se enjugó rápidamente las lágrimas.
— Sabes — Comenzó a decirle tratando de sonreír. —Tengo una idea. Me iré de Venezuela a recorrer el mundo. Me ganaré la vida tocando, dando conciertos. ¿Te parece buena la idea? Yo no lo hago tan mal como para que no me gane siquiera el pan. ¿Qué me dices?
— ¿Qué va a decirte, Rosaura?
— Es verdad. Tú también sufres.
Deslizó sus dedos entre los cabellos del amante, repitiendo:
— Tú también sufres, y quizás más que yo. Ahora comprendo aquello que me decías la otra tarde, viendo las piedras que arrastraba la corriente del río. ¿Te acuerdas? "¿Qué pensarán las piedras, —dijiste—, cuando sienten que se acercan unas a otras y luego se alejan para acercarse de nuevo?" Ahora me lo explico: estabas pensando en esto que debía suceder tarde o temprano y te parecía que el destino jugaba con nosotros, como la corriente con las piedras, y que así como nosotros pensamos que es nuestra propia voluntad quien dispone las cosas, las piedras podían creer que se acercaban y se alejaban porque querían. ¿No es eso?
268
— Así es. Pero recuerda que no estás inventando esa explicación; fui yo quien la inventó y por lo tanto reclamo la paternidad de la ocurrencia.
Advirtió Reinaldo, aprovechando la coyuntura para darle un sesgo jovial a la conversación.
— -¿Quiere decir que te estaba plagiando Dijo Rosaura
sonriendo forzadamente.
— De la manera más desfachatada.
Pero ella volvió al tema:
— Y es la pura verdad: no somos nosotros sino al destino quien dispone de nuestras vidas a su antojo.
Y al cabo de una pausa:
— Después de todo, lo que sucede es siempre lo mejor. Yo necesito redimirme y el arte me purificará. Viviré sólo para el arte y tu recuerdo me acompañará y me confortará. El dolor mismo, el enorme dolor de haberte conocido para perderte en seguida, será mi consuelo. No, si ahora me parece que mi vida tiene, por fin, un objeto noble y santo: sufrir. ¡Qué hermoso es sufrir por el amor, Reinaldo! ¡Imagínate cómo interpretaré desde ahora a los grandes atormentados del amor! ¡Ese Chopín! ¡Ese Beethoven!
Hablaba precipitadamente, nerviosamente, como para no dar cabida al llanto que se le venía a los ojos. A través de sus palabras Reinaldo le vio el alma desgarrada, y una emoción humana, ante un dolor humano, se adueñó dulcemente de su corazón. La atrajo sobre su pecho y le dijo:
269
— No te irás.
¡Ella se zafó suavemente de sus brazos y poniéndose de pies, murmuró lento:
— No, Reinaldo. Ya está decidido»
Pocos días después iban en el tren, rumbo a La Guaira, en donde ella tomaría el vapor que debía conducirla al extrangero. Reinaldo había querido acompañarla hasta el último momento y ya se arrepentía de haber accedido al desesperado propósito de expatriación de aquella mujer, a quien debía, tal vez, las horas más intensas de su existencia: las horas de la absoluta poseción de un alma, que es el don más precioso que puede hacernos la vida, Reclinada en el hombro del amado, en la soledad del vagón donde sólo ellos viajaban, Rosaura veía pasar ante sus ojos velados de lágrimas, como en un ensueño triste, las masas de luz y de color de la pintoresca serranía por entre la cual el tren se deslizaba, y cuando vio aparecer el mar tras el abra de Boquerón, un fiero golpetazo de dolor deshizo en un acceso angustioso el llanto contenido.
Reinaldo sufría también, cruelmente: era un sueño más que se desvanecía. Tal vez la última hoja del árbol fatídico de sus pesadillas! Deseaba retener a Rosaura; pero su volutad parecía haber caído definitivamente en un colapso mortal, y el vago deseo se quedaba flotando a flor del alma, produciéndole la impresión de que no era un deseo suyo, sino una ansia errante, un elemento de vidas extinguidas que se hubiera quedado suspendido sobre el mundo en el torbellino de lo invisible y que al pasar cerca de su espíritu, gravitó y se inflamó en la llama fugaz de la exhalación.
En silencio y dulcemente enjugó las lágrimas de ella. Rosaura le hizo guardar el pañuelo, diciéndole:
— Consérvalo siempre así. ¿Me lo prometes)
270
El estado de ánimo de Reinaldo era propicio a los abandonos sentimentales, y lo prometió de todo corazón.
En el puerto, esperando la llegada del vapor que venía retardado, estuvieron tres días. Rosaura quiso recorrer los sitios donde había nacido aquel infortunado amor: la calle donde vivía su padre, en cuya casa pasaba ella una temporada cuando Reinaldo la oyó tocar el inolvidable nocturno; la playa de Maiquetía, a lo largo de la cual emprendía él aquellas carreras byronianas, de noche, hasta agotar el caballo...
La víspera de la partida, en la tarde, iban por allí siguien- do un sendero abierto entre los uveros, que más adelante se borraba sobre los bruñidos guijarros que la resaca amontonara a lo largo de la costa.
Tras del cabo, el resplandor de la puesta de sol; a lo largo de la costa solitaria, el fragor del pedrusco arrastrado por la resaca, enorme, abrumador.
El agua infinita y resonante se movía bajo el ala del viento, y todo el mar parecía correr hacia el poniente, contra cuya viva lumbre destacaban sus mástiles desnudos dos barcas que estaban al pairo, cerca del Cabo. Reinaldo tendió las miradas sobre la ancha faz del mar. ¡Ni una vela en el horizonte! ¡Ni un rumbo marcado en aquella desolación de infinitos! ¡Ni una actividad que no fuese el atormentado vaivén de las fuerzas que se han quedado encadenadas dentro del colmo de las medidas! ¡Tan sólo aquellas dos barcas cuyos mástiles trazaban sobre el crepúsculo los signos vacilantes de los destinos detenidos!
Interpretando el místico sentido de las cosas, vio en ello un símbolo de su vida. Al mismo tiempo Rosaura, abrumada por el silencio, le preguntó dolorosamente:
— ¿Y tú. . .qué harás ahora?
— No sé. Busco todavía el rumbo de mi vida, la definitiva orientación de mi espíritu.
— Me parece haberte oído oltra vez esas mismas palabras.
271
— ¿Cuántas veces las habré repetido? Ahora al cabo de tantos años gastados inútilmente en buscar mi camino, me encuentro otra vez en la encrucijada, ¡en la perenne encrucijada de la incertidumbre de mí mismo! ¡Esto es horrible, atroz! ¡Buscarse a sí mismo toda la vida, por todos los caminos, y no encontrarse! ¡Ser una sombra que no se sabe quién la proyecta! ¡Una voz que no se sabe quién la pronuncia!
Asustada, Rosaura Je dijo, sin saber qué decía:
— Llora. Llora. Cuando se sufre se debe llorar.
Reinaldo obedeció, como un niño. El saludable estrago del llanto apaciguó su ánimo exaltado, y una infinita melancolía cayó sobre su espíritu, como el anochecer sobre el mar.
Al día siguiente, en la punta del muelle, Reinaldo contemplaba el vapor que se alejaba llevándose a Rosaura. Y se preguntaba:
— ¿Por qué la dejé partir? ¿En nombre de qué ideal renuncié a ella? ¿Acaso no han fracasado ya todos en mis manos? ¿Vale tanto mi vida como para que no tenga derecho a con- sagrarla al amor de una mujer? ¿Hasta cuándo esta ansia insensata de fines tracentdentales, esta actitud heroica, si hace mucho tiempo que me he convencido de mi absoluta incapacidad?
Sobre el mar, cubierto de láminas de oro crepuscular, el barco se alejaba velozmente... Ya era una masa sombría que dejaba un rastro de humo negro y denso en el aire inflamado de arreboles.
Reinaldo permanecía en el extremo del muelle, junto al faro, entre el trueno del oleaje contra el malecón y el silencio del agua dormida de la rada... Vio pasar una piragua que abandonaba el puerto; la vela hinchada de viento cabeceaba lenta; a bordo, junto al mástil, iba un hombre de pies; un gallo cantaba sobre la cubierta...
El sol se hundió tras el Cabo. Una boya, mecida por las ondas, sonaba a intervalos, como una campana sumergida.
272
273
EPILOGO
I
TRES AÑOS DESPUÉS, una tarde de marzo, veinte hombres armados, rotos y famélicos, se deslizaban sigilosamente por los bosques de cardones que pueblan las costas arenosas del estuario del Neverí. A la cabeza de ellos iba, sobre un yegua cansina, un joven taciturno, aniquilado por el paludismo y por los rigores de una larga campaña, flaco, macilento, barbudo, infinitamente triste. Sólo en los ojos el brillo febril del pensamiento era cuanto quedaba de aquella lozana y generosa juventud de Reinaldo Solar.
Cerca de un año hacía que andaba en aquella revolución que ensangrentó al país en mil escaramuzas inútiles, en muchas de las cuales estuvo él, adquiriendo una siniestra experiencia. Sentíase definitivamente rendido, con un hervidero de gérmenes insanos en el cuerpo, con una vorágine de brutal animalidad desatada dentro del alma. Había matado, había robado, había perseguido con zana y castigado con crueldad, había sentido, en todo su horror, el salto del ancestro bestial dentro de su ser revertido.
La conciencia de su propia ferocidad desencadenada, de sus bajos instintos destruyendo en momentos la obra de años de depuración espiritual, de su individualidad arrollando todos los principios y violando todos los nexos humanos, quebrantó y aniquiló casi todas las fuerzas de su voluntad. Con el resto de ella concluyeron: el hambre y las intemperies; el sobresalto continuo, las jornadas de noches y días enteros a través de montañas inholladas sin ver un rayo de sol, o de llanuras desesperantes, con los nervios tensos en la espectativa de la emboscada o del asalto; el enardecimiento agotador de las refriegas; el pánico de las derrotas; la convivencia con la soldadesca, mezclado y confundido en una misma masa de brutalidad, de suciedad y de abyección.
Con las manos apoyadas en la coraza de la silla, abandonadas las bridas y la mirada fija en un punto del camino, siempre el mismo y siempre distinto, iba a la cabeza de la montonera bizoña, sin darse cuenta del propósito que lo guiaba, sin pensar en el peligro inminente que corría por aquellos sitios ocupados por las tropas enemigas.
Llegados a las márgenes del río, bajó de su cabalgadura y se tendió en la arena, de cara al cielo.
Un negro mal encarado, que hacía de teniente de la guerrilla, acercóse a decirle:
— Capitán.
Reinaldo no había podido acostumbrarse todavía a la idea de que él fuese una cosa tan absurda como la que significaba aquella palabra y no se dio cuenta de que era a él a quien se dirigía el soldado. Este repitió:
— Capitán. ¿Usté como que quiere que nos cojan aquí a too`s como unos zoquetes?
— ¿Y usted por qué me habla de ese modo?
— Dispénseme, mi Capitán. —Replicó el hombre, con el último resto de subordinación que le quedaba. —Yo sé que la disiplina és la disiplina; pero, francamente, esto de meterse po` aquí, con la mar a retaguardia, es un error militar.
274
— Siempre ha de estar usted con el error militar en la boca. Usted no sabe de eso, ni a mí me interesan los consejos que usted pueda darme.
— Está bien, mi Capitán.
Y se fué refunfuñando a reunirse con los otros de la partida, que se habían detenido más allá. Reinaldo le dijo, alzando la voz:
— Disponga usted el campamento como mejor le parezca.
— Sí señol, mi Capitán.
Reinaldo tuvo un impulso momentáneo: saltar sobre el Teniente, agarrarlo por el pescuezo y estrangularlo, para que no volviese a decirle "mi capitán".
Un rumor de voces que se aproximaban por el río lo hizo abandonar el sitio donde se había tendido a descansar. Corrió a ocultarse entre los matojos de la ribera, haciendo señas a sus hombres para que hiciesen lo mismo. Esperó un momento, con el revólver en la mano; pero oyó el traqueteo de las armas de los suyos apercibidas para el ataque inminente, y la imaginación de lo que iba a suceder le heló la sangre en las venas: ya veía la horrible voltereta de los que caían heridos en la cabeza, ya oía el fatídico hipido de los que recibían en el abdomen el golpe subitáneo del balazo, y aquel momento de ansiedad le pareció infinito.
Luego se vio lo que era: una pequeña embarcación de pescadores que bajaba por el río. Cuando hubo desaparecido, el Teniente le dijo socarronamente a Reinaldo:
— Al Capitán como que se le enfrió...
No lo dejó concluir la frase. Saltó sobre él, revólver en mano y poniéndoselo en el pecho, le dijo:
— Mire, amigo, sepa usted que yo he aprendido a matar a sangre fría.
El negro le respondió tranquilamente:
275
—Fué una chanza, mi Capitán. No se lo tome a pecho, que yo sé que usté es de los que paran de verdad.
Reinaldo guardó el arma y se alejó por la orilla del río.
Era un paraje descampado, de terreno salitroso, que se extendía llano y deshabitado, como una tierra maldita. En medio de aquella soledad se levantaba, con cierto aire inquietante, el edificio de la antigua aduana, separado del mar por un trecho cubierto de arenal menudo que las aguas habían abandonado hacía tiempo, retirándose más y más de año en año; a poca distancia de allí veíanse unas salinétas, donde los rayos sesgados del sol poniente producían un efecto mágico de reflejos que fingían un inquieto escarceo de mar alborotado; más allá se extendía el bosque fantástico de cardones cubriendo la llanura. Sobre todo aquello gravitaba un enorme silencio, que por momentos parecía que iba a ser turbado por un alarido de espanto o de dolor que surgiese de bocas invisibles, cuya presencia casi se sentía allí.
Reinaldo recorría el solitario paraje, volviendo a cada rato la cabeza, presa de un miedo inexplicable, de un verdadero terror animal, apurando el paso para reunirse con los compañeros que estaban acampados en los mogotes de las márgenes del río, y cuando llegó allí y oyó voces humanas, el corazón se le llenó de una alegría tumultuosa, desbordante, como hacía tiempo que no la experimentaba.
Sentóse cerca del Temiente, reconciliado con él y púsose a oír los cuentos con que aquelllos hombres distraían su sobresalto por la proximidad de la noche propicia a las sorpresas del enemigo.
El Teniente hablaba:
— Pues sí, cada vez que veo un río de estos por donde se puéde navegar, me acuerdo de aquellos ríos de mi tierrra. Esos sí que meten mieo`. Míen que yo he bregao po` esas regiones! Me acuerdo de una vez que el cacique de una de aquellas montañas me dio una comisión muy fuñía: mata a unos ingenieros que iban pa'lla, a levantar planos pa'quítale lo que él se había cojío` a las guapas. Pues sí señol, yo me aposté en una orilla del río, a espera que pasara la piragua que llevaba a mis hombres. Eran dos, uno de ellos un catire, muy simpático, buen mozo él.
276
Chupó el tabaco que fumaba, escupió y prosiguió su relato:
— Sería como la hora de esta cuando pasó la piragua. Yo me embojoté en mi cobija y le grité: Señores, ¿ustés me puen hace el favor de llevarme en la piragua hasta más arribita? Es que tengo la calentura y me ha cojío la noche. Yo le pago lo que sea.
— ¿Y pa qué era eso, Teniente? — Preguntó uno de los soldados.
— ¿Cómo que pa` qué? Pa tantea el terreno. ¿Crees que yo me iba a zumba así, a la loca? Pues, como les iba diciendo, les propuse que me aceptaran en la piragua. El catire buen mozo, que era el jefe de la expedición, convino en recibime sin que yo le pagara ná`.
— No vio el hoyo donde iba a cae`.
— No lo vio. —Repitió el Teniente con una siniestra sonrisa en la negra faz, mientras chupaba otra vez su tabaco.
Reinaldo Solar, horrorizado, lo miraba fijamente, como para no perder un rasgo de aquelila cosa atroz que iba a oír.
El negro prosiguió:
— Yo que entro en la piragua y los bogas que se echan a temblá. Esos indios tienen una malicia! Me conocieron la intención. Yo me quedé viendo a uno de ellos y en una espabila de los ingenieros le enseñé el cañón del revólver, que llevaba en la mano, por debajo de la cobija. El catire, que era muy zamarro, le preguntó a los indios que qué les pasaba y el que yo había amenazado respondió disimulando: ¿No escucha usté ese pájaro que está cantando en aquel palo? Es de mal agüero. El catire se rió; pero yo le dije, pa` ayudar la mentira del indio: ¡Jum!
277
Esa es la pura verdad: él que oye canta ese bicho no sale con vida del territorio.
— ¡Já negro malo! —Celebró uno de los soldados.
— Se lo dije por su bien, pa` vé si se devolvía. Pero él se empeñó en seguí y esa fué su perdición. Más alantico estaban mis hombres esperándome, en un paso del río muy alevoso. Yo dije que había llegao a mi casa, que quedaba po` allí cerquita y ellos arrimaron la piragua a tierrra pa desembárcame.
Se interrumpió un momento para decir luego:
— Media hora después no había ni rastro e` piragua subiendo po el río.
— ¿Te los pegaste a too`s?
— Los bogas se salvaron porque eran muy baquianos; pero los ingenieros se quedaron allí pa siempre.
Nueva pausa, y en seguida:
— ¡Y tan simpático que era el catire aquel! Reinaldo se puso de pies y echó a andar, alejándose del campamento, desertando definitivamente de aquella tropa de asesinos entre los cuales él había sido uno de tantos. Horrorizado de sí mismo, huía por la orilla del mar, apresuradamente, como un autómata.
278
279
II
EN EL EXTREMO norte de la ciudad, donde mueren las estribaciones del Avila, hay unas barrancas por cuyos cauces hace tiempo que no corre el agua de los regatos de la montaña, y en cuyos bordes no cuelga ningún florido festón. Las lluvias han desmoronado aquellos taludes de greda y arenisco y en algunas partes han labrado caprichosas formas que presentan aspecto de fantásticas ruinas, entre cuyas grietas crecen retamas y ñaragatos.
Aquellas barrancas están a menudo solas, y apenas, por las tardes, pasan por ellas mujeres que bajan del cerro, con grandes haces de chamizas sobre las cabezas. De trecho en trecho se encuentran algunas tejerías, donde ya no se trabaja, abandonadas por sus dueños o reducidas a escombros por el fuego; en sus plataformas, generalmente, se han quedado algunos adobes que las lluvias han desmoronado, un molde, una artesa u otro instrumento del oficio, que abandonados allí le dan sugestivo valor trágico a aquélla interrupción del trabajo.
A estas tejerías iba Alcor a menudo. En aquel ambiente de abandono, entre aquellos taludes que parecen ruinas bajo la luz cruda del sol, en medio de aquel silencio que sólo interrumpe el rumor del viento corriendo por la barranca solitaria, y de cuando en cuando, el balido triste de un chivo, cerca de aquellos cauces secos por donde antes corriera el agua que bajara de las quiebras del monte, descuajados ahora por las quemazones, junto al horno frío en cuyo fondo algunos materiales esperaban el fuego que ya más no se encendería, sentía Alcor un hálito de la tragedia obscura y silenciosa que había pasado por allí y trataba de reconstruirla, componiendo así asuntos para sus dramas.
De este modo era como él sentía el dolor de la Patria. El abandono de aquelllos tejares, la humilde tragedia de aquel trabajador anónimo, eran para Alcor una tragedia de la Patria. A él no lo conmovían tanto las grandes calamidades públicas, el fracaso de las grandes empresas de regeneración nacional, como aquellas angustias cotidianas, humildes y obscuras, pero que juntas componen la tragedia de un pueblo.
Una tarde paseaba por allí, acompañado de Menéndez.
Recordaban los generosos tiempos de las alegres excursiones por los arrabales, a la caza del rincón poético, en las gloriosas mañanas llenas de brisas, de luz y de color, o en las tardes doradas, llenas de dulzura, propicias al ensueño.
Menéndez decía:
— Otra vez estamos como entonces: ei paisaje vuelve a ser nuestro refugio. Pero ya el paisaje no es para nosotros lo que era antes: sueño y entusiasmo; ahora es reposo, abandono.
Alcor caminaba ceñudo, sin hablar. Pensaba en aquel conterráneo suyo, el poeta de La Esperada, regresando a su casa. Cuando el yate del mecánico, donde escapaban los únicos hombres fuertes de la ciudad natal, se perdió tras el recodo del río.
Con igual desesperanza silenciosa caminaban ellos ahora por el cauce de la barranca solitaria. La suerte estaba echada para todos: Reinaldo acababa de ser capturado por las fuerzas del Gobierno. Menéndez se había casado y esperaba un hijo; él, convencido de que la literatura no le daría para vivir, se había decidido por fin a regresar a su pueblo a encargarse de los negocios del padre, que estaba viejo y reclamaba su ayuda. Sobre todos ellos había caído "la losa de los sueños"...
Menéndez concluyó:
— Ya hemos dejado de oír cantar la Sirena; pero hemos cumplido con la juventud, porque hemos sabido soñar, y con la Patria, porque hemos sufrido su dolor.
La noche invadió la barranca solitaria.
280
281
III
TRES MESES DESPUÉS Reinaldo fué puesto en libertad. El paludismo que adquiriera en la campaña había aniquilado su organismo de manera irremediable; con el resto de sus fuerzas morales concluyó el aislamiento de la prisión.
Cuando, ayudado por Gonzalo Andral, a cuya influencia debía su libertad, entró en el coche donde lo esperaban el tío Valerio Allende y Antonio Menéndez, éstos comprendieron que aquellla vida preciosa y amada no duraría mucho tiempo.
Tratando de sonreír, dijo al cabo de un rato de doloroso silencio:
— ¿Y qué tal?...
Menéndez respondió vagamente:
— Ya ves.
— ¿Y que te casaste y tienes un hijo?
—Sí.
Nuevo silencio, y luego a Valerio Allende:
— i A dónde me llevan ustedes?
— A casa. —Respondió Valerio, enjugándose las lágrimas.
De pronto Reinaldo comenzó a temblar, a tiempo que sus ojos, horriblemente dilatados, clavaban en el amigo una mirada de terror.
282
Menéndez acudió:
— ¿Qué tienes?
— ¡La fiebre! Que ya empieza otra vez la fiebre!
Y durarte largo rato sólo se oyó en el coche el espantoso castañeteo de sus dientes. Luego cesó aquel ruido y Reinaldo murmuró, lanzando un suspiro de cansancio:
— Ahora: ¡a arder como un condenado!
En la casa de los Allende se acentuó la incurable tristeza que roía el corazón del bello enfermo. Cuando la fiiebre le daba treguas, abandonaba la cama y poníase a contemplar las ciudades antiguas y el sin fin de menudas figuritas que llenaban la habitación del tío Valerio. A veces éste, para distraerlo, comenzaba a tallar alguna que dejara inconclusa, o a perfeccionar sus reconstrucciones de cartón. Reinaldo pasaba horas enteras, atento al inútil trabajo, silencioso, exento de pensamientos.
Como si su vida mental hubiera vuelto a la primera infancia, las impresiones de los sentidos pasaban por él sin dejar la huella de las ideas. Vivía solamente de sensaciones y con la volubilidad de un niño pasaba de la alegría a la tristeza, súbitamente y por motivos fútiles: porque un rayo de sol venía a meterse en su cuarto, porque la sombra de una nube pasaba sobre el paíio, porque una vez vio caer en éste una brisna carbonizada y supo que toda la noche habían estado ardiendo los flancos del Avila.
Menéndez, que iba a menudo a hacerle compañía, trataba de distraerlo, recurriendo a todos los temas posibles; pero él lo oía encerrado en un mutismo inabordable. Un día rompió a llorar de pronto:
— Esto es horrible, Antonio! Hace rato que estoy haciendo esfuerzos por pensar algo que te debía decir, y no lo logro.
Graciela, que pasaba allí la mayor parte del día, supliendo la falta de mujeres en la casa de los solterones Allende, acudió a tranquilizarlo:
283
— Pero no pienses. Estás muy débil y te haría daño. Ya pensarás todo lo que quieras cuando estés bueno.
— ¡Cuando esté bueno! No hay que hacerse ilusiones: esta máquina dejará de funcionar muy pronto.
—
¡Dale con el pesimista!-ripostó Graciela.
— No creas que esto me aflije. Lo que me horroriza no es la idea de la muerte, segura y próxima. Lo más horrible es que ya no puedo pensar. Lo que tengo aquí no es un cerebro. El mío se ha disuelto ya. A veces se me ocurre que el calor de la fiebre lo ha fundido y que lo que llevo dentro del cráneo es una bolsa de líquido. El trabajo de mi espíritu es blando, flojo, líquido. Nada de pensamientos, nada, absolutamente nada, de voluntad. Estas son funciones sólidas y a mí no me quedan sino funciones, líquidas, líquidas, líquidas...
Y se quedó repitiendo la palabra obsesionante. Luego prosiguió:
— Un enternecimiento desmedido, no una blandura de alma, sino un reblandecimiento. Deseos frecuentes de llorar, necesidad inmensa de llamar a mamá, a Carmen Rosa, a tí, para que me acaricien... ganas locas de empequeñecerme, de volver a ser niño, para que me carguen en sus brazos; hambre, ¡verdadera hambre! de que estén diciendo a cada rato que me quieren mucho... y unos deseos atroces de matar a quien tiene alguien que lo quiera y lo mime; de matar a Antonio, porque te tiene a tí.
Antonio Menéndez quiso darle un sesgo jovial y dijo:
— Eso no es nuevo; siempre has sido un muchacho egoísta.
El se quedó viéndolo y al cabo murmuró:
— Tienes razón. ¿Y sabes una cosa? Yo he poseído todo lo que un hombre puede poseer en la tierra, y todo lo he despilfarrado.
Y en seguida a Graciela, sin transición:
— ¿Has visto la casa?
— ¿La casa de ustedes?
284
— Sí. Me dicen que la han derribado completamente para edificar dos de esas jaulitas que ahora se acostumbran. Por supuesto, talarían los cipreses del patio.
— Eso fué lo primero que desapareció.
— ¿Y la habitación de papá? ¿Y la galería del estrado?
— Ni rastro.
— ¿Y el corral de Carmen Rosa?
— Una ruina.
— ¡Qué bárbaro!
Menéndez comentó el caso. Ya habían desaparecido en Caracas casi todas las viejas mansiones solariegas, nobles y austeras como las gentes que en ellas vivieron en tiempos definitivamente idos, para dar lugar a las casas modernas, incómodas y cursis, sobrecargadas de ornamentos baratos, disparatadas y exóticas, como los espíritus de los advenedizos que reemplazaban en la primacía social a las familias de raigambre y de verdadera selección. La casa de los Solar, ahora en manos del General Yaguarím, era tal vez la última de aquella noble época desaparecida.
Reinaldo dobló la cabeza, abrumado bajo el peso de sus amargas reflexiones.
Interrumpió el silencio la. llegaba del aya con el niño de Menéndez y de Graciela. Esta se paró a recibirlo, con explosiones de maternal ternura.
— Papaíto. ¿Te dejó solo tu mamá?
El aya le dijo que se había despertado llorando y que tenía hambre. Graciela lo cogió en sus brazos y acercándolo a Reinaldo:
— Salude a su amigo.
Reinaldo deslizó una caricia lenta y triste sobre la cabecita de la criatura, preguntándole:
— ¿Vas a comer, chico?
— Sí. Porque me estoy muriendo de hambre. —Respondió Graciela aniñando la voz. Y pasó a una de las habitaciones.
285
Reinaldo se sumió en una dolorosa meditación. Luego, sin darse cuenta de que hablaba, comenzó a decir, con lágrimas en los ojos:
— Sólo en mí no se cumplirá la ley que dice que en la naturaleza nada se pierde. ¡Todo se ha perdido en mí! Mi cerebro trabajó mucho; pero inútiilmente, como una rueda en el vacío: ni una de mis ideas ocupará jamás otro pensamiento; mi corazón palpitó por todos los amores, y todos fueron estériles, infructuosos. No he realizado una obra, ¡ni siquiera he engendrado un hijo! La tristeza de la absoluta destrucción será mi compañera de viaje... Ni siquiera tengo fé, para morir con la ilusión de que mi alma sobrevivirá. He perdido inútilmente la vida. Por esto sólo se perdería mi alma. En el juicio final, el acusador podría preguntarme: ¿Dónde están los hijos que has podido engendrar? ¿Dónde está la obra que has podido consumar?
Dobló la cabeza sobre el pecho, irremediablemente vencido.
Estas emociones empeoraron su deplorable estado fisiológico; pero a medida que las fuentes de la vida se secaban en su organismo, el huésped inefable que en él estuviera sepultado comenzó a manifestarse.
Depositada la carga de la acción en el seno del renunciamiento definitivo, relajados los lazos que lo retenían encadenado a 'la obra', al afán de la obra, su espíritu se iba sumergiendo más y más en la beata dulzura de la serenidad interior. Ni placenteras ni fúnebres, las ideas lo habían dejado en paz.
Una noche, en sueños, volvió a ver el árbol de sus pesadillas; pero ahora florecía en él una primavera mística: gajos floridos, todo blancura y olor suavísimo, cubríanlo totalmente ocultando el fatídico esqueleto del ramaje que antes fuera símbolo desolador.
286
Despertó bajo la impresión de una vuelta del éxtasis. Trató de recordar lo que acababa de soñar; pero no pudo, las imágenes concretas se habían desvanecido y sólo sentía en la mente la presencia del halo inaferrable de ideas no pensadas que rodeara a aquellas, como un armónico subconsciente. Con vago acento de trasueños comenzó a decirle a Menéndez que velaba junto a su lecho:
— ¡Qué raro! Qué raro! Me ha sucedido una cosa muy singular: no he visto nada y sin embargo me lo explico todo.
Y sonreía con aire de dulce perplejidad.
Bajo esta impresión permaneció durante los días sucesivo, sumido en apacibles alejamientos. Aunque sin formas concretas de devoción religiosa, sentía que un ansia inefable de elevación mística estaba llenando su espíritu de beatas claridades. La intuición del mundo desconocido al cual se acercaba, y que creyó tener en su olvidado ensueño, parecía haber desarrollado en él una visión superior: penetraba en el misterio de las cosas sencillas, comprendía mejor el hondo sentido de la Vida, veía los Números radiantes que miden el ritmo de las esferas del universo espiritual. Horas enteras pasaba en estos quietos arrobos, cada vez más largos y profundos. La idea de la muerte se había convertido en una obsesión dulce y tranquila; veía abrirse sus claros abismos, llenos de serenidad, dentro de los cuales resplandecían los enigmas solucionados, la faz inefable de Isis manifestada.
Una tarde, sintiendo ya próximo su fin, quiso que lo trasladaran al alto de la casa, desde donde se divisaba el Avila, porque no quería morir sin ver por ultima vez el monte amado. Contra la prescripción del médico, que había recomendado absoluto reposo, Menéndez y Alcor se prestaron a complacerlo. El quiso hacer con sus propios pasos aquella "última excursión a la montaña”. Fatigado por el esfuerzo supremo que había hecho subiendo la escalera del alto, ahogándose casi, lo sentaron frente a la puerta del balconcito, desde el cual se veía, por encima de los tejados de las casas vecinas, la explanada del Cuartel San Carlos y una gran extensión del cerro.
287
iLas laderas tendidas!, a trechos carbonizadas por el fuego de las rozas, las lomas suaves y serenas vestidas con el raso joyante de los pajonales dorados de atardecer, los canjilones donde exiguos arbolados señalan el curso de los regatos cumbreños, la fila, en espacios empenachada de bosques azules, en espacios descampada y rocosa, toda la incomparable belleza del monte, gracioso y majestuoso, estilizado en la sobrelumbre del aire que lo envolvía haciendo resaltar los tonos y valores con una pureza inexpresable, mostrábase ante la visión espiritualizada del moribundo.
Reinaldo se deleitó en la contemplación postrera de aquel espectáculo familiar. El amor al paisaje avileño fué la fuente de sus más nobles amores: a la Belleza, a la Patria. Ahora, al despedirse de él, pensaba con sosegado deleite que su alma iba pronto a sumirse en la diuturna serenidad del alma del monte y sentía ya dentro de su ser aniquilado la penetración de las energías eternas de la Naturaleza, que lo arrebataban en el torbellino de la Vida sin formas.
Menéndez y Alcor permanecían en silencio, como en espectación religiosa, contemplando al amigo cuyo rostro expresaba la beatitud interior.
De pronto un áspero ruido de tambores los distrajo de sus respectivos pensamientos. Reinaldo volvió la vista, interrogando con la mirada. En la explanada del cuartel un pelotón de soldados se preparaba a hacer los honores a la bandera que iba a ser arriada. Menéndez explicó.
Y Reinaldo tratando de recoger sus ideas preguntó:
— ¿Qué día es hoy?
— Veintiocho de octubre[1].
— ¡Ah! El día del Libertador.
Y luego, lentamente:
— El Libertador es la Patria...
No pudo hablar más. Sus ojos, toda su cara y su actitud, revelaban una profunda emoción. ¡Nunca había sentido, como ahora la sentía, la grandeza del Héroe amado, él sólo, grande y glorioso!
Entonces comenzó a oirse el Himno Nacional, a tiempo que la bandera empezó a descender, lentamente, a lo largo del astil suspendido sobre la puerta del cuartel. Sus colores resplandecían en un rayo de sol, a intervalos aparecía y desaparecía la menuda constelación de sus estrellas... El Himno se elevaba en la tarde dorada evocando las glorias del "bravo pueblo," lánguidamente, no como una música marcial, sino como un canto donde gimiera la incurable melancolía de la raza... La Bandera descendía... los últimos acordes del Himno se prolongaban desmayadamente... Luego, después de unos compases precipitados que parecían sugerir la angustia de atropellados singultos, se levantaba de nuevo, clamando, con alientos sacados de un esfuerzo supremo, por las glorias pasadas del bravo pueblo...
288
289
La emoción de Reinaldo crecía, se hacía angustiosa, mortal. Una intensa palidez bañaba por momentos su rostro, sus ojos se dilataban como para recoger y conservar para siempre aquella visión 'de la Patria', que se le aparecía, en un suave crepúsculo, sobre un fondo de montaña, en los bellos colores de una bandera suelta al aire, que descendía al son de una música llena de melancolía... Era la Patria. La Patria misma, que de pronto, por un milagro de alucinación, se transformaba en la figura rediviva del Libertador, luminosa, resplandeciente, ¡ella sola toda la lumbre de la gloria!...
La bandera acabó de descender, cayó, se apagó como una antorcha al tocar el suelo, y dejando de ser el símbolo de la Patria, se convirtió en un rollo de tela de colores entre las manos de un soldado que se la llevaba a guardar... Los tambores redoblaron...
Reinaldo permanecía mirando, mirando... más allá de las cosas, en el fondo mismo de las esencias indestructibles. En aquel momento él también era la Patria, alentando en una mirada llena de amor y de dolor...
De pronto se estremeció. Luego dobló la cabeza, dulcemente, y expiró.
EL ÚLTIMO SOLAR
Este libro se acabó de imprimir
en la Imprenta Bolívar,
a cargo de Eduardo Coll Núñez,
el 6 de enero de 1920.
#métf
'ÍÍOJECT
[1] El 28 de octubre de 1875: en Caracas
(Venezuela) se inaugura el Panteón Nacional, por decreto del presidente Gral. Antonio Guzmán Blanco, y el año siguiente, el 28 de octubre de 1876, fueron llevados los restos del Libertador a este lugar solemne.



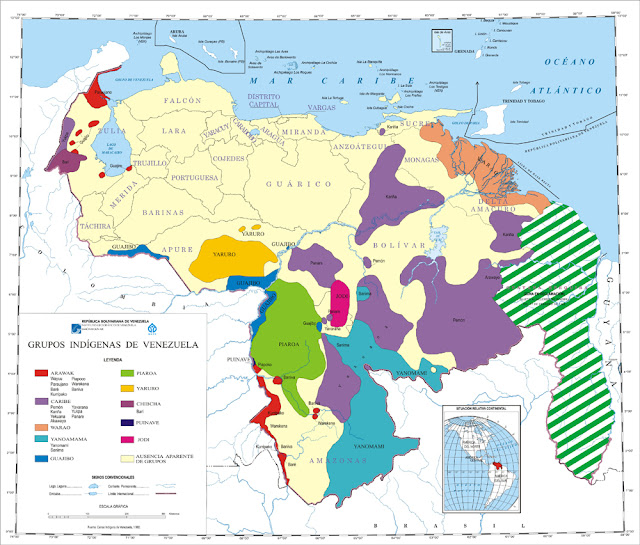
Comentarios
Publicar un comentario